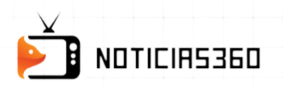Mi primera hija nació en un hospital de Londres, pero su entorno pronto se sintió muy palestino. A las 6 de la mañana de su llegada, mi madre había traído ijjeh (una frittata de hierbas que se prepara a menudo para las nuevas madres) rellena de una pita untada con labneh (un yogur colado) a mi lado. Por la tarde, volvió con hilbeh (un pastel de fenogreco y sémola), que supuestamente mejora la producción de leche. El festín continuó cuando volvimos a casa: maghlee (un arroz con leche de alcaravea) para celebrar el nacimiento, hashweh (un pilaf de arroz y cordero con canela y nuez moscada) para la cena, y taboon pan los fines de semana. Los platos de mi infancia me proporcionaban no sólo comodidad, sino también un conducto hacia mi herencia. No estaba sola en mi nuevo papel de madre ni en mi país de adopción. Seis semanas después, mi madre voló de vuelta a Jerusalén, donde me crié, y me encontré con un recién nacido en un hogar ahora vacío de sus aromas familiares. Me entró el pánico.
Desde que me mudé al extranjero, había visto que la comida que crecí comiendo se caracterizaba vagamente como de Oriente Medio o incluso israelí. Era sólo una faceta de una identidad que se cuestionaba a cada paso. Mi familia y yo somos descendientes de palestinos cuyas aldeas, si bien no fueron despobladas ni destruidas durante la guerra palestino-israelí de 1948, acabaron dentro de las nuevas fronteras de Israel. Se calcula que estas personas forman el 20% de la población de Israel y a menudo se les llama árabes israelíes. A menudo se nos dice que los palestinos ni siquiera existen.
A punto de criar a un niño en una tierra extranjera, quería dar a mi hija una sensación de arraigo. Así que, cuando terminó mi permiso de paternidad, me propuse registrar -y definir como palestinos- los platos que habían conformado en gran medida mi identidad. En el proceso, me di cuenta de que la idea de una cocina nacional pura -una amalgama de alimentos que consideramos emblemas de toda una cultura, ya sea palestina, india o italiana- es, en el mejor de los casos, tenue. El linaje culinario de cada nación es a la vez específico de la región e indeleblemente influenciado por el comercio, la migración y la conquista. Ahora, ocho años después de tener mi primer hijo, por fin entiendo que, aunque la cocina nacional es una construcción social, puede ser útil.
La noción de cocina nacional no surgió hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, con el surgimiento del Estado-nación. Muchos estudiosos remontan el concepto a la Revolución Francesa, que condujo al derrocamiento de la monarquía. Poco después proliferaron los restaurantes, carnicerías, panaderías y libros de cocina, popularizando la comida de la corte real, y la idea de «cocina francesa» tomó forma entre las masas, reificando una nueva identidad nacional. Posteriormente, la cocina nacional se utilizó en los esfuerzos descendentes para galvanizar la lealtad al Estado. La comida tailandesa es notablemente diversa a lo largo de la geografía, pero en los años 30 y 40 el gobierno distribuyó por todo el país la receta de un único plato. En 2001, también puso en marcha una iniciativa de diplomacia culinaria que duplicó con creces el número de restaurantes tailandeses en el extranjero en diez años.
Sin embargo, en el fondo, la cocina es profundamente regional. Tomemos como ejemplo el mundo árabe. Las ciudades del norte de Palestina comparten más platos -como kubbeh niyehun tartar de cordero crudo y bulgur fino- con los pueblos vecinos de Líbano y Siria que con zonas del sur de Palestina como Gaza. La colonización y el comercio también han dejado su huella en las identidades culinarias mundiales. Julio César nunca sorbió pasta al pomodoroJuana de Arco probablemente nunca probó el chocolate caliente, y Buda nunca tomó un curry súper picante. Los tomates, el cacao y los chiles son originarios de México y Sudamérica, y llegaron a Europa y Asia sólo después de la colonización española de América.
Sin embargo, seguimos fijándonos en las cocinas nacionales, irónicamente debido a un mundo interconectado. La globalización hizo posible comer comida de «Oriente Medio» en Londres y Nueva York; hoy en día, los restaurantes de esas ciudades se diferencian con frecuencia etiquetando su cocina como libanesa o palestina o siria. Quizá la facilidad con la que los cocineros no nativos han probado los platos de otras culturas ha hecho que los chefs autóctonos sean más protectores de su patrimonio gastronómico específico. Los diplomáticos y las organizaciones internacionales también se preocupan por estas distinciones. La UNESCO ha considerado que el «café turco» y el «café árabe» forman parte de la cultura inmaterial de Turquía y de varias naciones del Golfo Pérsico, respectivamente. Sin embargo, los granos de café se remontan a África oriental, y en Armenia, Irán, Grecia y el mundo árabe se observan tradiciones y modos de preparación del café casi idénticos. La UNESCO tambiénatribuye la llamada dieta mediterránea a Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal, a pesar de que muchos países de la cuenca mediterránea comparten esta forma de preparar los alimentos y de comer en común.
Para los inmigrantes con frágiles conexiones con su país de origen, la comida nacional puede ser un indicador especialmente significativo de la identidad nacional. Así fue para mí cuando escribí mi primer libro de cocina, La mesa palestina. Sin embargo, al detallar la cocina que habían transmitido mis antepasados recientes, me di cuenta de que si me remontaba 500 años atrás -o 1.000, o 2.000- no podría delinear los orígenes exactos de cada plato. Para conciliar esta constatación con mi amor por la cocina palestina, escribí La mesa árabeque destaca la evolución culinaria en el mundo árabe.
Ahora he llegado a una tranquila claridad. Los platos nacionales nos conectan con nuestra historia específica y apreciada. Son una forma de que las comunidades de la diáspora accedan a un orgullo sin complicaciones en nuestros países de origen, para disfrutar de un tótem de la cultura que se siente constante. Cuando tu lugar de nacimiento está fuera de tu alcance o tu identidad es cuestionada, un patrimonio alimentario a veces se siente como todo lo que tienes. Pero estas cocinas -cuyos linajes son, de hecho, maravillosamente confusos- también nos conectan con un mundo más amplio e interdependiente. Cuando añado tahini y cardamomo a mi tarta de queso, o condimento mi schnitzel con za’atar, o envuelvo mi shawarma en una tortilla, estoy alimentando una conexión con mi tierra natal y rindiendo homenaje a la naturaleza sin fronteras de las culturas alimentarias.
Hoy en día, mis hijas (ahora tengo dos) pueden vivir a miles de kilómetros del lugar donde nací. Disfrutan del pollo tikka masala, los tacos de gambas y el pho de carne. Pero los fines de semana, me ayudan a enrollar hojas de parra; los días festivos, dan forma a ka’ak y ma’amoul (galletas de dátiles y nueces, respectivamente); y cuando echan de menos a sus abuelos, me piden que haga las de mi madre taboon pan. El entorno de mi infancia estaba muy alejado del de ellos. Pero cuando la gente nos pregunta a mí o a mis hijas: «¿De dónde sois?», todos respondemos lo mismo: «Somos palestinos».