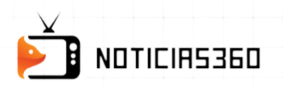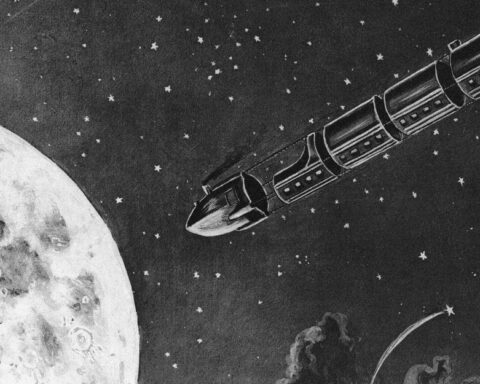Un año después de la insurrección, intento imaginar la muerte de la democracia estadounidense. De alguna manera, es más fácil imaginar la Tierra arrasada y blanqueada por el calentamiento global, o el cerebro humano superado por la tiranía de la inteligencia artificial, que prever el fin de nuestro experimento de 250 años de autogobierno.
Los escenarios habituales son poco convincentes. El país no se va a dividir en dos secciones hostiles y librar una guerra de secesión. Ningún dictador enviará a su policía secreta a acorralar a los disidentes en plena noche. Analogías como estas aportan el consuelo de ser, al menos, familiares. Nada ha ayudado más a Donald Trump que la falta de imaginación de los estadounidenses. Es esencial imaginar un futuro sin precedentes para que lo que puede parecer imposible no se convierta en inevitable.
Antes del 6 de enero, nadie -incluidos los profesionales de la inteligencia- podía concebir que un presidente provocara a sus seguidores para destrozar el Capitolio. Incluso los alborotadores que retransmitían en directo en el National Statuary Hall parecían aturdidos por lo que estaban haciendo. El asedio se sintió como un disparo salvaje que podría haber sido fatal. Durante un nanosegundo, los conmocionados políticos de ambos partidos cantaron juntos el himno de la democracia. Pero la unidad no duró. Los últimos meses han dejado claro que .
Si el final llega, lo hará a través de la propia democracia. Esta es una forma en la que imagino que podría ocurrir: En 2024, los disputados resultados de las elecciones en varios estados llevan a procedimientos enmarañados en los tribunales y las legislaturas. La larga campaña del Partido Republicano para socavar la fe en las elecciones deja a los votantes de ambos lados profundamente escépticos ante cualquier resultado que no les guste. Cuando el próximo presidente es finalmente elegido por el Tribunal Supremo o el Congreso, medio país estalla de rabia. Las protestas no tardan en volverse violentas, y el Estado se enfrenta a las multitudes con fuerza letal, mientras los instigadores bombardean edificios gubernamentales. Los barrios organizan grupos de autodefensa y los agentes de la ley toman partido o se van a casa. Los condados predominantemente rojos o azules se vuelven contra las minorías políticas. Una familia con Biden-Harris signo tiene que abandonar su casa en una carretera rural y huir a la ciudad más cercana. Una milicia azul saquea el Trump National Golf Club Bedminster; una milicia roja asalta el Oberlin College. El nuevo presidente toma el poder en estado de sitio.
Pocas personas elegirían este camino. Es el tipo de calamidad en la que tropiezan las sociedades frágiles cuando sus líderes son imprudentes, egoístas y miopes. Pero algunos estadounidenses realmente anhelan un enfrentamiento armado. En un artículo para el Claremont Review of Books en el que imaginaba cómo podría desarrollarse el conflicto cultural entre la California azul y la Texas roja, Michael Anton, ex asesor de la Casa Blanca de Trump, escribió recientemente:
Si el estilo de vida de la Estrella Solitaria ha de sobrevivir, los tejanos deben luchar por él. Entonces veremos si el largo experimento de California con la deracinación posmoderna y la antimasculinidad puede resistir el abrazo más robusto de Texas de las viejas virtudes. No soy un hombre de apuestas, pero si ese conflicto estallara, mi dinero estaría en Texas.
Imaginar lo peor es un deber cívico; animarlo es un incendio político.
Otro escenario más probable es el cinismo generalizado. Tras la crisis electoral, las protestas se agotan. Los estadounidenses caen en la aquiescencia, creyendo que todos los líderes mienten, que todas las votaciones están amañadas, que todos los medios de comunicación están comprados, que la corrupción es normal y que cualquier apelación a valores superiores como la libertad y la igualdad es fraudulenta o ingenua. La pérdida de la democracia resulta no ser tan importante. El núcleo vaciado de la vida cívica aporta una especie de alivio. Los ciudadanos se entregan al autocuidado y al metaverso, donde la política se convierte en un juego privado y los algoritmos conducen a los estadounidenses a opiniones cada vez más extremas que tienen poca relación con la realidad o relevancia para los que están en el poder. Hay suficiente riqueza para mantener a la población contenta. La transformación de Estados Unidos en Rusia es completa.
Sabemos lo que es conduciéndonos hacia este cataclismo: no simplemente Trump, sino el Partido Republicano. Según los estándares habituales, la pospresidencia de Trump ha sido tan patética como el exilio forzado de cualquier dictador menor -Idi Amin junto a la piscina en Jeddah. Gran parte del tiempo que Trump no dedica a jugar al golf lo dedica a defenderse de las acusaciones penales contra sus negocios. Prohibido en Twitter y Facebook, abrió un blog tan anémico que tuvo que cerrarlo. Sus mítines de perdedor son desastrosos. Y sin embargo, en el año transcurrido desde la insurrección, el partido se ha alineado tan completamente con su sentido de agravio y ansias de venganza que no hay lugar para la disidencia.
Los republicanos del establishment creen haber encontrado la manera de volver al poder: apaciguar a la base y mantener a Trump a distancia, mientras apelan a los moderados de los suburbios con temas convencionales como la educación y la inflación. Tarde o temprano, el partido se limpiará de la mancha de Trump. Pero esto es un deseo, y no sólo porque es casi seguro que se presentará de nuevo en 2024. Un partido no puede ser medio democrático y medio autoritario. La insurrección y la mentira que la instigó no son herramientas que los republicanos puedan guardar cuando les convenga. La corrupción es demasiado profunda.
La mayoría de los votantes republicanos creen que la última elección fue robada y que la próxima probablemente también lo será. Algunos han llegado a abrazar la insurrección como una causa sagrada. Ashli Babbitt, la invasora asesinada por un agente de la Policía del Capitolio, . El podcast de Steve Bannon, que reúne a los conspiranoicos para tomar el partido desde la base, tiene decenas de millones de descargas. La «seguridad electoral» (un eufemismo para el mito del fraude desenfrenado) se ha convertido en el tema principal de los candidatos en estados fuertemente republicanos como Oklahoma, donde un pastor extremista llamado Jackson Lahmeyer se presenta contra el senador James Lankford por su voto para certificar la victoria del presidente Joe Biden. Incluso el «moderado» Glenn Youngkin, nuevo gobernador de Virginia, se negó a reconocer a Biden como presidente legítimo hasta después de la convención de nominación republicana del estado. Los republicanos que se han atrevido a criticar a Trump se han convertido en objeto de un odio más visceral que el de cualquier demócrata; la mayoría se ha callado prudentemente. Los pocos que tienen la temeridad de decir la verdad están siendo expulsados del partido.
Mientras tanto, los legisladores republicanos de todo el país han pasado el año apilando las oficinas electorales estatales con partidarios con los que se puede contar para hacer la oferta de Trump la próxima vez. Las legislaturas estatales han intentado, en muchos casos con éxito, aprobar leyes que faciliten la manipulación o la anulación de los resultados electorales e intimiden a los funcionarios no partidistas mediante la penalización de infracciones menores. En un estado tras otro, los republicanos han intentado dificultar el voto de los estadounidenses, especialmente de los demócratas. Esta incansable campaña de legislación y desinformación ha puesto en marcha un proceso irreversible de sabotaje electoral.
En cierto sentido, el Partido Republicano funciona ahora como una insurgencia. Tiene un ala legal y legítima que hace política como siempre y un ala clandestina que amenaza con la violencia. La primera ala está formada por líderes como el senador Mitch McConnell y el representante Kevin McCarthy, que se oponen a los proyectos de ley demócratas, avivan la ira conservadora por las políticas progresistas y tratan de mantenerse al margen de las fantasías y venganzas de Trump. Pero cada día colaboran con figuras del partido en el ala clandestina, cuyas mentiras movilizan a la base, y cuyo objetivo no es tanto rebatir las últimas elecciones como dar un pretexto para arreglar las futuras. McConnell y el senador Lindsey Graham se lamentan en silencio de la obsesión de Trump por el fraude, como si «Stop the Steal» fuera sólo una fijación personal que perjudica al partido, no un camino hacia el poder.
Ni siquiera el senador Mitt Romney va a dar un solo paso que pueda salvar la democracia. La Ley de Libertad de Voto es la que establecería normas nacionales para el derecho al voto, adelantándose a las leyes estatales que limitan el acceso a las papeletas y permiten los intentos partidistas de desechar los votos legítimos. Pero Romney no se unirá a los demócratas para aprobarla, ni siquiera dejará que se someta a debate. (Ningún republicano lo hará; por eso el filibusterismo se ha convertido en un arma tan poderosa en manos de los antidemócratas). A Romney no le falta valor moral. Votó dos veces, una de ellas como único republicano, para echar a Trump de la presidencia. Pero una vez pasada esa crisis, volvió al pensamiento estrecho de un hombre de partido. Parece que Romney no se atreve a imaginar que la democracia está amenazada no solo por Trump, sino por su propio partido.
Los demócratas sufren un fracaso diferente de la imaginación. Regularmente hacen sonar la alarma sobre la amenaza a la democracia, pero es una de las muchas alarmas, junto con las de la pandemia, el cuidado de los niños, la atención médica, la justicia penal, las armas, el cambio climático. Todas ellas merecen una atención urgente, pero no pueden ser igual de urgentes. Biden ha gastado mucho menos de su capital político en salvar la democracia que en aprobar una ley de infraestructuras. Según una encuesta del Grinnell College realizada en octubre, sólo el 35% de los demócratas cree que la democracia estadounidense se enfrenta a una «amenaza importante». La cifra es dos veces mayor para los republicanos, cuya creencia en una amenaza importante es el amenaza. El engaño sobre el peligro prevalece en ambas partes.
Cuando los demócratas hablan de la amenaza, se centran en la privación de derechos, describiendo las nuevas leyes electorales republicanas como «Jim Crow 2.0». El lenguaje, al invocar provocativamente esa terrible historia, destaca el sesgo racial de las leyes. Pero la amenaza a la que nos enfrentamos es nueva; requiere una nueva forma de pensar. A lo largo de la mayor parte de la historia de Estados Unidos, ambos partidos, al tiempo que excluían a un gran número de estadounidenses del derecho de voto, aceptaban básicamente la elección del electorado, y eso ya no es cierto. El peligro supremo ahora no es que los votantes de los condados urbanos tengan más dificultades para encontrar un buzón, o que algunos estados acorten el plazo de solicitud del voto por correo. El peligro es que la voluntad expresa del pueblo estadounidense pueda ser derrocada.
Fracasos de la imaginación resultan de la expectativa de que lo que siempre ha sucedido seguirá sucediendo, incluso ante la creciente evidencia de lo contrario. Nos consuelan con la creencia de que lo peor no le ocurrirá a gente como nosotros. Europa nunca había conocido a un Hitler, por lo que las potencias occidentales pensaron que se enfrentaban a un maníaco de ópera cómica, incluso cuando no ocultaba sus planes de crear un imperio genocida de esclavos. Estados Unidos nunca había visto una matanza masiva por parte de terroristas extranjeros en su suelo, y por eso los aviones del 11 de septiembre, aunque Al Qaeda llevaba una década intentando matar a estadounidenses. Los ciudadanos de las democracias liberales están particularmente mal equipados para ver venir estas erupciones de la historia, porque nuestro sistema de gobierno está fundado, como escribió Jefferson, en la creencia de «la suficiencia de la razón humana para el cuidado de los asuntos humanos.» Es difícil aceptar que los cimientos de la democracia sean tan frágiles.
A pesar de toda la violencia y la opresión de la historia de Estados Unidos, hemos disfrutado de la carrera democrática más estable del mundo moderno. La estabilidad política y la riqueza nacional permitieron a muchos estadounidenses pasar largos períodos relativamente sin ser tocados por la política. El final de la cruel y frenética presidencia de Trump parecía prometer una vuelta a las viejas comodidades de la esfera privada. Comprender que su derrota no da tregua me agota aún más que sus años de mandato.
No hay manera fácil de detener a un partido mayoritario que se propone destruir la democracia. La energía demoníaca con la que Trump repite sus mentiras, y Bannon arenga a su público, y los políticos republicanos de todo el país tratan de apoderarse de cada palanca de la maquinaria electoral: este implacable afán de poder de los autoritarios estadounidenses es la principal amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos. La Constitución no tiene respuesta. Ninguna ayuda vendrá de los líderes republicanos; si Romney y Susan Collins son todo lo que se interpone entre la república y sus enemigos, estamos condenados.
Hay una tercer escenario, sin embargo, más allá de la violencia de masas o el cinismo de masas: . En una época de extrema polarización, tomaría la forma de una amplia alianza de la izquierda y el centro-derecha. Esta coalición democrática tendría que imaginar el suicidio político de Estados Unidos sin distracciones ni ilusiones. Y tendría que tener prioridad sobre todo lo demás en la política.
Los ciudadanos tendrán que hacer cosas aburridas -correr a oscuros cargos electorales locales y ser voluntarios como observadores electorales- con la misma energía incansable que los enemigos de la democracia. Los republicanos decentes tendrán que trabajar y votar a los demócratas, y los demócratas tendrán que trabajar y votar a los republicanos anti-Trump o a los independientes en las elecciones en las que ningún demócrata tiene posibilidades de ganar. Los demócratas del Congreso y el gobierno de Biden tendrán que hacer de la Ley de Libertad de Voto su máxima prioridad, alterando o poniendo fin al filibuster para dar a este muro de fuego democrático una oportunidad de convertirse en ley.
No será fácil desafiar las fuerzas imperantes en la política estadounidense, las que nos empujan continuamente hacia los extremos, en beneficio de las élites de la tecnología, los medios de comunicación y la política. Un ciclo de antagonismo mutuo normaliza el pensamiento antiliberal de todas las partes. El antiliberalismo de los progresistas -que aún no puede compararse con el de la derecha antidemocrática- consiste en una ideología de la identidad que tolera poca disidencia. Como estrategia política, ha demostrado ser autodestructiva. Ignorar las preocupaciones razonables de los ciudadanos de a pie sobre la delincuencia, la inmigración y la educación -o peor aún, desestimarlas como racistas- sólo anima a los verdaderos racistas de la derecha, no consigue atraer a la izquierda y enfurece al centro. El ganador final será Trump.
La principal preocupación de los ciudadanos democráticos debe ser la supervivencia y la fortaleza de la alianza. Tendrán que resistirse a ir a la lona en cuestiones que amenazan con destrozarla. No se trata de abandonar política, sino de llevarla a cabo con prudencia. Hay que evitar el lenguaje y las posturas que antagonizan innecesariamente a las personas con las que no se está de acuerdo; distinguir entre sus puntos de vista legítimos e ilegítimos; hacer un balance de sus experiencias. Esto también requiere imaginación.
Encontrar un terreno común, siempre que sea posible, en busca del bien común no es el tipo de política favorito de la mayoría de la gente. Pero es la política que necesitamos para la emergencia que tenemos ante nosotros, si la vemos.