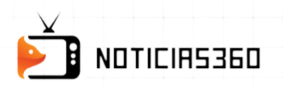Se supone que Donald Trump que había cambiado el mundo, robando a Estados Unidos no solo su brillo sino la confianza de sus aliados. Se trataba de un presidente de una ignorancia y una hostilidad tan desmañadas que parecía imposible que el poder estadounidense volviera a ser visto bajo la misma luz. Para Europa, en particular, la beligerancia patriotera de Trump estaba preparada para ser una inyección de adrenalina en el corazón, Pulp Fiction-al estilo de Pulp Fiction, sacudiendo al continente de su dependencia americana.
Y, sin embargo, aquí estamos, ante la primera amenaza seria de invasión en Europa desde las guerras de los Balcanes de los años 90, y es como si nada hubiera cambiado. La historia de la crisis ucraniana hasta ahora ha sido de muchas cosas: chantaje; realpolitik; apaciguamiento; incluso, aparentemente, provocación occidental sin tener en cuenta los hechos. Pero, aquí en Europa, la única cosa que tiene no es es la decadencia de Estados Unidos. De hecho, desde aquí, la historia de esta última crisis es la del restablecimiento de América la Buena, América la Atrevida, América la Suprema y, por extensión, Europa la Débil.
En mis recientes conversaciones con diplomáticos, funcionarios del gobierno, políticos y analistas tanto en Europa como en Estados Unidos, la mayoría de los cuales hablaron bajo la condición del anonimato para poder discutir la situación con franqueza, me sorprendió esta conclusión contraintuitiva. Mientras Estados Unidos sigue luchando con su propia sensación de decadencia, sus dominios en Europa están optando por volver a suspender su incredulidad en el imperio. Después de años de refunfuñar sobre el poderío estadounidense, ha bastado el olorcillo de una amenaza de Moscú para que Europa volver a comprometerse al viejo orden, empujando las viejas y maltrechas fasces de la autoridad imperial de nuevo a las manos del emperador en Washington.
Esta no era la historia que pensaba contar sobre esta crisis. Cuando empecé a hacer llamadas, pensé que la narrativa sería la declinante. En 1960, Estados Unidos representaba alrededor del 40% del PIB mundial. El asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, se jacta de que Estados Unidos y sus aliados combinados representan poco más que esa proporción de la producción mundial. Este cambio debe tener consecuencias geopolíticas. El final de la Guerra Fría no hizo más que disimularlo durante un tiempo.
Por supuesto, es posible encajar la crisis sobre Ucrania en esta narrativa mucho más amplia del declive estadounidense. Después de todo, la presión ejercida por Vladimir Putin, es parte de una historia más larga en la que Estados Unidos se ve obligado a gastar más recursos para hacer frente a la creciente potencia de China y, por lo tanto, no puede permitirse defender permanentemente a Europa también. Se trata de un engaño que no se puede evitar.
También es razonable la afirmación de que Putin podría no haberse sentido tan envalentonado para intentar este tipo de chantaje militar antes. Armado con su alianza con China, puede permitirse el lujo de poner a prueba la fuerza de Occidente, no sólo ahora, sino durante los próximos años, con la esperanza de crear grietas que luego pueda explotar. Sin embargo, lo más sorprendente de la crisis de Putin no es cómo ha revelado la retirada de Estados Unidos de Europa, sino lo americana que sigue siendo Europa.
Occidente, hoy, está atrapado entre un viejo mundo que ya no existe y uno nuevo que aún no ha tomado forma del todo. En el siglo XVI, el historiador y pensador político florentino Francesco Guicciardini señaló el peligro de estos momentos. «Si ves que una ciudad empieza a declinar, que un gobierno cambia, que un nuevo imperio se expande», advirtió, «ten cuidado de no juzgar mal el tiempo que tardarán». Como dijo Guicciardini, el problema es que, mientras que el ascenso o la caída de una nueva potencia suele ser obvio -la de China, por ejemplo-, el momento en que la antigua potencia puede ser sustituida es mucho más difícil de juzgar. Guicciardini escribió que «tales movimientos son mucho más lentos de lo que la mayoría de los hombres imaginan».
Hoy, como en el siglo XVI, cualquiera puede ver la tendencia. Sabemos que el leviatán benigno de la América clintoniana ha desaparecido, víctima tanto de fuerzas históricas que no estaban bajo su control como de una mala gestión arrogante que sí lo estaba. Pero también está claro que incluso la América de Donald Trump y Joe Biden sigue siendo el país más poderoso del planeta, al menos por ahora. El hecho de que el centro imperial esté atenazado por una especie de guerra civil psicopolítica, en conflicto sobre quién es y qué quiere ser, es preocupante para muchos de sus aliados, pero todavía no lo suficiente como para alterar la realidad fundamental de dónde reside el poder en el mundo.
Para la mayoría de los países de Europa, la crisis de Ucrania ha revelado la sabiduría de la observación de Guicciardinique abandonar el barco demasiado pronto sería una tontería. Para los Estados de Europa del Este y del Báltico, la crisis inmediata sólo ha demostrado que lo que les importa por encima de todo es la garantía de seguridad estadounidense. Las ofertas de apoyo de Gran Bretaña o Francia, las dos principales potencias militares de Europa, son más bien como petit fours al final de una comida suministrada por EE.UU. – agradables de tener, pero no el steak frites del plato principal.
Esta realización de cómo poco ha cambiado en cuanto al anclaje fundamental de la seguridad europea se aplica también a los «tres grandes» de Europa. Cada una de estas potencias -Alemania, Francia y Gran Bretaña- desempeña un papel coordinado por Washington: Alemania como palanca económica, Francia como líder diplomático, Gran Bretaña como halcón militar y de inteligencia. Aunque cada una de ellas puede tener pequeñas objeciones al enfoque estadounidense, todas se han ceñido en gran medida a su guión.
Cuando visitó Washington, el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, se mostró dolorosamente subalterno del gran hermano Joe, hasta el punto de que incluso se le informó públicamente de que el Nord Stream 2 no seguiría adelante si Rusia invadía. A su favor, Scholz parece haber aceptado un frente occidental unido en cuanto a las sanciones, aunque es probable que afecten más a su país. El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, como me señaló un analista de política exterior, podría haber sonado ocasionalmente como Charles de Gaulle en esta crisis, exigiendo un Europeo decir, pero ha actuado más como Tony Blair, un puente diplomático entre Washington y Europa.
Sin embargo, a pesar de que Europa ha remado detrás de Estados Unidos, evitando la trampa guicardiana, el reto a largo plazo de la relativa decadencia occidental sigue vigente. Las sucesivas administraciones estadounidenses tienen sin duda razón en que Europa necesita pagar más por su propia defensa, y Macron tiene sin duda razón en que Europa corre el riesgo de caer en la irrelevancia geopolítica si no lo hace, atrapada entre un Estados Unidos que quiere desvincularse y otro que nunca parece capaz de hacerlo.
A lo largo de la semana pasada, hablé con embajadores, asesores políticos y analistas actuales y anteriores -incluidos los que han hablado con Biden y Boris Johnson- y la imagen que se desprende es una extraña imagen de impresionante unidad occidental a corto plazo e incoherencia a largo plazo. La crisis de Ucrania ha reforzado un dominio estadounidense que todos consideran insostenible. El resultado es una gestión conservadora de esta crisis que es a la vez sensata y admirable, pero también limitada (y, potencialmente, ineficaz para disuadir realmente a Putin). Dado que Rusia es una superpotencia militar y ha exigido conversaciones directas con Washington sobre el futuro de Ucrania y la OTAN, el papel de apoyo de Europa en esta crisis tiene sentido. Pero también tiene sentido porque Europa sigue siendo muy débil.
El panorama actual es sombrío para Europa. En Libia, bandas sin ley controlan las cárceles pagadas con dinero de la UE en medio del desorden general tras la fallida intervención franco-británica apoyada por Estados Unidos. Francia, por su parte, se retira de Malí tras nueve años desperdiciados en los que no ha podido expulsar a los yihadistas del país. Para colmo de males, el gobierno maliense ha recurrido a Rusia en busca de apoyo. La idea de que Europa podría intervenir en casi cualquier lugar sin la ayuda de Estados Unidos, y mucho menos con Rusia, es absurda.
La retirada de Francia de Malí ha puesto de manifiesto el encogimiento geopolítico del país. Sin embargo, sus intentos de forjar un papel de liderazgo en Europa están fracasando. Hasta la fecha, Francia sólo ha hecho progresos marginales para convencer a Alemania de que reforme la UE y se asegure de que no se deslice hacia lo que Macron ha descrito como «irrelevancia geopolítica.» Siempre que la UE se ha enfrentado a una crisis, ha tendido a hacer lo justo para superar el problema, y poco más. El euro sigue siendo tan defectuoso desde el punto de vista estructural que pocos creen que pueda rivalizar seriamente con el dólar; la UE no ha logrado construirse casi ninguna influencia en política exterior, con poca capacidad militar-industrial y apenas una capacidad defensiva coordinada. Y el problema es que así es como le gusta a Alemania.
Un antiguo embajador de una gran potencia de la UE en Berlín me dijo que Alemania sencillamente no cambiará su posición; su economía es demasiado exitosa para que haga lo necesario para que la UE se convierta en una fuerza independiente. En el fondo, Berlín se conforma con el statu quo, aguantando cualquier tormenta que venga de Washington. Si se ve obligada a cambiar de rumbo, lo hará, pero no ve ningún sentido en adelantarse a ello, dados los enormes beneficios de ser la potencia económica preeminente en Europa sin las responsabilidades de una potencia mundial decisiva. Angela Merkel, después de todo, estaba preparada para esperar a la presidencia de Trump, confiando en quela estabilidad estructural de Occidente se mantendría. Y tenía razón, al menos por ahora. Un antiguo embajador europeo en Washington me dijo que había llegado a la conclusión de que nada cambiaría en Europa hasta que Estados Unidos se retirara, dejando que el continente se valiera por sí mismo.
Pero una desconexión entre palabras y acciones parece existir en más lugares que sólo en Europa. Durante al menos una década, Washington ha estado advirtiendo a sus aliados europeos que estaba perdiendo la paciencia para pagar su defensa. En 2011, el secretario de Defensa de Barack Obama, Robert Gates, habló del «apetito menguante» de Estados Unidos por seguir pagando la factura mientras Europa no se metía la mano en el bolsillo. En este sentido, la animosidad de Trump no fue más que el producto inevitable -aunque brutal- de la falta de atención de Europa a esta advertencia.
¿Está Estados Unidos realmente dispuesto a hacer lo necesario para obligar a Europa a compartir la carga? Al igual que existe una tensión entre lo que Europa dice que quiere y cómo actúa, también Estados Unidos parece no estar seguro de querer la autonomía europea y todo lo que ello conlleva. ¿Quiere renunciar a la influencia que tiene actualmente sobre un potencial rival económico? ¿Quiere fomentar el crecimiento de la industria de defensa europea para igualarla a la suya? ¿Quiere que Europa reforme su moneda para desafiar al dólar? Al igual que Alemania, pero a la inversa, ¿desea realmente Estados Unidos cambiar el statu quo que ha funcionado tan bien durante tanto tiempo?
La ambigüedad de la posición estadounidense se refleja en la actual administración, que parece estar atrapada entre el deseo de ser más dura y nacionalista en su política exterior -poniendo fin a las «guerras eternas» de distracción sin consultar, saltándose a la torera los contratos de defensa de los aliados y cosas similares- y no estar del todo cómoda renunciando a su idea de sí misma como la fuerza del internacionalismo basado en normas.
Algunos de sus aliados europeos se sienten frustrados por esta aparente indecisión. Por ejemplo, AUKUS, la nueva alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia que tanto enfureció a los franceses. Tras la firma del acuerdo en septiembre, que costó a Francia miles de millones en ingresos perdidos, socavando su sector de la defensa y su capacidad para proyectar su fuerza en el Pacífico, Biden no pareció dispuesto a defender los grandes cálculos estratégicos que había detrás de la medida, y en su lugar trató de enviar a sus funcionarios a una gira de disculpas por París para reparar las relaciones. Al final, parece menos una decisión estratégica para formar una alianza con los socios militares más fiables de Estados Unidos, y más una oportunidad para conseguir un jugoso contrato de defensa sin querer que cambien muchas cosas como resultado. Un ex diplomático frustrado me dijo que Biden era un realista pero que los miembros de su equipo eran productos del viejo consenso de Washington, «de ahí su política internacionalista-nacionalista a medias».
Otro ex embajador europeo me dijo que era tal la dependencia de Europa de Estados Unidos que la administración Biden tenía una oportunidad de oro para presionar a los líderes de la UE en una serie de otras áreas, como los aranceles, la reforma fiscal global y la regulación de las grandes tecnologías. Pero el hecho de que esta administración no lo haya hecho no debe ser motivo de consuelo para Europa, dijo este ex embajador, porque los republicanos serán menos sentimentales.
En cierto sentido, esta es la historia de ambos lados del Atlántico. Estados Unidos y Europa ven llegar el nuevo mundo y las consecuencias lógicas que conlleva: más autonomía y más competencia. La administración Biden, al igual que las administraciones Bush, Obama y Trump antes de ella, ve la necesidad de pivotar hacia Asia y de que Europa haga más por cuidarse a sí misma. Los europeos también ven que la marea del poder estadounidense está cambiando. Sin embargo, por ahora, ambos se contentan con avanzar a duras penas, ignorando las corrientes que arrastran los acontecimientos a su alrededor.
En su discurso de investidura, el mensaje de Biden al mundo fue que Estados Unidos había sido puesto a prueba, pero que había vuelto más fuerte como resultado. El país, dijo, «lideraría no sólo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo». Estados Unidos, decía, estaba listo para retomar su papel de líder del mundo libre, un «socio de confianza para la paz, el progreso y la seguridad».
Releyendo estas líneas hoy, a la luz de la crisis de Ucrania, se puede concluir que ha cumplido en parte su promesa, a pesar de la debacle en Afganistán. Ha guiado a Occidente hacia una posición unificada sobre Ucrania mediante una diplomacia cuidadosa y conciliadora. Sin embargo, el desafío de Rusia a Occidente hoy en día, mientras acumula sus tropas en las fronteras de Ucrania, se basa en su creencia de que el poder estadounidense se está retirando, y con él el poder de su ejemplo. La respuesta de Europa, sin embargo, ha sido revelar lo poderoso que sigue siendo Estados Unidos. La verdad es que es posible que ambos sentimientos seanverdad al mismo tiempo.