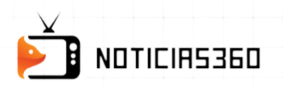El gran novelista austriaco Joseph Roth murió unos meses antes del cataclismo hitleriano que preveía. En su final, en 1939, Roth vivía exiliado en París, sin dinero y alcohólico, destrozado por la extinción del mitteleuropa de su infancia. Roth había nacido en 1894 en un lugar llamado Brody, una pequeña ciudad de lo que entonces era el imperio austrohúngaro pero que ahora es Ucrania. Hoy, esta pequeña ciudad de la infancia de Roth está amenazada de nuevo.
Roth es más conocido por su novela La marcha de Radetzkyque narra el fin del imperio de los Habsburgo, una tragedia para él. Pero El busto del emperadorotra de sus melancólicas obras, se siente más profética hoy, cuando el ejército ruso avanza en tropel por Ucrania. En esta novela, Roth lleva al lector a la tierra de su infancia, antes de que fuera arrastrada por las olas del nacionalismo europeo, la guerra y el salvajismo.
El protagonista de la historia de Roth es el aristocrático Conde Morstin, vástago de una antigua familia polaca de ascendencia italiana, que no se considera ni polaco ni italiano, sino «más allá de la nacionalidad». Morstin, al igual que Roth, detesta la idea misma del nacionalismo, que considera una cabaña pequeña y húmeda en comparación con la «gran casa con muchas puertas y muchas habitaciones para muchos tipos de personas» que era la antigua monarquía de los Habsburgo. En El busto del emperador, Roth cuenta cómo el Conde Morstin se enfrenta a la pérdida de su patria. Pero la historia, en realidad, trata de la pérdida de un modo de vida, de la pérdida de una época, de la pérdida de un pedido. Esta pérdida está significada a lo largo de la novela por un busto del antiguo emperador austriaco Francisco José que Morstin guarda fuera de su casa solariega en un pueblo cercano a Brody.
Hoy, desde Brody hasta Kharkiv, asistimos, una vez más, al derrumbe de una época, y quizá con ella de un orden. Al igual que el Conde Morstin, ahora debemos afrontar este cambio. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros hemos evitado dar el salto imaginativo necesario para creer que un líder político moderno podría ordenar la invasión de un país europeo. A pesar de las crecientes pruebas de lo contrario, muchos diplomáticos, funcionarios y analistas se negaron a creer seriamente las advertencias de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos sobre la inminencia de un ataque. Para muchos en Occidente, parece que las guerras de agresión son cosas que les ocurren a los países pobres que están muy lejos. Se hacen por nosotros. No se hacen a nosotros. Y, sin embargo, esto ha sucedido. Las imágenes que se filtran en nuestras líneas de tiempo, de helicópteros rusos sobrevolando ciudades europeas, no parecen reales. Y, sin embargo, lo son. Las fotografías de armamentos rusos que han explotado parecen chocantes porque han sido tomadas en un ambiente notablemente Europeo europeos. En una de ellas, publicada por Radio Free Europe, se ve un Domino’s justo detrás de la carnicería.
Los europeos, en particular, han mostrado una respuesta inusualmente emocional a la conmoción de la invasión de Putin. El jefe del ejército alemán, Alfons Mais, publicó una evaluación sorprendentemente brutal de la situación en su página de LinkedIn, declarando que la Bundeswehr se ha quedado «en blanco» (presumiblemente debido a años de montar libremente en los faldones de su protector estadounidense), sus opciones para apoyar la alianza occidental son limitadas. «Todos lo veíamos venir y fuimos incapaces de penetrar con nuestros argumentos para sacar y aplicar las conclusiones de la anexión de Crimea», escribió. La exministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, se sumó a la autorrecriminación, escribiendo que estaba «enfadada con nosotros mismos por nuestro fracaso histórico» a la hora de actuar, tras las intervenciones de Putin en Georgia, Crimea y Donbás, de una forma que hubiera podido disuadir al líder ruso.
Al leer estos lamentos, es difícil evitar la conclusión de que están alimentados por la vergüenza y el bochorno. En El Busto del Emperador, El conde Morstin acaba viviendo en Suiza durante un tiempo tras la caída del imperio de los Habsburgo, tratando de olvidar el paso de su antiguo mundo. Pero una noche, sentado en un bar americano de Zúrich, se enfrenta a la realidad del nuevo mundo. Observa cómo un grupo de rusos hace desfilar burlonamente lo que, según ellos, es la corona de la monarquía que él tanto veneraba. De repente, se enfurece. «Fue como si comprendiera, en el mismo instante en que él mismo se transformó, que mucho antes que él, el mundo también se había transformado. Fue como si ahora se enterara de que su propia transformación no era más que una consecuencia de algo más ampliotransformación».
Ante la realidad de la vida, el conde Morstin se avergüenza de su antigua ingenuidad. «Cuando ve la mezquindad», escribe Roth, «el hombre fastidioso se siente doblemente avergonzado: primero por el mero hecho de su existencia, y luego porque enseguida comprende que ha sido engañado». Esta es, en mi opinión, la fuente de nuestra rabia aquí en Europa y en Estados Unidos. Estamos avergonzados por nuestra propia credulidad, la vergüenza de nuestra estupidez y vanidad.
Casi ningún país de Occidente es inmune a esta vergüenza. Después de 2016, la vergüenza de Estados Unidos es evidente, pero el sentimiento no es menos marcado en Europa. En Gran Bretaña, tenemos la vergüenza de que los oligarcas rusos compren nuestras casas y nuestros periódicos, e incluso se abran paso en nuestro Parlamento. En Francia, mucho después de que la naturaleza atroz del régimen de Putin se hiciera evidente, los líderes del país se convencieron vergonzosamente de que ellos podrían convencerlo. Emmanuel Macron incluso se alegró de asistir a la final de la Copa del Mundo en Moscú junto a Putin apenas unos meses después de que el líder ruso ordenara el despliegue de un arma química en Gran Bretaña.
En Alemania la vergüenza es quizás más evidente. La primera potencia de Europa no encuentra la fuerza para liderar, no puede financiar su ejército adecuadamente y sólo ahora está encontrando el valor para separar sus intereses económicos de sus responsabilidades con la alianza occidental que garantiza su seguridad. Pero en toda Europa se puede ver la misma historia: en un político italiano que lleva una camiseta de Putin, una política austriaca bailando con el líder ruso en su boda, el primer ministro húngaro arrimándose a él en Moscú. Todo el mundo sabe lo vergonzoso que es este comportamiento, pero incluso ahora nos esforzamos por aceptar nuestra bajeza, buscando formas de evitar el inevitable dolor que conllevará cualquier sanción significativa al Estado ruso.
Se nos advirtió. En los 21 años transcurridos desde que el presidente George W. Bush declaró que Putin era un hombre en el que podía confiar -habiendo aparentemente escudriñado en su alma-, el líder ruso invadió Georgia, apoyó a Assad en Siria, intervino en las elecciones estadounidenses, se anexionó Crimea, armó a los separatistas en Ucrania (que luego derribaron un avión holandés), asesinó a enemigos en Gran Bretaña y Alemania y, finalmente, lanzó una invasión a gran escala de un país europeo soberano. Y todavía los líderes de todo Occidente -entre la derecha y la izquierda populistas, desde Donald Trump en Estados Unidos hasta la Coalición Stop the War en Gran Bretaña- defienden, explican, excusan o incluso alaban a Putin.
Ante la brutal realidad de un nuevo mundo, es natural responder con rabia o negación. En El busto del emperadorel conde Morstin decide que elegirá lo segundo, regresando de Suiza a su pueblo en las afueras de Brody para vivir como si el imperio de los Habsburgo nunca hubiera muerto. El conde recupera el busto del emperador que había guardado a buen recaudo en su sótano y lo vuelve a exponer en el exterior de su casa. Incluso empieza a vestir su antiguo uniforme de los dragones austriacos. Durante un tiempo, funciona, y los campesinos locales le saludan, pero sabe que no puede durar. «Como todos los que alguna vez han sido poderosos, ahora parecía aún menos que los impotentes: a los ojos de la oficialidad, era ridículo». Los campesinos que le saludaban lo hacían por un pasado perdido. Finalmente, sabe que el juego ha terminado, que es hora de enterrar el viejo mundo. Así que convoca a los aldeanos y juntos entierran el busto del emperador como si fuera el propio Francisco José.
Me temo que éste es nuestro destino en Occidente. Ya no tiene sentido ponerse los uniformes del viejo mundo, fingiendo que no acaba de saltar por los aires. Las viejas formas de tratar con Rusia (y potencialmente con China) ya no son válidas. La creencia de que los regímenes autocráticos se democratizarán y liberalizarán a medida que se adapten a nuestro orden basado en normas era ingenua. Occidente no está a punto de derrumbarse como Austria-Hungría. Pero los supuestos occidentales sobre la fuerza y la superioridad ya no son suficientes. Los que todavía creen en la democracia deben enterrar la arrogancia que hizo fracasar al viejo mundo. Si hay que hacerlo ceremonialmente, echando tierra encima como el viejo busto a las afueras de Brody, que así sea. Pero hagámoslo antes de que nos hagan quedar más en ridículo.