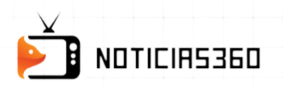En una decisión tomada a última hora de ayer, el Tribunal Supremo dictaminó que el expresidente Donald Trump no tenía potestad para hacer valer el privilegio ejecutivo para impedir que los Archivos Nacionales entregaran cientos de páginas de documentos a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los sucesos del 6 de enero de 2021. El Tribunal se derecho al hacerlo; el privilegio ejecutivo permite a un presidente retener información solo cuando su divulgación perjudicaría el interés público. Pero Trump no es presidente y, por lo tanto, no tiene autoridad para actuar en el interés público. Además, como explicó el Circuito del Distrito de Columbia en su decisión, el interés público aquí favorece la divulgación, dada la «necesidad imperiosa» del comité del 6 de enero de esta información y las «circunstancias únicas y extraordinarias» del «ataque sin precedentes en el Capitolio y la tradición de transferencias pacíficas de poder.»
Pero el críptico auto de dos páginas del Tribunal Supremo evita establecer ninguna ley. El Tribunal escribió que las cuestiones planteadas por Trump sobre la autoridad de un ex presidente para hacer valer el privilegio son «sin precedentes y plantean preocupaciones graves y sustanciales.» A continuación, procedió no sólo a declinar abordar esas cuestiones, sino también a dar el paso afirmativo y extremadamente infrecuente de instruir a los funcionarios del gobierno y a los tribunales a ignorar el punto central del análisis jurídico del Circuito de Washington como «dicta no vinculante.» En el lenguaje judicial, dicta es, por definición, no ley. El Tribunal denominó el complejo e intrincado análisis legal del Circuito de Washington de una difícil cuestión constitucional como nada más que un montón de palabras innecesarias. Al hacerlo, la opinión reconoce y exacerba un problema fundamental sobre el privilegio ejecutivo que ha estado acechando incómodamente en el fondo de la investigación del 6 de enero: El término privilegio ejecutivo no tiene contenido legal. No existe ninguna ley que regule el privilegio ejecutivo.
En los últimos meses, me han hecho repetidas preguntas relacionadas con el privilegio ejecutivo que parecen sencillas: «¿Tiene un ex presidente la capacidad de hacer valer el privilegio ejecutivo?» «¿Procederá el Departamento de Justicia por desacato al Congreso?» «El privilegio ejecutivo no se aplica a un ciudadano privado, ¿verdad?». He dado las mejores respuestas que he podido basándome en mi experiencia anterior trabajando en asuntos de privilegio en la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC), el equipo de abogados del Departamento de Justicia que asesora al presidente en asuntos de derecho constitucional, y en mis investigaciones y escritos más recientes sobre el privilegio ejecutivo. Pero esa respuesta comienza invariablemente: «En realidad no hay una respuesta sencilla porque…»
De hecho, no es que no haya respuestas sencillas; es que no hay respuestas. Y punto. Los dictámenes de la OLC exponen una visión constitucional global y favorable al poder ejecutivo. El Congreso, como es lógico, ha adoptado una posición completamente contraria. Y el escaso precedente judicial no ofrece respuestas. Además, cada nuevo escenario -como los acontecimientos sin precedentes del 6 de enero- presenta distinciones de hecho que frustran una fácil analogía histórica.
El privilegio ejecutivo, tal como funciona en la práctica, no opera como una forma de «ley». La amplitud del desacuerdo sobre el alcance de la doctrina constitucional y la maleabilidad de los pocos precedentes judiciales relevantes permiten a los abogados y a los funcionarios del gobierno utilizar el privilegio para justificar cualquier posición que esté en su propio interés. Si los últimos de la administración Trump no lo demostraron, la investigación del comité del 6 de enero lo ha hecho innegable.
Como profesor de derecho que escribe y enseña sobre derecho constitucional y privilegio ejecutivo, no hago esa afirmación a la ligera. Ley significa diferentes cosas para diferentes personas. En el famoso experimento de pensamiento del «hombre malo» del juez Oliver Wendell Holmes, el «derecho» significa sólo reglas que tienen «consecuencias materiales» para alguien que las rompe, y no tiene una fuerza moral o ética inherente. Otros sostienen que el derecho incluye un «punto de vista interno» según el cual los individuos y los jueces deciden -y siguen- las obligaciones de la ley porque creen que se requiere la adhesión a esas obligaciones. O algunos podrían preferir la definición de William Blackstone de la ley como una «regla de acción» prescrita por una autoridad «superior».
Sin embargo, bajo cualquiera de estas concepciones del derecho, el privilegio ejecutivo no es legal. En las disputas sobre el acceso a la información, al menos dos entidades afirman ser «superiores»: el Congreso y el presidente (y, actualmente, también el ex presidente). Estos superiores prescriben «normas de actuación» directamente contrarias. El inferior entoncestiene que elegir qué «ley» seguir; seguir ambas es imposible. La relación intermitente de Mark Meadows con el comité del 6 de enero representó un ejemplo muy público de esta elección. Al principio se «comprometió» con el comité, pero luego se negó a cumplir con su citación basándose totalmente en el privilegio ejecutivo y la doctrina relacionada de la inmunidad testimonial para los asesores presidenciales de alto nivel. Después de que esas afirmaciones fueran impugnadas -y de que se conociera su libro, en el que describía con detalle conversaciones con el presidente que, de otro modo, serían privilegiadas-, Meadows optó de nuevo por empezar a cooperar. Pero poco después dejó de cooperar de nuevo, alegando que la comisión estaba violando el privilegio. Meadows, al igual que otros testigos del poder ejecutivo que le precedieron, se enfrentó a instrucciones contradictorias del Congreso y de su superior. Meadows tuvo que elegir qué «ley» seguir.
La teoría del «hombre malo» de Holmes tampoco aclara cuál es la «ley» en estas disputas sobre privilegios. Ninguno de los funcionarios que han desafiado las citaciones del Congreso durante las últimas seis administraciones presidenciales se ha enfrentado a ninguna consecuencia. Y los tribunales casi nunca han tenido la oportunidad de emitir decisiones oportunas. Al remitir a Meadows, Steve Bannon y potencialmente a otros por desacato penal al Congreso, el comité del 6 de enero espera cambiar ese cálculo para los «hombres malos» holmesianos. Pero, como ha dejado claro George Terwilliger, el abogado de Meadows, esos testigos tienen una serie de defensas que hacen que el éxito de la sanción amenazada esté lejos de ser seguro. Y esa posible sanción existe sólo porque la disputa involucra al Congreso y a un antiguo presidente cuya pretensión no es apoyada por el presidente en ejercicio de otro partido. En todos los demás casos, no existe tal sanción.
Algunos pueden argumentar que el privilegio ejecutivo impone intrínsecamente ciertas obligaciones legales a pesar de la falta de mecanismos de aplicación. El funcionamiento del país y de la Constitución depende a menudo de la voluntad del presidente y de los funcionarios del gobierno de cumplir con dichas obligaciones, incluso cuando no hay posibilidad de revisión judicial. De hecho, los estudiosos han argumentado que los presidentes tienen un deber de ejercer su autoridad constitucional de acuerdo con una comprensión de buena fe de su autoridad constitucional. Pero incluso esa comprensión de la ley centrada en lo interno no proporciona respuestas sobre el privilegio ejecutivo. Tanto el poder ejecutivo como el Congreso parten de la Constitución y dan gran importancia a las pocas decisiones judiciales relevantes en la materia, el único derecho real que existe. El problema, sin embargo, es que los dos poderes interpretan la Constitución y estas decisiones para llegar a conclusiones directamente contradictorias sobre qué obligaciones impone la «ley» del privilegio ejecutivo. Y como los tribunales casi nunca tienen la oportunidad de resolver estos desacuerdos constitucionales fundamentales, cada rama persiste en su interpretación de buena fe de su propia autoridad constitucional y rechaza las posiciones incoherentes de la otra rama.
Ni siquiera hay acuerdo sobre qué privilegio ejecutivo es. En algunas formulaciones, el privilegio ejecutivo se refiere a la naturaleza de los documentos en cuestión -las comunicaciones presidenciales en Estados Unidos contra Nixonpor ejemplo. Desde el punto de vista del poder ejecutivo, el privilegio no es un estatus inherente a los documentos, sino una prerrogativa constitucional implícita que pertenece al presidente para controlar la difusión y divulgación de una amplia gama de información. He argumentado que el privilegio ejecutivo se entiende mejor históricamente como una inmunidad que establece un límite específico a la autoridad de supervisión legislativa del Congreso, y otros estudiosos lo describen como «el derecho del presidente y de los funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca a ocultar información al Congreso, al poder judicial y, en última instancia, al público».
Esta ambigüedad y desacuerdo inherentes han conducido directamente a los absurdos a los que se enfrenta el comité del 6 de enero y el Congreso en general. Bannon, un ciudadano privado que no parece haber estado asesorando a Trump sobre nada que toque remotamente los deberes constitucionales de Trump en los días previos al 6 de enero, afirmó la creencia de que podía seguir la directiva de Trump de no testificar, debido al privilegio ejecutivo. Jeffrey Clark, un ex fiscal general adjunto en funciones que fue autorizado a testificar por el Departamento de Justicia y, aparentemente, por el propio Trump, también alegó inicialmente el privilegio ejecutivo. Terwilliger, ex fiscal general adjunto, proclamó con seguridad en las páginas de The Washington Post que la negativa de Joe Biden a ayudar a Meadows «fl[ies] en la carade 200 años de historia» del privilegio ejecutivo. El propio Trump demandó al comité y al archivero de los Estados Unidos, argumentando que él, como ex presidente, tenía la máxima autoridad para controlar la publicación de los registros presidenciales. Así lo hizo a pesar de un exhaustivo esquema estatutario, una orden ejecutiva presidencial y reglamentos exhaustivos -todos los cuales se entienden típicamente como «ley»- que establecen explícitamente que él no tiene tal autoridad. Y Peter Navarro, el ex asesor comercial de Trump, ahora afirma que no puede proporcionar información sobre la respuesta del gobierno a COVID-19, debido a, sí, el privilegio ejecutivo.
Lo chocante de estas reclamaciones no es que se hagan. Los abogados pueden, y deben, poner a disposición argumentos razonables como parte de su celoso deber hacia sus clientes. Lo sorprendente es que estos argumentos estén disponibles.
El privilegio ejecutivo es hoy en día amorfo y sin principios. Pero la mayoría de las propuestas de reforma -incluido el impulso para revigorizar la autoridad de desprecio inherente al Congreso, que lleva mucho tiempo inactiva- no entienden el grado en que el privilegio ejecutivo puede utilizarse como escudo para desviar la invasión directa de la ley o del Congreso. La mayoría de las alternativas propuestas a la revisión judicial, en realidad, sólo proporcionarían «ley» a una institución, el Congreso. El poder ejecutivo considera que el privilegio ejecutivo es una doctrina constitucional que no puede ser restringida por la ley ni superada por afirmaciones de autoridad inherente. El dictamen de la OLC en apoyo de la negativa a declarar del ex asesor de la Casa Blanca Don McGahn, por ejemplo, concluía que el Congreso no podía ejercer constitucionalmente su poder de desacato inherente contra McGahn. Y, por tanto, McGahn se negó a testificar, siguiendo esa «ley» -un dictamen de la OLC .
Pero el privilegio ejecutivo no tiene por qué seguir sin ley. Uno de los medios -y, en mi opinión, el único- para dotar de contenido legal al privilegio ejecutivo es facilitar la revisión judicial de los desacuerdos constitucionales fundamentales entre los poderes, una opinión que presenté al Comité Judicial del Senado en agosto de 2021. Una legislación que autorice explícitamente a las entidades del Congreso a presentar demandas, que acelere el proceso cuando se presenten estos casos, y que elimine algunas de las capas de revisión de apelación que ralentizan muchos de estos casos, permitiría a los tribunales decidir casos relacionados con el privilegio ejecutivo con más frecuencia y empezaría a establecer un marco legal para guiar futuras disputas. Los tribunales no deben ponerse necesariamente en la posición de revisar cada documento y decidir si debe ser revelado. Pero son la única entidad que puede proporcionar una base común sobre cuáles son las normas constitucionales que rigen el privilegio ejecutivo.
Las circunstancias actuales ofrecen una oportunidad poco frecuente para buscar esa opción. La Ley de Protección de Nuestra Democracia, aprobada recientemente por la Cámara de Representantes, incluye disposiciones que agilizarían la revisión judicial y eliminarían los posibles obstáculos en los casos relacionados con el secreto profesional.
Hasta la fecha, los tribunales han sido en gran medida incapaces de desempeñar esta función, porque los casos han tardado demasiado y muchos han quedado sin efecto antes de que se pudiera tomar cualquier decisión de apelación sobre la naturaleza y las normas legales que rigen el privilegio ejecutivo. Sin embargo, el Congreso ha considerado este tipo de legislación antes, ya en la década de 1950 y ampliamente tras el Watergate. A menudo el poder ejecutivo se opone, y la legislación se desvanece, junto con los recuerdos de los acontecimientos que llevaron a su consideración. Sin embargo, tras el escepticismo inicial, la actual Casa Blanca ha expresado, de forma un tanto sorprendente, su apoyo a la legislación propuesta.
Para ser claros, los tribunales prefieren no lidiar con estas cuestiones. Basta con ver la decisión del Tribunal Supremo de ayer para comprobarlo. El Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito D.C. dedicó 68 páginas a analizar la novedosa cuestión constitucional de los derechos estatutarios y constitucionales de un ex presidente en relación con el privilegio ejecutivo y los registros presidenciales. Y el Tribunal Supremo -con lo que sólo puede calificarse de envidiable destreza- dijo al mundo que lo ignorara. Es de suponer que lo hizo porque había un desacuerdo interno sobre la validez de la resolución de la cuestión por parte del D.C. Circuit -que el juez Brett Kavanaugh expresó en su concurrencia- y una mayoría decisiva que no deseaba lidiar con esa cuestión constitucional en el contexto de Trump y los acontecimientos del 6 de enero. Otros tribunales han empleado tales dispositivos para evitar decidir cuestiones de privilegio en el pasado.
Pero la autoridad del poder judicial para controlar los casos que conoce es limitada. Si surge una disputa justiciable y avanza hacia el fondo del asunto de manera oportuna, los tribunales se verán a veces obligados a emitir unadecisión. Por ello, las reformas legislativas que autorizan explícitamente y agilizan la revisión judicial de los conflictos sobre el privilegio -reformas como las incluidas en la Ley de Protección de Nuestra Democracia- deben ser el mecanismo para dotar de contenido jurídico al concepto de privilegio ejecutivo. Como reconoció a regañadientes el D.C. Circuit a finales de la década de 1970, en lo que sigue siendo uno de los pocos precedentes judiciales sobre el privilegio del ejecutivo, cuando una disputa implica un «choque de absolutos» entre dos ramas del gobierno que compiten entre sí, es «necesario que el[e] Tribunal considere las reclamaciones contradictorias de las partes a los privilegios absolutos [constitutional] autoridad». Sin la intervención judicial, esas reclamaciones conflictivas permanecen y niegan cualquier discusión productiva sobre la «ley» que rige el privilegio ejecutivo.
El comité del 6 de enero parece haber fracasado en sus intentos de persuadir, coaccionar u obligar a Bannon, Meadows y otros testigos recalcitrantes a proporcionar información, debido al privilegio ejecutivo. Ahora ha tenido éxito en la obtención de los registros presidenciales, en gran parte debido a la de la Casa Blanca de Biden. Pero el Tribunal Supremo, al declarar que la autoridad de un ex presidente para hacer valer el privilegio es una cuestión constitucional no resuelta y difícil, se utilizará para validar los argumentos de Bannon, Meadows y otros que siguen mirando a Trump para su «ley». El Circuito del Distrito de Columbia había determinado que Trump no tenía autoridad para hacer valer el privilegio ejecutivo para proteger a esas personas de las declaraciones. Pero la decisión del Tribunal Supremo barre ese aspecto de la opinión del Circuito D.C. como «dicta no vinculante» y permite a esos individuos seguir eligiendo qué versión de la ley no resuelta se ajusta a sus propósitos. A pesar de los denodados esfuerzos de la comisión, su incapacidad para imponer cualquier obligación legal o sanción a estos exfuncionarios de Trump no es más que la última prueba de alto nivel de que el privilegio ejecutivo hoy en día no tiene ley. Ninguna ley respalda sus reclamaciones; sin embargo, hasta ahora han prevalecido.
Este estado de cosas no tiene por qué continuar. Si el destacado fracaso de la comisión proporciona un impulso adicional a la legislación que busca remediar esa anarquía priorizando y facilitando las decisiones judiciales sobre el privilegio ejecutivo, eso puede ser en última instancia un atributo de la investigación del 6 de enero.