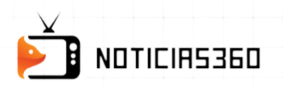A finales del año pasado, cuando Angela Merkel aún era canciller alemana, pregunté a uno de los pensadores de política exterior más astutos de su gobierno sobre la preocupante dependencia del país de las potencias autoritarias y la reticencia de su clase política a reconsiderar estas relaciones.
En ese momento, Berlín estaba a punto de inaugurar un nuevo gasoducto desde Rusia, y las mayores empresas alemanas anunciaban nuevas e importantes inversiones en China. Pero Merkel estaba de salida, y la pregunta que se hacían muchos era si un cambio de liderazgo podría provocar un cambio en el enfoque de Alemania. El funcionario alemán se mostró escéptico.
«La libertad no significa tanto en Alemania como en otros lugares», me dijo esta persona, hablando bajo condición de anonimato para poder hablar con franqueza de las costumbres políticas alemanas. «Si la disyuntiva es entre el declive económico y la erosión de las libertades, Alemania bien podría elegir lo segundo».
Durante el fin de semana, el sucesor de Merkel, Olaf Scholz, subió al podio del Bundestag y demostró lo contrario, poniendo la libertad en primer lugar en una sorprendente respuesta a la invasión no provocada de Rusia en Ucrania. Al hacerlo, rompió los tabúes de la política exterior alemana que se remontan a la fundación de la República Federal hace más de 70 años.
Scholz anunció que Alemania pondría fin a su dependencia del gas ruso, gastaría 100.000 millones de euros más en su ejército y entregaría cientos de armas antitanque y misiles Stinger a Ucrania para ayudar a su superado ejército a contrarrestar el ataque total de Rusia. Alemania también podría verse obligada a prolongar la vida útil de sus centrales nucleares para cubrir el vacío energético creado por la interrupción del suministro de gas ruso.
Cada una de estas decisiones representa una especie de terremoto. En conjunto, son un cataclismo político que nadie vio venir, ni de un canciller novato conocido por su cautela, ni de una coalición de partidos alemanes con raíces pacifistas, ni mucho menos de un gobierno dirigido por los socialdemócratas, con su historial de estrechos vínculos con Rusia.
«Estamos entrando en una nueva era», dijo Scholz en el Parlamento. «Y eso significa que el mundo en el que vivimos ahora no es el que conocíamos antes».
Desde Washington, puede ser difícil apreciar la magnitud de los cambios que estamos presenciando en Alemania, por lo que resulta útil echar la vista atrás para saber de dónde viene el país.
Como explicó elocuentemente el diplomático alemán Thomas Bagger en 2019, Alemania salió de la caída del Muro de Berlín, la reunificación alemana y el colapso de la Unión Soviética convencida de que por fin había aterrizado en el lado correcto de la historia. La democracia se extendía por Europa del Este, expulsando a los hombres fuertes autoritarios del poder. Lo que Vladimir Putin -un agente del KGB que vivía en la ciudad de Dresde, en Alemania Oriental, cuando cayó el muro- ha descrito como la «mayor catástrofe geopolítica» del siglo XX fue un renacimiento para Alemania, y la prueba, en palabras de Bagger, de que la historia se inclinaba hacia su marca de democracia liberal. El final de la Guerra Fría también significó la paz, y con ella llegó una reducción radical de los presupuestos de defensa alemanes.
Al mismo tiempo, el país emergía como una potencia industrial, absorbiendo gas ruso y vendiendo sus máquinas-herramienta líderes en el mundo a una China en ascenso, todo ello mientras dependía de un paraguas de seguridad proporcionado por Estados Unidos. Hubo baches en el camino -la crisis financiera de Europa, la anexión de Crimea por parte de Rusia, el terrorismo de Oriente Medio y la afluencia de refugiados-, pero ninguno hizo tambalear la confianza de Alemania en su propio modelo y visión del mundo.
Luego vino el Brexit, la elección de Donald Trump y la creciente conciencia de que «Wandel durch Handel » -el mantra alemán del cambio a través del comercio- no funcionaba tan bien después de todo. China seguía comprando coches y tecnología alemanes, pero se había convertido en un estado autoritario de vigilancia con ambiciones globales, así como en un formidable competidor económico.
Merkel, tras más de una década de su largo reinado, ofreció indicios de que no todo estaba bien. En una tienda de cerveza de Múnich en 2017, tras uno de sus primeros encuentros con Trump, reconoció que Alemania podría no ser capaz de confiar en Estados Unidos como antes. Pero nunca transmitió a los alemanes de a pie que los pilares del modelo alemán de la posguerra se estaban desmoronando, ni les dejó claro que podrían tener que pagar un precio por los trastornos que se avecinan.
Uno de sus últimos actos importantes en materia de política exterior fue forzar la aprobación de un acuerdo de inversión de la Unión Europea con China, a pesar de las objeciones de la administración entrante de Biden. Un último intento de mantener intacto un viejo mundo basado en reglas,El comercio sin trabas y las buenas relaciones con las grandes potencias, se derrumbaron en tres meses en una oleada de sanciones.
Aun así, Scholz envió el mensaje a los votantes durante su campaña electoral de que no era necesario cambiar mucho. Se presentó como el heredero natural de Merkel, adoptando incluso su característica postura de la mano en forma de diamante para asegurar a los alemanes que «Mutti» (el apodo materno de Merkel) seguiría viva en la forma de un hombre calvo y de voz suave de 63 años, rival de su partido. Habló de la necesidad de relanzar la política de «Ostpolitik» del ex canciller del SPD, Willy Brandt, mediante un mayor acercamiento a Moscú y Pekín.
Pero como dijo una vez Harold Macmillan durante su mandato como primer ministro británico, «los acontecimientos, querido muchacho, los acontecimientos» tienen una forma de desafiar a los líderes de formas que no podían imaginar. La reacción inicial de Scholz al ruido de sables de Putin fue restarle importancia. El Nord Stream 2, el gasoducto ruso hacia Alemania, que durante mucho tiempo se ha enfrentado a una feroz resistencia por parte de los socios de la UE y de Washington, era un «proyecto empresarial» apolítico que debía desvincularse del debate sobre las sanciones, dijo Scholz al mundo a mediados de diciembre, incluso mientras Putin concentraba tropas en la frontera entre Rusia y Ucrania. (No en vano, el anterior canciller del SPD, Gerhard Schröder, se ha transformado en un lobby del gas para Putin desde que dejó el cargo en 2005).
El repentino cambio de rumbo de Scholz durante la semana pasada, cuando las tropas rusas entraron en Ucrania, fue en parte una reacción a la abrumadora presión a la que se había visto sometido su gobierno -tanto dentro de Alemania como entre los aliados más cercanos de Berlín- tras semanas de dilación. Pero la presión por sí sola no explica las medidas anunciadas por Scholz, que van mucho más allá de lo que cualquiera podría haber esperado de un político conocido por su reserva hanseática.
Las medidas son un reconocimiento de que el mundo ha cambiado, de que Alemania debe invertir mucho en su propia defensa, de que debe pagar un precio económico para defender sus valores, de que no puede seguir siendo una versión ampliada de Suiza en un mundo de rivalidades sistémicas. Al hacerlas, Scholz ha ido a contracorriente de su propio partido, del establishment empresarial alemán y de lo que muchos suponían que eran las preferencias de la población alemana en general. Sin embargo, los partidos de su coalición le han apoyado y los medios de comunicación alemanes celebran su audacia. El mismo día en que Scholz hizo sus anuncios, más de 100.000 personas se reunieron en Tiergarten, junto al Bundestag, para mostrar su solidaridad con Ucrania.
De un plumazo, Scholz se ha liberado del molde cauteloso de Merkel que le hizo ser elegido. Merkel también tomó decisiones trascendentales durante sus 16 años como canciller, pero ninguna fue tan sísmica para el lugar de Alemania en el mundo, o tan potencialmente costosa para la economía, como las que Scholz ha anunciado a menos de tres meses de su cancillería. Es una ironía que los tabúes que surgieron del vergonzoso pasado de la Segunda Guerra Mundial del país sólo puedan romperse con otra guerra en el corazón de Europa.
Lo que viene ahora es incierto. La aplicación de las medidas de Scholz será un reto, y puede esperar la resistencia de los grupos de interés alemanes más arraigados. La reparación de la infrafinanciada Bundeswehr alemana no se hará de la noche a la mañana. Y sustituir el suministro de gas ruso es una tarea de enormes proporciones.
No está claro cuáles son las implicaciones para las relaciones de Berlín con Pekín, que ha sellado una asociación «sin límites» con Putin y se ha negado a condenar su agresión. China es mucho más importante para la economía alemana y sus principales empresas que Rusia. Y su amenaza a la seguridad de Alemania, aunque de combustión lenta y no en la cara como la de Moscú, no es menos real o preocupante.
Pero la suerte está echada. «La paz y la libertad en Europa no tienen precio», dijo la semana pasada la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Al fin y al cabo, la libertad está por encima de la prosperidad.