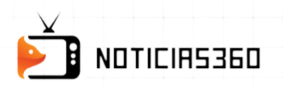Ta llamada es una que esperábamos, así que cuando llega nos sobresalta pero no nos sorprende. Es de la hermana de mi mujer, que vive en Arizona. Ella y su marido están orgullosos de no estar vacunados, lo cual es bastante predecible, ya que sus principales fuentes de información son Fox News y las redes sociales. Han creído desde el principio que el coronavirus ha sido exagerado por los medios de comunicación, y que los médicos están en esto porque de alguna manera se les paga más cuando registran la muerte de alguien que murió en, por ejemplo, un accidente de coche como si hubiera sido causada por COVID-19, aunque mis parientes no explican cómo funcionaría exactamente. Para ellos, las vacunas no tienen que ver tanto con la salud pública como con la libertad personal. Mi cuerpo, mi elección, y ellos han hecho la suya.
Y ahora, el ajuste de cuentas. Durante un año y medio han tenido suerte, pero su suerte finalmente se ha agotado. Ambos han sido infectados por el virus. Por teléfono, mi cuñada no puede dejar de toser, aunque dice que su propio caso es relativamente leve. Su marido, sin embargo, está conectado a un respirador; sus posibilidades de sobrevivir, según los médicos, son aproximadamente del 50%. Está angustiada, y la pregunta con la que quiere que mi mujer la ayude no es «¿Cómo hemos podido ser tan estúpidos?», sino «¿Por qué está pasando esto?», y lo pregunta con toda sinceridad. La respuesta obvia es una que ella no puede o no quiere aceptar -en parte, sospecho, porque naturalmente lleva a otra pregunta que, incluso en este insoportable momento, se niega a considerar: «¿En qué más nos hemos equivocado?»
No puedo escuchar. Mientras mi mujer hace todo lo posible por consolar a su hermana, tengo que salir de la habitación. Los acontecimientos de los últimos dos años -políticos, culturales, epidemiológicos- han erosionado mi capacidad de simpatizar con gente que debería saber más. Debería ser capaz de dar una respuesta más comprensiva que la de «¿Qué demonios esperabas?», pero a menudo no puedo. Estoy harto y, lo admito, ya no soy mi mejor versión. De alguna manera hemos llegado a esto. Ahora somos una nación a la que hay que advertir específicamente que no beba lejía. Por necesidad, el propietario de una tienda de piensos en Nevada se niega a vender ivermectina a cualquiera que no pueda demostrar que tiene un caballo. Aunque se ha demostrado que tres vacunas diferentes contra el coronavirus son seguras y eficaces para su uso aquí en los Estados Unidos, y aunque esas vacunas son gratuitas, personas como la hermana de mi mujer y su marido gastan un precioso oxígeno en reñir a sus médicos por negarse a tratarles como un veterinario trataría a un animal de corral que sufriera una enfermedad completamente ajena. Semejante locura hace que la decencia común sea difícil de invocar y actuar.
Cuando mi mujer cuelga por fin en la habitación de al lado, la oigo soltar un grito de pura exasperación y, por alguna razón, cuando lo hace, un recuerdo de mi padre salta sin previo aviso del fondo de mi mente al frente.
Cuando entro en la taberna, está sentado en la barra, rodeado de sus compinches, uno de los cuales se da cuenta de mi entrada y le avisa. Jimmy. Su hijo. Así es como ha sido desde que era un niño. Después de que mis padres se separaran, no lo veía mucho, pero de vez en cuando estaba allí, grande como la vida, hablando con algunos tipos frente al salón de billar o tomando café en el mostrador del Palace Diner. Al verme acercar, alguien le daba un codazo y le susurraba, Jimmy. ¿No es ese tu hijo? Pero eso era entonces. En el momento de este recuerdo en particular, tengo probablemente 30 años, un profesor universitario recién acuñado con un doctorado reciente, y como mi vida está ahora en otra parte, no lo he visto durante algún tiempo. Tiene un apartamento, por supuesto, un lugar donde va a dormir después de la última llamada, donde se ducha por la mañana y de nuevo después del trabajo antes de dirigirse a cualquier bar de mala muerte que él y sus amigos están adornando estos días. Así que aquí es donde le he buscado. En un taburete es la personificación de la elegancia, y espero que ejecute su movimiento característico: El propio taburete girará, pero también lo hará su cabeza, un poco más rápido, lo que le permitirá localizarme antes de que el taburete y el resto de su cuerpo completen su arco. Esta vez, sin embargo, hay algo que no encaja. Tanto el taburete como el hombre giran como si estuvieran soldados.
Cuando me da una botella de la cerveza que recuerda que bebí años atrás, mientras trabajábamos juntos en la construcción de carreteras, imito sus hombros encorvados y rígidos y digo: «¿Y qué es todo esto?»
«Nada», me asegura. «Una tortícolis es todo».
«¿Desde cuándo?» Pregunto.
Se encoge de hombros. «Desde hace tiempo».
Observo la expresión de uno de sus amigoscaras. Maldito Jimmy, dice. ¿Qué vas a hacer? Así que, más que un tiempo, entonces.
«No es gran cosa», me dice. «Conozco a un tipo».
Resulta que el tipo que conoce es un entrenador de caballos de la cercana localidad de Saratoga Springs que tiene acceso a dimetilsulfóxido (DMSO), un disolvente industrial que se absorbe fácilmente en la piel y que se utiliza, entre otras cosas, para reducir la inflamación en los caballos de carreras. Los médicos recetan DMSO de calidad médica para tratar la inflamación e irritación de la vejiga en los seres humanos, así como el dolor de las articulaciones y el herpes zóster. Pero hoy en día, el DMSO también puede comprarse en diferentes concentraciones en las tiendas de alimentación. Cuando mi padre se marca su versión en crema tópica al día siguiente de admitirme que tiene el cuello rígido, no será supervisado por un médico o incluso, para el caso, por el entrenador de caballos. Seguramente le han advertido que no se meta en los ojos si puede evitarlo, porque, sí, es un disolvente industrial. Pero, ¿adivina qué? La cosa realmente funciona. Casi inmediatamente puede mover su cuello, no mucho, pero aún así. Bien, hay algunos efectos secundarios. Apesta hasta el cielo. Como se anuncia, se absorbe directamente en la piel, y a partir de ahí sigue funcionando. Mi padre puede sentir su sabor, metálico, en la parte posterior de la lengua, y como el sabor es aún peor que el olor, su apetito está bastante mal. Pero, ¿y qué? No lo va a usar para siempre, sólo hasta que desaparezca la rigidez del cuello, así que considera que la compensación es bastante buena. Al final de la semana, vuelve a ser el mismo de siempre, en los taburetes y fuera de ellos. Se considera afortunado por conocer a un tipo con acceso a una cura milagrosa, mientras que otras personas con tortícolis sólo tienen que sufrirla.
Ya sabes cómo acaba esta historia, ¿verdad? Meses después, tras un viaje largamente aplazado al hospital de veteranos, mi padre se enterará de que la causa de su tortícolis, que seguía reapareciendo a pesar de las repetidas aplicaciones de DMSO, es un cáncer de pulmón. Es una pena que no haya acudido antes, le dirán. Lástima que haya desperdiciado preciosos meses tratando su cáncer de pulmón con linimento de caballo, que alivia sus molestias lo justo para que pueda seguir trabajando, cosa que aún a los 60 años necesita hacer.
Sí, una pena.
Alamy; Print Collector / Getty; Tetra Images / Getty
Uno de los problemas de gritar «¿Cómo puedes ser tan estúpido?» a la gente que se comporta de forma estúpida es que con demasiada frecuencia pensamos que la pregunta es retórica cuando no lo es. Aunque la indecisión ante las vacunas es a menudo , no es necesariamente el caso. También se correlaciona con la falta de atención sanitaria, lo que significa que cuando los funcionarios de salud pública instan a los no vacunados (suponiendo que pueden ser más persuasivos que las agencias gubernamentales), están asumiendo hechos que no están en evidencia. Si no puedes permitirte un seguro médico, probablemente tampoco puedas permitirte un médico, y si así es como has estado viviendo durante la última década, es muy probable que sobrevivir sin un buen consejo médico se haya convertido en parte de tu ADN conductual. Tu estrategia será muy parecida a la de mi padre: seguir trabajando, ahorrar lo que puedas (no mucho) para el día lluvioso que sabes que va a llegar, y esperar lo mejor. Quizá tengas suerte y conozcas a un tipo.
Así que, sí, mi padre fue tonto al no ir al médico antes, pero no es terriblemente sorprendente que no lo hiciera. Cuando regresó de la Segunda Guerra Mundial, su principal acceso a la atención médica era el hospital de veteranos, a una hora de distancia, en Albany. La construcción de carreteras en el norte del estado de Nueva York era estacional. Los veranos se trabajaba 10 horas al día y seis días a la semana, así que ¿cuándo se iba a ir al médico exactamente? ¿Cómo sabías siquiera cuándo tenías que pedir cita? Los inviernos, cuando te quedabas sin trabajo, tenías más tiempo pero mucho menos dinero. Podías consultar a un médico si caías gravemente enfermo, pero era poco probable que tuvieras un médico de cabecera o que te hicieras revisiones periódicas. Incluso si te lesionas y te duele algo, es muy probable que recurras a alguien de la calle para que te venda analgésicos. (También en este caso, conocerías a un tipo.) Aunque no es prudente, este comportamiento no es tanto una estupidez como una falta de recursos, y reconocerlo debería, como mínimo, frenar nuestra marcha hacia el juicio.
Vale, dices, pero seguro que hay cosas que cualquiera debería saber que no hay que hacer. ¿Realmente hay que decirle a la gente que no beba lejía? ¿No debería saber que no debe rechazar una vacuna gratuita cuya eficacia y seguridad han sido avaladas por los expertos en enfermedades infecciosas, y que se vuelvaen lugar de un desparasitador avalado por los veterinarios? Y cuando se tiene una tortícolis, ¿no se debería saber mejor que consultar a un entrenador de caballos? Tal vez, pero la ironía es que muchas personas que se comportan de forma insensata se consideran «conocedoras», en posesión de conocimientos internos; el acceso a ellos, para ellos, es un punto de orgullo. La lección que la vida parecía empeñada en enseñarle a mi padre a diario era que no conocía a nadie que mereciera la pena conocer, que no tenía hilos de los que tirar. Como sólo tenía una educación secundaria y trabajaba con sus manos, América parecía decidida a hacerle comprender lo poco importante que era en el esquema general de las cosas. Así que la posibilidad de que en este caso concreto conociera realmente a alguien que mereciera la pena conocer tenía que ser muy gratificante. Y para su crédito, no quería acaparar su buena fortuna. Al igual que los creyentes en el tipo de teorías conspirativas que la hermana de mi mujer y su marido devoran habitualmente, mi padre estaba ansioso por correr la voz, por hacer la presentación, por enseñar a otros el apretón de manos secreto. Conoces la calle Spring, ¿verdad? ¿El dúplex gris en la cima de la colina? Toca tres veces. Diles que te envía Jimmy.
Aun así, aunque quieras divulgarlo, no se lo cuentas a todo el mundo. No se lo cuentas a la gente que conduce coches extranjeros caros y tiene casas de verano. Ellos tienen sus propios tipos, legiones de ellos. No, sólo se lo cuentas a la gente como tú, a la gente que conoces de vista por cómo visten y se comportan, por dónde y qué beben, por los callos de sus manos cuando las estrechas. Los hombres de tu tribu. Lo que me devuelve al día en que mi padre admitió tener esa tortícolis. Allí estaba yo, acogiéndolo mientras giraba en su taburete y maravillándome, como solía hacer después de no verlo durante un tiempo, de lo poco que habían cambiado él y su mundo con el paso del tiempo. Sus compañeros ponían los ojos en blanco cuando me decía que no me preocupara, que conocía a un tipo. Maldito Jimmy. ¿Qué vas a hacer? Pero también me acogió a mí, lo que significa que sabía -tenía que saber- por mi chaqueta de tweed y mi camisa Oxford abotonada y mis mocasines y, sí, por mis manos, recientemente ablandadas, que ahora pertenecía a una tribu totalmente diferente.
Y sin embargo, cómo temperamentalmente nos parecíamos: desanimados por el trabajo duro; rápidos para la ira; lentos para perdonar los insultos, reales o imaginarios; testarudos a más no poder. También nos encantaban las historias, sobre todo los relatos animados de comportamientos poco inteligentes. Los dos apreciábamos de primera mano y con mucho esfuerzo las tonterías, incluso las idioteces de todo tipo. Los protagonistas de las historias que más nos gustaban solían ser hombres (algunas mujeres, pero sobre todo hombres) que, a pesar de sus mejores intenciones, se las arreglaban para hacer exactamente lo que no debían hacer en el momento equivocado, en el tipo de escenario que garantiza la abundancia de testigos. No son estúpidos, pero no lo sabrías al verlos en acción, por la forma en que ignoran las pruebas pertinentes, calculan mal las probabilidades de éxito, se dirigen hacia el sur, y luego se repliegan cuando las cosas empiezan -previsiblemente, aunque nunca lo predicen- a ir terriblemente mal. Siempre he creído que lo que nos atrae de estos tipos es que nos reconocemos en su locura. Como novelista, tengo este único requisito: Tengo que ser capaz de imaginarme a mí mismo haciendo lo que hacen mis personajes, sin importar lo insensatos que sean, porque si yo nunca lo haría, probablemente ellos tampoco lo harían.
A modo de ilustración, he aquí un dato curioso. Dos décadas después de que mi padre anotara su linimento para caballos, el DMSO volvió a aparecer en mi radar. Un domingo por la mañana, en el vestuario de hombres después de un partido de raquetbol, me di cuenta de que mi oponente, recién salido de la ducha, se frotaba un líquido transparente en el hombro que se había lesionado un mes antes. La cosa apestaba a gloria. «¿Qué es eso? pregunté, y cuando me entregó el tubo de plástico, allí estaba en grandes letras rojas: DMSO. Es excelente para cualquier tipo de inflamación muscular, me aseguró mi amigo. Su única reserva era que se podía saborear en la parte posterior de la lengua.
Más tarde, ese mismo año, cuando me rompí el manguito de los rotadores, visité la tienda de la que me habló, la única de los alrededores, dijo, que vendía estas cosas. De hecho, no sólo tenía el DMSO líquido transparente, sino también una crema que decía tener «aroma de rosa». «Señor», dijo mi mujer cuando salí de la ducha, «¿qué es ese olor tan horrible?». Sin embargo, mi hombro se sintió inmediatamente mejor, y esa noche, para celebrarlo, cociné uno de nuestros favoritoscomidas. Por desgracia, el sabor metálico en la parte posterior de mi lengua lo arruinó.
Si buscas en Google DMSO, entre las cosas que verás hay una advertencia de que el producto no debe usarse para tratar el cáncer. Aparentemente, dada su popularidad, es necesaria una advertencia.
Aunque sabía que quería ser escritor, mi padre murió antes de que tuviera mucho éxito, y a menudo me pregunto qué habría pensado de lo que hago para ganarme la vida. Sospecho que habría considerado que cualquier conexión entre su forma de contar historias en los bares y mi forma de escribir y publicarlas era, en el mejor de los casos, tangencial. Contaba historias porque encajaban perfectamente con el hecho de beber cerveza y ver un partido de béisbol en la televisión montada en la pared sobre la barra. Para él, contar historias era sinónimo de soltar alguna burrada, y a menudo me lo recuerdo cuando leo algo que he escrito y lo encuentro pretencioso. Estoy seguro de que a mi padre no se le habría ocurrido que lo que hacía para divertirse podría tener una dimensión moral. Si hubiera vivido, dudo que hubiera compartido con él mi convicción de que la empatía que necesitas para crear personajes que viven vidas diferentes a la tuya puede hacerte mejor persona, que puede centrar y dar sentido a tu vida, del mismo modo que lo hace la religión o el servicio público.
¿Sigo creyendo eso? Me gustaría hacerlo. Pero también me gustaría entender cómo alguien como yo, con una admitida debilidad por los tontos, que realmente puso la palabra tonto en el título de dos de sus novelas, se ha convertido repentina e inesperadamente en una persona totalmente harta de ellos. ¿Por qué mecanismo la empatía, que me ha recompensado tan ricamente como artista y como hombre, se transforma en una dureza de corazón? ¿Cómo me he convertido exactamente en un hombre que quiere gritar «¿Qué esperabas?» a alguien a quien cuido y cuyo marido está conectado a un respirador artificial, con su vida escapándose? El hecho de que esté lejos de ser el único en mi exasperación es un frío consuelo, como lo es la clara posibilidad de que los últimos años nos hayan enseñado a muchos de nosotros que hay límites para todo, incluyendo, quizás, la bondad básica.
Tal vez haya llegado el momento de analizar más detenidamente qué es exactamente lo que nos tiene tan hartos. ¿Y si no es de la necedad individual de lo que estamos hartos, sino de la necedad de grupo? es un reflejo en estos días, pero tal vez echamos de menos el absurdo tragicómico de esas lealtades. Al final de uno de mis libros, Straight Man, un grupo de académicos se apiña en una pequeña habitación (han estado animando a un colega que ha sufrido un episodio cardíaco), y cuando llega el momento de salir, tienen que cooperar porque la puerta se abre hacia dentro. No es de extrañar que sean incapaces de hacerlo: toda la novela ha girado en torno a sus disputas insulares. En contra de lo que se pueda pensar, avanzan en masa. Y ahí es donde el libro los deja, atrapados en ese espacio claustrofóbico. Seguro que al final se darán cuenta y escaparán, pero de lo que nunca escaparán, entendemos, es de ellos mismos y de las vidas que han elegido.
El libro, aunque los lectores lo han encontrado divertido, refleja con demasiada claridad mi estado de ánimo cuando lo escribí. Estaba, bueno, harto, de la vida académica en general, pero sobre todo de mis colegas, a pesar de que muchos eran amigos. La lección es que juzgar a grupos de personas y sus comportamientos compartidos es mucho más fácil que desaprobar a individuos idiosincrásicos. Desaprobar a toda una clase de personas es más fácil que desaprobar a tu hermano, a tu padre o a tu amigo. Lo que significa que quizás no estoy realmente harto de la hermana de mi mujer y su marido. De lo que estoy harto es del comportamiento de la tribu a la que pertenecen.
Y el problema es que las tribus suelen ser algo más que grandes reuniones de individuos. Pueden ser más grandes (o menos, según tu definición) que la suma de sus partes. En la medida en que se cohesionan, se convierten -algunos dirían- en un organismo completamente nuevo, como la turba espontánea y asesina del final de Nathanael West El El día de la langosta. En apariencia, las turbas pueden parecerse a grandes bandadas de pájaros que se inclinan hacia la izquierda o la derecha en el mismo instante, como si respondieran a alguna orden no escuchada. Evidentemente, lo que cuenta es lo que hace la bandada, no la identidad de los pájaros individuales. El hecho de que no todos los que marcharon al Capitolio el 6 de enero de 2021 tuvieran la intención de participar en una insurrección no importa realmente. Se convirtieron en parte de algo más grande que ellos mismos y se sometieron a su voluntad. Los medios sociales tuvieron parte de la culpa, obviamente, sus algoritmos de grupos de afinidad, incluso si la afinidad es la criminalidad o la anarquía. Esos algoritmos nos hacen flexibles, contentos de vernos como una «cesta de deplorables».
Sólo después de que la turba se disuelva y se disperse, descubrimos en esa cestaalguien que nos importa. Habla con estas personas después de que vuelvan a ser ellas mismas, y descubrirás que muchas estaban allí porque «conocen a un tipo» que les dio una información que no todo el mundo tenía. Este tipo que conocen probablemente no es real en el mismo sentido que el entrenador de caballos que le dio a mi padre el DMSO era real. En realidad, nunca se han conocido. Pero a estas alturas, el trato es familiar para cualquiera que esté en línea. El tipo está vendiendo su producto no sólo a ti, sino a todos los que son como tú. Y sabe quiénes son esas personas porque tú has sido muy claro con tus lealtades. A partir de tus «me gusta», puede deducir tus miedos, tus quejas, tus sueños, tu clase social, tu experiencia laboral y vital. Sobre todo, quiere que entiendas lo importante que eres. De hecho, lo que hay que hacer probablemente no se pueda hacer sin ti. Te dice a dónde ir y qué hacer cuando llegues. Te hace partícipe del apretón de manos secreto. Toca tres veces. Diles que te envía Jimmy.
Así que hay esperanza para nosotros, y para América, o estamos asistiendo al final de nuestro experimento en democracia? En los días malos, me inclino a creer lo segundo, porque parece que se nos ha asignado la tarea imposible de volver a poner la pasta de dientes en el tubo aunque otros sigan exprimiéndola. Pero tal vez esa no sea la tarea en absoluto. Tal vez, en lugar de preocuparnos por nuestro futuro colectivo, debamos recordar nuestros pasados individuales. Quizá por eso mi padre me hizo una visita cuando mi mujer hablaba con su hermana. Tal vez lo importante no sean las palabras que su hermana decía por teléfono, sino que llamara en primer lugar. Piensa en ello: Ella conoce muy bien la tribu a la que pertenecemos mi mujer y yo: educada, liberal, costera, económicamente segura. En una palabra, la élite. Ella y su ahora moribundo marido detestan todo lo que representamos. Somos todo lo que denuncian en las redes sociales. Sin embargo, empujada al borde de la desesperación, es su hermana mayor, alguien a quien admiraba cuando eran jóvenes, alguien que ha sido un consuelo para ella en otros momentos difíciles, con quien quiere hablar, alguien que imagina que podría consolarla ahora. A pesar de que mi mujer y yo no creemos que las elecciones de 2020 fueran robadas, ni que los que asaltaron el Capitolio fueran patriotas, y a pesar de que mi cuñada sigue escuchando que algunos miembros de nuestra tribu pertenecen a una y que otros de nosotros están empeñados en recortar sus libertades personales, está dispuesta a darle un pase a mi mujer.
En esta disposición, ella no es diferente a mi padre. Él también era obstinado, sus opiniones eran inamovibles. Uno de sus mejores amigos, Calvin, era negro, pero seguía teniendo prejuicios contra los negros. Todo lo que decía de Calvin, que se convirtió en Wussy en mi novela The Risk Pool, era que era «uno de los buenos». Su amistad, tan improbable a primera vista, era tan duradera como cualquier otra que haya conocido. Tal vez la intolerancia de mi padre le pareció a Calvino mayormente benigna. Maldito Jimmy. ¿Qué vas a hacer? Quizás lo más importante es que eran generosos de espíritu, no sólo tolerando las tonterías del otro, sino deleitándose con ellas, como una fuente fiable de mierdas y risas.
Una calurosa tarde, años después de la muerte de mi padre a causa de un cáncer de pulmón, Calvin abrió la ventana de su apartamento en el segundo piso y se sentó en la cornisa para refrescarse. Según me contaron, estaba bebiendo cerveza y se olvidó de dónde estaba encaramado. La historia que me cuento a mí mismo es un poco más amable: Calvin debió de inclinarse hacia atrás para reírse, quizá incluso de algún recuerdo de mi padre, y simplemente perdió el equilibrio. Puedo imaginarme fácilmente haciendo algo así yo mismo.
Tontos. Quizá al final esa sea la única tribu a la que pertenecemos todos.
*Fuentes de la imagen principal: Mechaleha / Getty; Fox News / AP; Izusek / Getty; Stockimo / Alamy; Smith Collection / Gado / Getty; Lynn Pelham / Getty; Print Collector / Getty; Edoardo Bortoli / Getty; Getty; Corbis / Getty; Sarote Pruksachat / Getty; Popular Science / Getty; H. Armstrong Roberts / Getty; Andrew Walsh / Getty