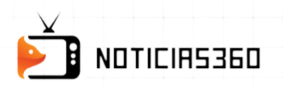Durante la orientación previa a la salida en el destartalado hotel de tres estrellas junto al mar -con su pórtico blanco y sus vestíbulos con olor a pantano de Native Jetty- se advierte al estudiante de intercambio sobre una serie de cosas. Los antiguos estudiantes de intercambio -ahora tan americanizados, que se podría pensar que han pasado toda su vida en los Estados Unidos- le regalan anécdotas a la vez divertidas y aterradoras: padres anfitriones que sueltan el bajo casualmente durante las conversaciones en la mesa, y madres anfitrionas que dejan escapar uno o dos bastante picantes durante los paseos por el parque; padres anfitriones que dejan que sus manos se acerquen demasiado a los pechos y las nalgas de sus hijas anfitrionas, y madres anfitrionas que solicitan masajes con el cuerpo desnudo a sus hijos anfitriones.
En Washington, D.C., donde llega en agosto junto con todos los demás estudiantes de intercambio de su país, tiene otra serie de orientaciones. Los estudiantes de intercambio reciben un estipendio mensual de 125 dólares del Departamento de Estado. Las familias anfitrionas informan al coordinador local, el coordinador local al coordinador regional, el coordinador regional al coordinador nacional, y el coordinador nacional se comunica directamente con el Departamento de Estado, una cadena de mando por la que las noticias de descontento o preocupación ascienden como un ascensor. La advertencia principal es fuerte y clara: si eres grosero con tu familia de acogida, te echarán de su casa y te darán en adopción a otra familia de acogida; si te pillan bebiendo, consumiendo drogas, robando en tiendas, dejando embarazada a alguien, planeando huir o quedándote más tiempo del permitido, te devolverán a casa.
Es la primera vez que el estudiante de intercambio se escapa por completo de la supervisión de su familia, y aunque la tentación de enrollarse aquí -de entregarse a otro estudiante de intercambio- es inmensa, y aunque las habitaciones de hotel permiten tales oportunidades, tiene esa advertencia bien guardada en su mente. Sus días en D.C. están marcados por un estricto celibato. Después de cuatro días de orientaciones y de hacer turismo por la gran ciudad histórica, embarca en un vuelo a su estado asignado para un año escolar de intercambio cultural y académico.
Tiene suerte con su colocación: Visalia, California, padres anfitriones de mediana edad. Es consciente de que muchos estudiantes de intercambio son enviados a rincones remotos de Iowa o Kentucky; también es consciente de que muchos estudiantes de intercambio se quedan con parejas mayores que buscan compañía después de que sus propios hijos dejen de traer a sus familias para pasar las Navidades con los abuelos.
En su primera noche, come ansiosamente una única porción de pizza para cenar. Se siente decepcionado por su habitación inicialmente, pequeña y sencilla, carente de carácter. A pesar de su desilusión, pone sobre la cama todos los regalos que ha traído de su país: abanicos bordados de Sindhi con cuentas doradas; una pequeña figura de rickshaw pintada a mano; paquetes de Laziza kheer y Shan korma masala; brazaletes kundan para su madre anfitriona; una kurta blanca para su padre anfitrión.
Su madre anfitriona es ama de casa con dos hijos, un niño de 4 años y una niña de 2, y su padre anfitrión es sargento del Departamento de Policía de la ciudad de Visalia. Viven en una casa normal en una calle normal, como las que él ha visto en las películas americanas. Su madre de acogida es todo pantalones cortos de safari y camisetas de tirantes, gorras de béisbol y crema solar mineral. Sus pecas cambian de color con las variaciones de luz. Se dedica a la vida de las ventas de patio y de los socios de Costco. Utiliza frases como «none’ya business» y «alrighta-Idaho-potato», y se dedica a tomarse de la mano y dar las gracias antes de cada comida. Su padre anfitrión es un tipo grande, un tipo normal, poco guapo de una manera que sugiere que nunca ha sido guapo: labios finos, mejillas como una fruta peluda. La mayoría de las veces está trabajando y corta el césped y rastrilla las hojas cuando está en casa. Dice cosas como «me da por el culo» y «me da por el culo». Sus hermanos de acogida son pequeños: hombros regordetes y rodillas sobresalientes, cintas de mocos coagulados en sus narices respingonas. El hermano es unos brazos bulliciosos y una boca chillona, que huele a la dulce podredumbre de la gelatina y los Go-Gurts; la hermana es una gorda y blanca masa fermentada que espera a subir, que huele a pañales sucios, a crema para el sarpullido y a champú sin lágrimas.
El estudiante de intercambio se sorprende a sí mismo al no sentir nostalgia. No echa de menos Pakistán, ni a su familia. Está admirado por sus anfitriones, asombrado de que hayan permitido a un extraño -de otro país, nada menos- un acceso tan desinhibido a su casa, a sus vidas, durante 10 meses. Su familia apenas tiene paciencia con las intrusiones externas: parientes, invitados, ayudantes, incluso los hijos de sus hermanas.
Para el estudiante de intercambio, la escuela es un laberinto, un coliseo confuso. Un chico, su «compañero» del primer día, le lleva de un lado a otro y le enseña su clases, el gimnasio, la cafetería. Una chica de su clase de historia de EE.UU. le ofrece un Tootsie Roll abollado, para «presentarte los dulces americanos». Los chicos de su clase de debate le hacen preguntas sobre Pakistán, sobre el terrorismo y las granadas caseras y Osama bin Laden.
En casa, cuando se ha adaptado a la familia lo suficiente como para no sentirse incómodo llamando a su madre anfitriona mamá y a su padre anfitrión papá, su madre anfitriona le pregunta si los brazaletes que su madre ha enviado para ella son caros y si debería incluirlos en su plan de seguro familiar. Los brazaletes son baratos, de oro falso, comprados en el mercado de Liaquat, lo sabe, pero se hace el despistado y dice que se lo preguntará a su madre la próxima vez que hable con ella. Le dice a su madre que a su familia de acogida le encantaron todos los regalos. Cada vez que piensa en los brazaletes, se imagina a su madre en el sofocante calor de Karachi, inclinada sobre un quiosco destartalado del mercado de Liaquat -con su chador kamdani pegado a su húmeda espalda- regateando furiosamente, emocionada por comprar regalos para su nueva familia en Estados Unidos. Evita el tema con su madre anfitriona, pero ella misma acaba sacando el tema. «No le preguntes a tu madre por los brazaletes», le dice con una sonrisa de lástima. «No quiero que se avergüence».
Avergonzado por su madre, siente un nudo en la garganta, sensación que vuelve a aparecer durante un leve altercado sobre las cremas del café. Empieza a tomar café -café de verdad, hecho en una cafetera, con granos molidos, y no el estúpido café instantáneo que está acostumbrado a tomar en su país- y para suavizar los bordes de la amargura que le puntea las comisuras de la boca, se echa media taza de crema. Durante unos días, su madre anfitriona lo deja pasar, permitiéndole salpicar sin reparos su café con caramelo, avellana, caramelo, especias de calabaza y vainilla francesa. Entonces, un día: «Las cremas de café son caras», le dice en un tono que le coge por sorpresa, un tono mezclado con ira. «No puedes seguir haciéndolo. Usa leche, o no tomes café».
Para octubre, por las fotos que otros estudiantes de intercambio publican en Facebook, deduce que la nieve ha empezado a caer en algunas partes de Estados Unidos, pero el calor no cede en la seca y arenosa Visalia. En la escuela, los chicos siguen llevando camisetas de tirantes, pantalones cortos y chanclas, lo que supone otro choque cultural para él, ya que la falta de un código de uniforme en la escuela le hace sentirse como un invitado, no como un estudiante. Lo que más le choca son las axilas de estos chicos: sin afeitar, con un grueso vello que brilla por el sudor, aplastado en forma de remolinos sobre la piel. Aparta los ojos de las axilas expuestas casi tan rápido como cuando ve a alguien besándose en público, algo que le advirtieron durante las orientaciones que nunca debía mirar. Finalmente, por curiosidad, si no por deseo, las axilas de estos chicos se convierten en un extraño receptáculo de su atención.
Se da cuenta de que hay vello en las axilas de los chicos que ni siquiera se afeitan todavía, chicos que aún están en plena pubertad. Céspedes, escasos y abundantes, negros, marrones y dorados, mezclados con diminutas migas blancas de desodorante, como nieve atrapada en el follaje si usan el tipo blanco y en polvo, o enmarañados y de aspecto húmedo si usan gel. Se da cuenta de la intrincada red de arrugas que rodea los bordes de sus axilas cuando mantienen los brazos demasiado cerca del cuerpo. Oye el susurro del viento que pasa por el abismo entre un brazo levantado y un torso. Quiere enterrar su cara bajo sus brazos y olerlos a todos.
En casa, también, observa a su padre anfitrión zambulléndose en la piscina, con los brazos levantados sobre la cabeza para formar una V. Los cordones de sus tríceps se rompen, y la tierna piel bajo los brazos se hunde para formar una cavidad, madura con dos rastros de pelo, negro oscuro y desordenado. Sus hermanos anfitriones son demasiado jóvenes para tener vello corporal; son brillantes y lisos como maniquíes.
Le cuesta hacer amigos en la escuela. La chica que le ofreció un caramelo no le vuelve a hablar; su «compañero» no le reconoce en los pasillos, no le devuelve las sonrisas ni los asentimientos. Sus únicos amigos son otros estudiantes de intercambio de Croacia, Senegal e Indonesia.
Afortunadamente, no permite que las primeras desavenencias con su madre de acogida le convenzan de que su estancia con su cariñosa familia de acogida estadounidense será desagradable y, de hecho, muy pronto encuentra en su madre de acogida a una de sus mejores amigas en Visalia. Ella le acompaña a todas las visitas al supermercado (prefiere WinCo a Vons y Shasta Cola a Coca-Cola; ambas opciones le ahorran dinero) y le lleva a su locuaz peluquero, que le hace un peinado a lo Justin Bieber con mechas azules. Con padres, de acogida o no, no puede estar cerca de ambos, así que elige un bando, juega con los favoritos. Es devoto de su madre de acogida y, sin protestar, su padre de acogida pasa a un segundo plano, emergiendo de vez en cuando para llevarlo a un lago o a ver una carrera de bicicletas.
También su madre de acogida carece de amigos; sus días están orientados a las tareas; mantiene la casa inmaculada y cocina comidas poco complejas pero deliciosas. O si tiene amigos, no los invita a fiestas infantiles ni a almuerzos, ni habla con ellos durante horas por teléfono; o si hace algo de eso, lo hace mientras él está en la escuela. A veces vuelve a casa y la encuentra durmiendo la siesta en mitad del día, con los recados detrás, sin nada más que hacer.
Su madre de acogida es la persona más genial que ha conocido. Las dos hablan durante la cena, después de la cena, mientras acuestan a los niños, hasta bien entrada la noche. Terminan el día con un dulce «Buenas noches», retomando la conversación al día siguiente exactamente donde la dejaron. Cada vez que conversan sobre el presente, lo hacen con anécdotas sobre el pasado, informándose mutuamente sobre las partes de sus vidas que el otro se ha perdido: bodas de sus hermanos, vacaciones, muertes en la familia. Se convierten en una rutina diaria. Él le cuenta todas y cada una de las cosas que ocurren cada día en el colegio; qué más da si un día ella dice -cuando él le cuenta lo del chico que, durante la primera reunión del club de numismática, al ver las mechas azules de su pelo y los vaqueros ajustados que abrazaban sus piernas delgadas, se acercó a él y le dijo voluntariamente que era gay- «Uf, aléjate de él».
En diciembre, la calefacción central está demasiado alta y él se tumba en la cama desnudo, con una fina manta sobre la mitad de su cuerpo. Después de un día entero de llevar una chaqueta, un olor feral y fermentado descansa en sus axilas. Se frota la nariz en el borde de papel de una de ellas y olfatea. Se imagina que el olor que emana de su axila pertenece a un chico blanco. Piensa en sus extremidades desnudas y lechosas, con el pelo dorado y las orejas perforadas con tachuelas de diamantes, sus vaqueros peligrosamente caídos y sus calzoncillos expuestos. Piensa en estar cerca de ellos e inhalar su penetrante aliento de chico blanco y los vapores antisépticos de los aerosoles baratos que enmascaran sus dulces olores de chico. La dureza entre sus piernas se hace sentir. Se toca a sí mismo.
Piensa en cómo los chicos blancos lucen triunfantes en sus brazos y hombros, los bultos de sus pechos, haciendo alarde de su físico. Cómo algunos de ellos llevan camisetas de tirantes e incluso de perfil se puede ver la geometría de sus duros abdominales, el palimpsesto afelpado de pelo en sus ombligos. Piensa en el brillo nebuloso de su piel, en cómo el más leve rastro de vello de su nuez de Adán capta la luz del sol, en cómo una solitaria gota de sudor cuelga de las cerdas de su barbilla. Siempre huelen tan limpios que imagina que Dios suavizó su carne con detergente para la ropa.
Luego piensa en los padres de su país, que presionan las maquinillas de afeitar en las palmas de sus hijos después de la oración del viernes, después del sermón en la mezquita, con la voz estridente del maulvi resonando en sus oídos. La limpieza es la mitad de la fe. Escucha los tonos bajos de los padres que susurran a sus hijos, instruyéndoles para que se corten el vello de las axilas y de la parte superior de los miembros, hasta un tamaño inferior al de un grano de arroz, y para que sigan la Sunnah, el estilo de vida del Profeta. Imagina todos estos escenarios en su cabeza porque su propio padre nunca ha tenido una conversación así con él, nunca ha presionado una afilada navaja de afeitar en su suave palma. Son retazos de información que ha recogido de los chicos que le rodean, en la escuela y en su familia.
Cruza los brazos detrás de la cabeza para mirar la piel de sus axilas, arrasada hasta la textura del papel de lija, cada poro agitado y rojo. Enjabonada y raspada, enjabonada y raspada, raspada con ardor con una cuchilla cada semana, el filo hormigueando mucho tiempo después. Y antes de que fuera lo suficientemente grande como para sostener una cuchilla, recuerda cómo su madre le limpiaba las axilas con cera casera. Cómo le ponía delante del espejo para mostrarle cómo había que calentar la cera en una placa de acero ennegrecida sobre la estufa, y luego había que sumergir un palito, normalmente de un helado sobrante, en la cera caliente y pegajosa, que se untaba inmediatamente en una lámina uniforme sobre el vello. Su madre le enseñó a esperar y a soplar suavemente sobre la cera, a dejar que se endureciera y encogiera y a tirar de la piel, y luego a tirar, siempre en una sola dirección, y siempre rápidamente. A veces el dolor le hacía llorar los ojos y a veces se formaban pequeñas elipses de sangre en la piel rota. Y a veces, incluso peor, especialmente cuando empezó a depilarse las axilas, tiraba demasiado fuerte, o demasiado despacio, o en la dirección equivocada, provocando la rotura violenta de uno o dos pelos, lo que hacía que en una semana los pelos problemáticos crecieran hacia dentro cuando volvían, provocando la aparición de forúnculos en sus axilas, Los forúnculos crecían y crecían hasta que luchaban contra la resistencia a la tensión de su piel, y la piel acababa cediendo, haciendo que los forúnculos se abrieran, rezumando pus antes de volver a hacerse pequeños, desapareciendo con el tiempo, dejando atrás manchas oscuras arrugadas y piel congelada. Días después, volvían a aparecer pelos en sus axilas, diminutos y espinosos, como cabezas de palillos en un frasco.
Mira los poros mutilados de sus axilas y se pregunta, ¿Esto es lo que sale, los pelos? Los poros son, piensa, pequeños portales: el lugar de nacimiento del pelo. ¿Y qué hay dentro? se pregunta. ¿Las largas bobinas de pelo que se enrollan y descansan bajo la piel caliente? ¿Giros de pelo que se desenrollan cada semana y salen de la membrana de la piel en forma de tamiz? Se imagina tapando los poros con cinta adhesiva o pegamento, o mejor aún con cemento, para no tener que afeitarse nunca más. Y entonces se da cuenta de que aquí, en este lugar, no tiene que hacerlo.
La mitad de su tiempo en Estados Unidos ha pasado y, sin embargo, cada vez que visita una tienda de comestibles con su madre de acogida, experimenta de nuevo la alegría de ver todas las cosas familiares y desconocidas. Cada vez que compra la pasta de dientes Aquafresh, el gel de baño St. Ives y las cremas hidratantes Clinique, siente que ha avanzado en su vida. Sí, estos productos también están disponibles en su país, pero en grandes y brillantes mercados frecuentados por los ricos, donde cada vez que va, sólo para merodear, es perseguido por los dependientes de la tienda, su sospecha apenas enmascarada por su afán de ofrecer consejos y responder a las preguntas. Sin embargo, aquí todo sabe diferente. Las piñas son duras y secas; los mangos son dulces fantasmas de sí mismos, que se venden en caja o en lata, bañados en jarabes cancerígenos. La leche no la reparte un hombre gordo en moto cada mañana al amanecer, sino que la bajan en botellas frías de estanterías impolutas. No huele al vientre caliente y febril de la vaca. No huele a nada y sabe a tiza.
Las noches en que su padre anfitrión está trabajando, él y su madre anfitriona -después de acostar a los niños y limpiar el desorden de los fideos de la piscina y los miembros desmembrados de los juguetes- ven la televisión hasta altas horas de la noche. Project Runway y America’s Next Top Model-les encantan estos programas. Hubo un tiempo en su vida, alrededor de cuando la película de Bollywood Moda en la que se obsesionó con la idea de convertirse en diseñador de vestidos. Su familia lo descubrió un día -enredado en telas que había cogido del armario de sus hermanas, con la cara maquillada como la de una Barbie- y los sucesivos insultos, vergüenzas y chantajes acabaron por apagar sus intereses; pero cuando se sienta a ver esos programas con su madre de acogida, se produce un reavivamiento en su corazón. Se ve incapaz de hablar, las palabras se le escapan cada vez más después de que su madre de acogida diga -al comentar una noche el talento de los hombres del programa, la belleza de los vestidos que diseñan con tan poco tiempo y con tan escasos materiales-: «Si es que se les puede llamar hombres».
Sin duda, su madre de acogida sabe lo que es, ambos lo saben, pero él tiene miedo de decirlo. Todavía no tiene palabras para argumentar o explicar lo que siente a su madre de acogida -la forma de su dolor sigue siendo desconocida para él-, así que discute con ella sobre cosas más suaves: pequeñas discusiones sobre sus tareas y sobre pasar más tiempo en Facebook que con la familia. Cuando le dice a su madre de acogida que hace sol y que quiere broncearse -y ella le dice que ya tiene la piel muy oscura y que no necesita hacerlo-, le dice que está siendo racista. Cuando ella grita y lanza cosas al aire, él se encierra en el baño y finge llorar. El Departamento de Estado le envía su primera advertencia disciplinaria.
Para su 16º cumpleaños en marzo, su familia de acogida le lleva a Las Vegas, una ciudad que ha expresado su deseo de conocer desde que llegó. No hacen mucho más que pasear por el Strip, entrar y salir de los hoteles, pero es el mejor cumpleaños de su vida. Durante el último trayecto desde el strip hasta el hotel, se sube al taxi y murmura -en voz baja para que el conductor no escuchar, con una voz llena de burla, «Y ahora, ¿de dónde eres?». Pensando que se está burlando de su padre anfitrión por ser simpático y conversar con los taxistas (cuando simplemente está comentando el hecho de que en los dos días en Las Vegas, todos los taxistas han sido no estadounidenses, de Bulgaria, Etiopía, Bosnia o Ucrania, que hablan un inglés acentuado, igual que él), su madre anfitriona le regaña delante de todos, dándole lecciones sobre los valores americanos de cortesía y amabilidad.
Han pasado unos meses desde la última vez que se afeitó las axilas. El vello ha dejado al descubierto su invisible potencial, creciendo más y más cada mes. Aunque debería estar asqueado, está encantado de encontrar, después de la ducha, el olor solvente del sudor fresco bajo sus brazos, sus axilas ligeramente pegajosas como un Post-it presionado y desplumado demasiadas veces. En sus momentos más atrevidos, sale de casa con camisetas de tirantes recién compradas en Target. Encuentra excusas para exponer sus axilas, para mostrar al mundo su nuevo y benigno desarrollo. Se rasca la nuca para librarse de un picor inexistente; se acerca al estante superior de la biblioteca para coger un libro que sustituye segundos después. Le fascina cómo el más mínimo soplo de aire provoca el movimiento del vello de sus axilas, que parpadea como cien mechas de vela. Qué falta de vergüenza esta ostentosa muestra de virilidad, qué falta de gracia. Qué hermoso.
Las aplicaciones llegan para la cosecha de estudiantes de intercambio del año siguiente y se envían a las familias de acogida actuales, pulcramente plastificadas. Su familia de acogida revisa todos los formularios, pidiendo su opinión sobre cada solicitante. Sus padres de acogida deciden no acoger el próximo año. Quieren tomarse un descanso, dicen. Él siente dos cosas simultáneamente: Una parte de él se alegra de que, durante un tiempo, sea su única experiencia de intercambio de niños, y otra parte siente que les ha defraudado tanto que no querrán volver a ser anfitriones.
Varios meses después, cuando esté de vuelta en Karachi, se enterará de que al final decidieron acoger a otro estudiante de intercambio, de Senegal, y un año más tarde se enterará de que decidieron adoptarlo, quedarse con él para siempre. Lo anunciarán en Facebook, nuestro nuevo hijo, y crearán un GoFundMe para pagar su educación universitaria. Lo convertirán en un miembro permanente de su familia, tal como había imaginado que lo harían -pero no lo hicieron-.
Con la llegada de la primavera, sus padres anfitriones salen juntos a una cena anual de policías, algo que no hacen a menudo. La hermana de su madre anfitriona, que vive en Fresno, viene a cuidar a los niños, junto con su atractivo marido y su hijo. Cuando sus padres se van, ella invita a su hermanastro y a su novia. Se sienta a hablar con ellos, diciéndoles que sí, que es de Pakistán; que no, que no está en Arabia Saudí; que sí, que es musulmán; y que no, que no habla el Islam. La novia está especialmente impresionada por el periódico escolar del estudiante de intercambio, que ha publicado recientemente un artículo muy plagiado que él ha escrito. Finalmente, el aburrimiento acecha a la reunión. Se intercambian sonrisas. Se saca una botella de vino. Se pasa y se engulle. Otra botella. No es la primera vez que bebe alcohol -ha estado robando vodka y ron de la despensa durante todo el año, mezclándolo con zumo de naranja y arándanos-, pero dice que sí. Esto fascina al grupo, que le llena el vaso una y otra vez. Sus hermanos de acogida duermen en su habitación tranquilamente, sin hacer ruido, pero cuando sus padres de acogida vuelven a casa con una fiesta de niñeras medio desmayadas, sus gritos les despiertan.
Más tarde, cuando el hermano menor de su padre de acogida se casa, sus padres de acogida le dejan beber bajo su supervisión. No parecen darse cuenta de que se emborracha hasta perder la cabeza. En la intimidad del baño, donde corre a vomitar, piensa para sí mismo, Ahora estoy borracho y debo actuar como un borracho. Inspirándose en imágenes de personas borrachas -la mayoría de ellas de películas y programas de televisión indios, porque en Pakistán nunca ha visto a una persona borracha en su vida-, empieza a balancearse, a tambalearse y a arrastrar las palabras, para su propia diversión, pero sobre todo para las chicas borrachas con vestidos cortos, brillantes y de lentejuelas, que le llaman guapo y se hacen selfies con él en sus iPhones. Cuando ya no puede caminar, ni siquiera mantenerse en pie, su padre anfitrión lo lleva a su habitación y lo acuesta. Durante años reproducirá este recuerdo en su cabeza una y otra vez, tratando de evocar la imagen exacta de su padre de acogida plantando cariñosamente un beso en su frente y cubriéndole con las crujientes sábanas blancas y susurrando: «Buenas noches, hijo». También recordará cómo, minutos después, rodó a propósito fuera de la cama, sólo para ser retenido de nuevo y ser puesto de nuevo por su padre anfitrión.
«Se queda en tierra y le quitan el teléfono»: Sube un estado en Facebook varias semanas después, utilizando el pequeño portátil que sus padres de acogida le han prestado para los trabajos escolares. Tal y como esperaba, su madre de acogida sale de su habitación y entra en el salón, donde él está durmiendo; su propia habitación está ocupada por los padres de su padre de acogida, que están de visita. «Dame el portátil», susurra-grita. «Ahora». Ya le han confiscado el teléfono, todos sus mensajes, las conversaciones con los chicos a los que ha perseguido en la escuela -en vano- y el teléfono no tiene candado. Cierra el portátil y se lo entrega.
Ella, por supuesto, leerá todos sus chats: con el chico de su clase de español, con el que es tutor de sus compañeros y con el que conoció en un torneo de debate. Más tarde, se enfrentará a él no por los mensajes subidos de tono a estos chicos, sino por el hecho de que mintió a uno de ellos, le dijo que durante su visita a Las Vegas, su familia de acogida le había llevado a un concierto de Dev, y también a los VMA, donde había visto actuar a Taylor Swift en directo, todo lo cual demostraba que era un desagradecido y que no apreciaba del todo lo que su familia de acogida había hecho por él.
Al cabo de unos días, su padre anfitrión le lleva a tomar un café y le dice al estudiante de intercambio que le quieren mucho, pero que si sigue faltando al respeto a su mujer, no tendrán más remedio que pedirle que se vaya de su casa.
Es mayo-uno un mes. La idea de marcharse le destroza. A pesar de las peleas con su madre de acogida, no hay otro lugar en el que preferiría estar. Se siente mal por no echar de menos a su familia, a su verdadera familia en casa, a sus hermanas, a su padre, a su madre -sobre todo a su madre-, que se ha rasgado la ropa para vestirle, ha arrojado trozos de carne de su plato sobre el suyo. Su madre, a la que quiere pero con la que nunca ha hablado como lo hace con su madre de acogida: sin parar, hasta quedarse sin aliento. A veces, en medio de la noche, se despierta de pesadillas: sueña que ya está de vuelta en casa, en Pakistán. Su cuerpo estalla en un sudor frío y sus axilas, ahora tan llenas de pelo, están húmedas.
Las peleas con su madre de acogida son cada vez más frecuentes, más virulentas. Ha descubierto formas de herirla y le resulta emocionante ver cómo su rostro se disuelve en una mezcla de ira y tristeza. Llamarla «madre de acogida» funciona. Decirle que no está interesado en ir a eventos familiares y que quiere centrarse en el servicio comunitario -para poder conseguir ese certificado de la Casa Blanca, firmado por Obama- también funciona. También lo hace comer un bocadillo nada más llegar a casa del colegio y, después, en la mesa, decirle que ya no tiene hambre para la comida que ella ha dedicado mucho tiempo a preparar. Hay días en los que no entiende por qué la hace enojar. Su madre de acogida canta con él a Lady Gaga. Le prepara los disfraces para la semana de primavera en el colegio. Le pasa productos de cuidado de la piel Aveeno para su acné quístico. Le confía el cuidado de los niños mientras ella hace recados rápidos. Le cuenta que cuando era adolescente era muy rebelde y beligerante: le suspendían del colegio, traía a los chicos malos, llamaba a su madre perra, etc. Algunos días el estudiante de intercambio se pregunta si él ha sido traído kármicamente a su vida, para darle a probar su propia medicina. A pesar de la incesante charla, nunca se siente realmente visto o aceptado por ella. ¿No es amor a medias lo que ha recibido toda su vida?
La noche de su graduación, como sorpresa para él, su madre anfitriona cocina pollo korma con las especias que él ha traído de casa. Están invitados su coordinador local y algunos otros estudiantes de intercambio, así como la hermana de su madre anfitriona y su atractivo marido y su hijo, y el hermano de su padre anfitrión y su esposa recién casada y su hijo no nacido. Cuando llega a casa después de la ceremonia de graduación, lo recibe el olor del garam masala y, por un segundo, piensa que su madre ha venido desde Karachi para prepararle la cena. Antes de que se siente a comer, su madre anfitriona lo agarra del brazo, lo arrastra a su habitación, a la cómoda de la esquina, en cuya superficie brillante había dejado, mientras se apresuraba a prepararse para la ceremonia de graduación, los recortes de sus uñas. Sus bordes desgarrados y manchados de suciedad negra le miran fijamente. «No vuelvas a hacer esto nunca más», dice, sus ojos brillan de furia. «Casi vomito». Luego, le conduce de nuevo al exterior y sonríe a los invitados. Él se siente avergonzado, su hambre es reemplazada por la tristeza. Más tarde, por la noche, llorando en su cama, piensa que ni siquiera le preguntó qué estaba haciendo en su habitación, y entonces recuerda que no es su habitación en absoluto.
Una semana antes de regresar oficialmente a casa, le piden que se vaya. El motivo de la discusión con su madre anfitriona es irrelevante, como siempre. Se precipitan por Church Street a gran velocidad hacia la Hair Mania para lo que será su último corte de pelo en América; las plantas rodadoras se lanzan en su camino con una ambición suicida. El volante se golpea; palabras como fuck y maldita sea vuelan de la boca de su madre anfitriona. Él -sintiendo que ha puesto en marcha algo que no tiene marcha atrás- aprieta el aliento. El cálido sol de junio brilla en sus ojos.
Su coordinador local viene a recogerle a la peluquería, no su madre de acogida, y él sabe lo que esto significa. En el trayecto a casa, le pica el cuello y la espalda, el pelo cortado se pega a la piel húmeda. Su madre de acogida le espera en la puerta, con el teléfono inalámbrico en la mano y su padre en la línea. Tras un preámbulo sobre su decepción y dolor, el padre le dice: «Tendré que pedirte que te vayas de nuestra casa», y aunque se lo esperaba, se deja impactar por el dictado. Cae al suelo y llora.
«Lo siento, lo siento, lo siento», dice ahora a quien quiera escucharle: su madre de acogida, que desvía la mirada; su coordinador local, que se encoge de hombros; el mayor de los dos hermanos de acogida, que lo observa con los ojos muy abiertos, y la niña más pequeña, que mete la pata. «Empaca lo que puedas», dice su coordinadora local. Ella mandará a buscar el resto más tarde.
En casa de los padres de su coordinador local, ocupará una habitación vacía hasta que el coordinador nacional decida su futuro. Vuelve a dormir en una cama extranjera. Fuera de la ventana, una calle desconocida, con casas idénticas de color crema y beige; la luna está llena, y llena de cicatrices.
Por la mañana, después de la ducha y el desayuno, llama su coordinador local. Habla con voz grave y afligida. «Sí, amigo, lo siento, te pondremos en un vuelo de vuelta a casa mañana». Hay un silencio, porque no sabe qué decir, qué hacer con su voz. Luego hay una risa, una palmada en el muslo. «Estoy bromeando, amigo, relájate. Te irás a casa después de una semana, con todos los demás. Como estaba previsto». El alivio se extiende; sus ojos se llenan de lágrimas. Un nudo se afloja en algún lugar de su interior. «Tu padre vendrá a recogerte mañana por la tarde». El músculo de su corazón se despliega. Pero entonces: «No, no te van a llevar de vuelta». Una pausa. «Para, por ejemplo, una última reunión familiar. Para hablar».
Al día siguiente su padre anfitrión se retrasa pero finalmente viene a recogerlo. Aunque no es precisamente hostil, tampoco es cordial. Su padre anfitrión le pregunta si tiene hambre, si ha comido. El estudiante de intercambio explica su falta de hambre. «Ansiedad», concede el padre anfitrión, y le compra un sándwich de todos modos.
De nuevo en la mesa del comedor de su casa. Sus padres anfitriones a un lado, de espaldas a la cocina, y él al otro, de espaldas a la ventana que da al patio trasero y a la piscina. El inglés de sus padres anfitriones es tranquilo e impecable, sus palabras son como pájaros que regresan por la noche. Siente la lengua afilada en su boca; su lengua le roza los dientes. Recoge su voz destrozada, fragmento a fragmento. Comienza con un preludio dramático, cuyo recuerdo le sonrojará las mejillas y le hará estremecerse durante años, aunque luego no recordará si fue ensayado o espontáneo. «El hogar está donde está el corazón», dice, con la voz temblorosa, con los mocos a medio camino entre la nariz y los labios. Es una frase que ha tomado de un adorno navideño. Les dice que son, que es, su hogar.
Se disculpa, acepta sus errores, no pone excusas. La pantalla de un ordenador portátil se abre y se gira en su dirección. Sus ojos tardan un momento en adaptarse al brillo. Un documento de Word, de un par de miles de palabras. Un diario de sus discusiones con su madre de acogida, escaramuzas sin importancia, catalogadas por fecha y hora. La niebla en su cabeza se despeja, las cosas se enfocan. Palabras como molesto y demasiado tiempo brillan en la página. Se siente como una traición que su madre anfitriona haya llevado un diario todo el tiempo.
Una copia del documento ha sido enviada por correo electrónico a su coordinador local y al coordinador nacional, que al leer las notas de su madre de acogida, según se enterará más tarde el estudiante de intercambio a través de su coordinador local, cuestionará si era un hogar cariñoso para él de todos modos. «Se alimentan de la negatividad del otro», sugerirá alguien. El documento también se envía por correo electrónico a la familia del estudiante de intercambio en Karachi, pero éste entrará en la cuenta de su padre para borrar el mensaje antes de que éste pueda leerlo.
Cuando su familia de acogida le dice que le perdona, que en el futuro las puertas de su casa estarán abiertas para él, se siente irritado. Estos regalos de amabilidad envueltos en una marca de simpatía supremamente americana.
De vuelta a la casa de los padres de su coordinador local, se sorprende cuando, por primera vez durante su estancia de casi un año en Estados Unidos, se corta la electricidad. Está acostumbrado a los cortes de luz, que se producen casi a diario en Karachi, pero se ha permitido el lujo de acostumbrarse a la presencia constante de luz y aire artificial a su alrededor. El zumbido del frigorífico desaparece y la inquieta sombra del ventilador del techo alcanza un estado de extraña calma. Pronto el aire reciclado de la casa empieza a cambiar, una ósmosis que va del frío al calor y al calor insoportable. Sus axilas peludas están húmedas; una película húmeda de sudor se ha formado donde su pie izquierdo se apoya en el derecho. Confunde la agitación de su estómago con el hambre. Va a la cocina y saca las sobras del sándwich de la nevera. Se siente mareado, no hambriento, y lo tira a la basura. Tiene ganas de vomitar, así que va al baño, se inclina sobre el inodoro y vomita. Nada. Se queda encorvado sobre la taza, con la boca seca y lágrimas en los ojos. Cuánto ha mentido a los demás, a sí mismo, piensa, todo es un engaño, una fachada. Cuando sus padres vengan a recogerlo al aeropuerto dentro de una semana -reunidos con el chico bien disciplinado que conocen de casa- sus ojos se hincharán, sus rostros pastosos de orgullo.
Debería ducharse, piensa, y se quita la camisa y luego los pantalones cortos y los cuelga. Se mira la cara en el espejo. Ojos reumáticos e ictéricos; tez rubicunda, de color terracota. La luz del sol hace brillar la pátina de sebo de su piel. El niño que ve no es el que llegó aquí hace diez meses. Ahora tiene una pequeña barriga, músculos delgados en los brazos de tanto nadar y granos esparcidos por toda la frente. La cara saturada de grasa, las mejillas del tamaño de un albaricoque. Ha perdido fluidez en el lenguaje de su cuerpo; sólo ahora se da cuenta.
Coge la maquinilla de afeitar. Durante una fracción de segundo, la hoja de afeitar capta la luz del sol que entra por la ventana, un pequeño punto en su centro, del que estalla el brillo. Pero el vello de sus axilas es ahora demasiado largo y rebelde. Imagina que se enganchará en la cuchilla, se enredará y se convertirá en nudos rebeldes. Vuelve a dejar la cuchilla. Levanta los dos brazos y los coloca sobre la cabeza. Gira la cabeza a la izquierda y luego a la derecha, olfatea ese nuevo olor de su cuerpo: animal y etéreo y zalamero. ¿Cuándo se convirtió en esta persona, y cómo?
Esta historia aparece en la edición impresa.