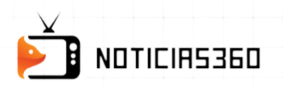Las voces más fuertes y prominentes de la vida pública no siempre son las más influyentes. Algunas de las personas que dejan un impacto más profundo -las que realmente dan forma al pensamiento de una generación- lo hacen en silencio. Fred Hiatt, fallecido esta semana, era una de esas personas.
Hiatt no era precisamente silencioso. Quizá haya leído sus columnas en The Washington Post o, antes, sus reportajes. Pero no aparecía mucho en la televisión; tampoco hacía otros esfuerzos por construir algo parecido a una «marca personal». Esto, me dijo una vez, se debía a que era consciente de que, como editor del Postde la página editorial del Post, siempre se le vería como si hablara en nombre del periódico. Además, la televisión destruye los matices. Entre otras cosas, fue responsable de producir el PostDurante más de dos décadas, fue responsable de la elaboración de los editoriales sin firma, es decir, unos tres al día, todos los días, los 365 días del año, y no quería que un comentario imprudente o una respuesta mal redactada los estropeara.
Esos editoriales fueron el resultado final de un proceso único, del que formé parte durante los cuatro años que trabajé en el Posta principios de la década de 2000. Cinco días a la semana, ese consejo -entre cinco y diez personas en un día determinado, de diversas edades, orígenes y perspectivas- se reunía en una sala y discutía sobre todo tipo de temas, desde la política del condado de Montgomery, Maryland, hasta las guerras en países lejanos. Algunos de los presentes eran expertos en el tema que se debatía, pero incluso los que no lo eran intervenían si consideraban que tenían algo que decir. La cuestión era discutir y luego escribir algo que reflejara la naturaleza del argumento. Las objeciones bien fundadas solían llegar a la redacción final, aunque contradijeran la línea general. Nunca se negó la existencia de puntos de vista diferentes.
Pero aunque cada tema individual podía ser debatido, los valores básicos del consejo editorial -los valores básicos de Hiatt- no estaban en juego, porque eran exactamente lo que hacía posible la existencia de diferentes puntos de vista, uno al lado del otro, en un solo periódico. Hiatt simplemente creía en los ideales de la Constitución de Estados Unidos; en el principio del Estado de Derecho; y en la necesidad de tolerar los puntos de vista de los demás, siempre que éstos también se ajustaran a la ley y a la Constitución. En el extranjero, defendió los derechos humanos y la democracia. Como antiguo corresponsal en Moscú, era especialmente sensible al destino del mundo postsoviético. Al mismo tiempo, también fue una de las primeras personas en Washington que escribió de forma constante y frecuente sobre los abusos de China contra sus propios ciudadanos. Llegó a escribir un libro para niños con una heroína disidente china. Pero también se vio afectado por el mal gobierno y la corrupción en su país, por el racismo y la pobreza, por las mentiras y la propaganda.
Estos eran valores mayormente no partidistas, y esa sensibilidad mayormente no partidista fue lo que hizo que el Post la página editorial del Post de sus principales competidores. Si un demócrata promovía esos valores, Hiatt lo defendía. Si un republicano los promovía, Hiatt defendía a ese republicano. También contrató a columnistas de todo el espectro, incluyendo, recientemente, a algunos que apoyaban a Donald Trump. La imparcialidad que Hiatt favorecía se hizo más difícil a medida que el Partido Republicano se deslizaba más en la dirección de la autocracia y la corrupción. Pero si el Partido Demócrata se deslizara en esa dirección, Hiatt también lo habría criticado.
Nada de esto quiere decir que todo lo que Hiatt escribió fuera siempre perfecto, o que el Post el consejo de redacción fuera siempre una familia feliz, o que los valores en teoría se manifestaran siempre en la práctica. Pero la cuestión era intentarlo: intentar crear un foro, situado directamente en el centro de la vida pública, donde pudiera tener lugar un debate civilizado entre personas de buena fe que reconocieran, más o menos, el derecho de sus oponentes a hablar y creyeran, más o menos, que era importante ser decente y educado mientras se desarrollaba ese debate. Hiatt hizo este esfuerzo porque sabía que sin este tipo de instituciones, no hay vida pública de la que hablar. Y eso era lo que más le importaba.