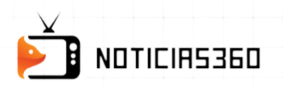Es difícil de creer, pero el humilde índice —acelerador de búsquedas, organizador de conceptos— provocó protestas a medida que se generalizaba: si uno tiene un índice, ¿por qué alguien va a leer un libro? Las alarmas «estaban sonando», escribe Dennis Duncan en su animado Índice, Una historia de la“que los índices eran tomando el lugar de libros.» A Jonathan Swift le preocupaba que la gente «fingiera entender un Libro, explorando el Índice, como si un Viajero fuera a describir un Palacio, cuando no ha visto nada más que el Privy».
Confieso que paso demasiado tiempo en el Palace Privy y que me encanta. Bien hecho, un índice, esa lista en la parte posterior de un libro que contiene sus conceptos y referencias, es muy útil, ya que lo envía directamente a las menciones de, digamos, el perro de Theodore Roosevelt, Pete, atacando al embajador francés, cuando no desea para leer toda la biografia. O es ecléctico y obstinado, inteligente y guiño. Es una puerta lateral al libro: menos formal, más personal que la ruta a través de los derechos de autor y las portadas, índices y dedicatorias. Permite una especie de elección de tu propia aventura para lo literario. Corre directamente a los lugares que desea y realiza su propio recorrido a través de las palabras del autor. Los índices ofrecen al lector múltiples caminos a través del texto, liberándolo de los confines de una narrativa ineluctable.
Si es un lector y no le gustan los índices, es posible que solo haya encontrado índices deficientes. El placer que obtengo con un libro está determinado no solo por sus páginas principales, las palabras cuidadosamente escritas por el autor, sino también por sus elementos adjuntos, su aderezo: el índice, pero también la sobrecubierta, la biografía del autor, la dedicatoria y agradecimientos, la nota tipográfica.
Puedo rastrear mi propia biografía a través de estos paratextos. En la universidad codiciaba y coleccionaba notas a pie de página bien torneadas, como “Tú tienes un burro, yo también…” del ensayo de JL Austin “A Plea for Excuses” y de Nicholson Baker “¡Perforación! ¡Gritarlo!» en su el entresuelo. Profesionalmente, mi fascinación por las palabras guía en la parte superior de cada página de un diccionario, indicando su rango alfabético de palabras, me llevó a convertirme en lector de diccionarios y, posteriormente, a contratar uno. Me encargaron modificar la versión anterior del diccionario para reflejar el uso cambiante de las palabras, incluida la adición de nuevos significados y nuevas entradas. Mis días estaban marcados por cada nueva caja de palabras: tarjetas de 3×5 con ejemplos de su uso en la escritura. Las etiquetas de las cajas eran poesía en sí mismas, por lo que definí «descorazonado a dama dragón», «alucinante a schnauzer miniatura», «skimble-skamble a sketch». Años más tarde, como verificador de hechos en El neoyorquinoantes de la búsqueda en Google, confiamos en los volúmenes gloriosamente exhaustivos de la revista anual Índice del New York Times (alabado en Reseña del libro del New York Times como «único… indispensable… asombrosamente completo») para rastrear diversos hechos.
El momento en que sentí que había llegado como escritor fue después de encontrar el nombre de mi padre en el Índice de tiempos (“1975, Horowitz, Jay, O 15, 46:2”) y luego descubrí el mío—“Horowitz, Alexandra, 10, 101”—en el libro de otro escritor. Siento que me lancé a un proyecto de escritura solo cuando comencé a compilar documentos tipo índice sobre temas…en el interior de tu propio ojo,” “sobre las instrucciones para cruzar la calle,” “en correr tras el sombrero”—que a su vez indexan la investigación que he leído en relación con el tema. Después de completar el manuscrito, llega un día emocionante cuando me envían el índice de mi propio libro: la persona que lo compila es el primer lector que no está interesado en el libro. Los temas que extrae, cómo corta las líneas conceptuales, son más que una concordancia de palabras; son su interpretación del paisaje de ideas en el libro. El índice lo cosifica como un libro, al mismo tiempo que la elección de poner en primer plano un tema u otro puede sorprender incluso al autor.
Y recordé, al leerles el himno de Duncan, lo caprichosos que pueden ser los índices. Con mucho, el punto culminante de Lewis Carroll ampliamente (y quizás con razón) pasado por alto Silvia y Bruno es el índice («Pan-salsa. ¿Para qué sirve? 58» y «Cocodrilos, lógica de; 230» son favoritos). Lemony Snicket: La autobiografía no autorizada se resume perfectamente, indexadamente: «fatalidad, sentimiento general de, ix-211».
Como era de esperar, al leer el libro de Duncan, comencé con el índice. Tal libro podría tener uno bastante consciente de sí mismo, pensarías. Aunque la indexadora, Paula Clarke Bain, aparece acreditada en el cuerpo principal del texto (y auto indexada en el índice), su nombre, como el de la mayoría de los que hacen su trabajo, no está en la sobrecubierta con el de la autora. Pero el índice lúdico y completamente exagerado de Bain demuestra cuán autoral es la presencia del indexador, lo que lleva al lector a la caza del ganso salvaje («caza del ganso salvaje ver perseguir, ganso salvaje”; “persecución de ganso, salvaje ver persecución inútil”), señalando elementos del texto que un lector podría haber pasado por alto y comentando la descripción de Duncan de su propia tarea como “trabajo pesado” (Bain responde: “¿Cómo te atreves”).
Samuel Johnson usó un lenguaje similar:esclavo inofensivo—para describir al lexicógrafo que compila un diccionario. Como observa Duncan, los índices tienen una larga historia de ser cualquier cosa menos “inofensivos”, que es lo que les da la posibilidad de tal personalidad. Los índices se han utilizado para mostrar ingenio, para ensartar a un autor («su estupidez atroz», «su pedantería», «su conocimiento familiar de libros que nunca vio») y como un sitio de lucha política (como cuando un Whig indexó un tory historia de inglaterra). Con la tarea de escribir una introducción a una novela sentimental del siglo XVIII, Henry Morley inventó un «Índice de lágrimas», enumerando todos los casos de sollozos, lágrimas y llanto en el cuento emocionalmente sobreexcitado. “Un derribo muy satisfactorio”, escribe Duncan. El indexador de Duncan comenta sobre este episodio a través de un sinuoso conjunto de referencias cruzadas («lloriquear ver llanto»; «llanto ver clamoroso»; etc.) finalizando, finalmente, en un título central del índice.
Al darle al índice su biografía, Duncan celebra correctamente los paratextos, los efímeros periféricos, que transforman el trabajo de un autor de un documento de Microsoft Word en un objeto agradable en el estante de su librería local. La historia de los índices, como dice Duncan, es también una historia del orden alfabético, los capítulos y la aparición de los números de página. También es, esencialmente, una historia del códice, el libro tal como lo conocemos, que se puede hojear y hojear, y se puede acceder a sus páginas a voluntad, a diferencia del voluminoso rollo. Si esos temas no aceleran su corazón, tal vez este no sea el libro para usted, pero sería una pena. Los entusiasmos de Duncan son contagiosos, como su efusión sobre la capital gótica «con carácter». j—en realidad significaba 1— el primer número de página impreso, en los márgenes de un sermón impreso del siglo XV: “Me encanta esta J aún más por su borrosidad. Preferiría que fuera así”.
En una era en la que uno puede buscar fácilmente cada instancia de una palabra en un libro, y nos falta la perseverancia para hacerlo a través de un hilo completo de Twitter, el índice ya no es el principal sospechoso de nuestra incapacidad para leer correctamente, como Swift y otros una vez preocupados. Pero en cierto modo, el miedo al índice se ha realizado, en la medida en que algunos libros son en sí mismos índices. Ya en 1532, nos dice Duncan, Desiderius Erasmus de Rotterdam, el filósofo holandés, escribió un índice a modo de libro; más recientemente, los fanáticos del índice conocerán “The Index” del escritor de cuentos JG Ballard, en el que la narrativa fantástica se une a través de la lectura de las entradas alfabéticas (que terminan, oblicuamente, cuando el indexador, Zielinski, “desaparece, 761”).
Y los índices han saltado de la página. La artista Helen Mirra se ha acostumbrado a crear sus propios índices de libros, incluidos los de John Dewey y WG Sebald. Durante varios años, la Universidad de Chicago organizó una exhibición de partes de sus índices, en letras grandes, con entradas pintadas en las paredes de los edificios de todo el campus. Al encontrarlos, uno no podía evitar leerlos como comentarios sobre la escena, como etiquetas de arte de museo, de modo que el mundo real se convirtió en el «arte». Al pie de un conjunto severo de escaleras, una entrada pintada advertía “errores garrafales, 18; irreparable, tan fácil de cometer, 114.” Otro simplemente dice: «Pausas, impar, 97». Como todo buen índice, todas estas etiquetas abren nuevas formas de ver y categorizar el mundo.
De hecho, los índices no han provocado el final de la lectura, pero presagiaron el amanecer del omnipresente motor de búsqueda. Duncan hace referencia a Google tal vez demasiadas veces (en 14 formas diferentes, según el índice), pero no es de extrañar: es el «agujero de gusano» de hoy en día no solo en un texto, sino posiblemente en todos los textos. Sin embargo, lejos de desplazar a los índices, ha destacado su capacidad única para establecer conexiones entre ideas que antes no se habían previsto. Catalogan nuestro propio deseo de etiquetar y comentar, de amarrar nuestras ideas al mundo.