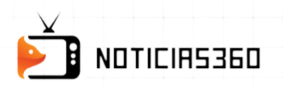Hace unos 25 siglos, en La República, Platón desterró a los poetas y dramaturgos de su ciudad ideal, alegando que su trabajo «es probable que distorsione el pensamiento de cualquiera que lo escuche». A Platón le preocupaba que, tras presenciar los extremos del comportamiento humano representados por los narradores, pudiéramos imitar ese comportamiento en la vida real, lo que daría lugar al desorden, la división, la violencia y el caos. Era escéptico en cuanto a nuestra capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginado, y también en cuanto a nuestra capacidad de extraer ideas positivas y productivas para la vida y la acción de lo que vemos. Lo mismo ocurre con los guerreros de la cultura contemporánea, que están convencidos, y se empeñan en convencer a los demás, de que cuando, por ejemplo, se representa algo racista en una película y no se condena claramente, la película tiene efectos incorregibles y racistas, y merece ser condenada. Pero, a diferencia de Platón y de las brigadas de hashtags, estoy dispuesto a apostar por que el público acierte, y que algo bueno pueda salir de su lucha por hacerlo.
Lo que me ha llevado a Platón es la controversia que rodea a la película de Paul Thomas Anderson Pizza de regalizde Paul Thomas Anderson, una historia suelta y desgreñada ambientada en la California de principios de los años setenta. Los críticos han alabado el carisma fácil y eléctrico entre los protagonistas: el actor infantil envejecido Gary (interpretado por Cooper Hoffman) y la belleza veinteañera Alana (interpretada por Alana Haim). También han admirado la cariñosa evocación de un tiempo y un lugar distantes, marcados por experiencias inocentes e intensas, y por el propio crecimiento, más o menos. Al mismo tiempo, algunos espectadores han reaccionado negativamente a los casos de inglés asiático con acento grueso de la película, lo que ha llevado a los críticos en las redes sociales y al menos a una organización cultural asiático-americana a argumentar que el público y los jurados de los premios deberían boicotearla. La Media Action Network for Asian Americans (MANAA) anunció que para ducharse Pizza de regaliz «con nominaciones y premios normalizaría una burla más atroz de los asiáticos en este país».
En entrevistas, Anderson ha dicho que incluyó estas escenas por verosimilitud histórica; más allá de ese razonamiento, creo que ofrecen una comedia que halaga y entretiene, y inquietante. Son interpretaciones posibilidades-todas ellas reducidas ahora a si las escenas pretendían ser racistas, podían ser tomadas como racistas o podían conducir al racismo. Pizza de regaliz se ha visto envuelta en las conocidas guerras culturales del arte contra la justicia, enfrentando las libertades artísticas de un creador seguro de sí mismo contra activistas y grupos de defensa celosos por sus convicciones puritanas. El debate sobre esta película no es sólo sobre esta película; es un ejemplo de los innumerables debates que tienen lugar en el mundo editorial, en el teatro y en cualquier otro lugar creativo en el que los artistas representan a personas que no son exactamente como ellos mismos con algún tipo de ambigüedad.
Pero no creo que el material relevante en Pizza de Regaliz justifica la indignación y la preocupación. Inmediatamente antes de que Jerry Frick (John Michael Higgins) hable ofensivamente con su esposa, Mioko (Yumi Mizui), sobre los planes de marketing para su nuevo restaurante que Gary y su madre han elaborado, la cámara enfoca a Mioko en primer plano. Escuchando los imbéciles clichés americanos sobre las mujeres japonesas (belleza misteriosa, hospitalidad legendaria, pies pequeños, etc.), el rostro de Mioko es compuesto, aunque pétreo. Está claro que no le impresiona lo que está escuchando. A su vez, Jerry le habla con desprecio, largamente, en un esfuerzo absurdamente estúpido de traducción fonética, lo que provoca una respuesta severa por parte de ella. La mujer japonesa ofendida es el centro de gravedad magnético. El hombre blanco estadounidense ofendido es periférico y poco atractivo. Más tarde, la escena se repite con una diferencia parcial: Jerry tiene una nueva esposa, también japonesa, también el miembro más serio de la pareja, y le habla de la misma manera idiota.
Dentro del contexto más amplio de la película, estas escenas sugieren que el adolescente Gary necesita madurar. Es un incontenible buscavidas y un showman deseoso, sobre todo, de impresionar y conquistar a Alana. Aquí, es un testigo del racismo de Jerry que no parece ver nada malo; sonríe mientras Jerry balbucea. Mientras tanto, como público, conseguimos reírnos de Jerry por sus suposiciones ignorantes y ofensivas, y nos sentimos seguros y valorados por ser mucho más ilustrados que él, décadas después. La lectura opuesta, ansiosa, parece, en comparación, dudosa. ¿Quién podría sentarse en estas escenas y querer ser como Jerry, o sentir que Jerry ha legitimado el Japanglish misógino?
Dicho esto, incluso la acusación de que este podría ser el caso puede ejercerpresión sobre los cineastas. La industria cinematográfica estadounidense ya está preocupada por la política de representación y no está dispuesta a ignorar las perspectivas de los no blancos. Otros cineastas, observando lo que ocurre con la última película de Anderson, podrían recortar o almidonar tranquilamente sus velas narrativas en consecuencia, sobre todo tras las críticas de por la falta de actores afro-latinos de piel más oscura en los papeles principales, y por la representación que hace Quentin Tarantino de Bruce Lee como un exaltado que recibe una paliza de un doble de acción blanco encogido en .
Miranda se ha disculpado y Tarantino se ha mostrado tímido; las justificaciones retroactivas de Anderson son menos convincentes que la sensación, que se desprende de la propia película, de que confiaba en que su público conociera la importancia proporcional de estas breves escenas en relación con el resto de la película; que conociera la diferencia entre el racismo y la representación del racismo; y que analizara las diferentes representaciones del propio racismo. Esta variación existe absolutamente, mucho más allá del debate sobre Pizza de regaliz. Claramente inaceptable, en retrospectiva, es la broma juvenil de un personaje en la película de John Hughes Dieciséis velas: Long Duk Dong (Gedde Watanabe), un estudiante de intercambio asiático imbécil que domina el inglés y que es tratado como una plaga exótica por los personajes blancos. Asimismo, el intercambio de «yo tan caliente» entre el personaje de «Da Nang Hooker» (Papillon Soo Soo) y el soldado Joker (Matthew Modine) en la película de Stanley Kubrick Full Metal Jacket legitimaron actitudes y estereotipos racistas bajo la cobertura del humor. El intercambio se reprodujo posteriormente en canciones de éxito de 2 Live Crew («Me So Horny») y Sir Mix-A-Lot («Baby Got Back»), con un efecto aún peor.
No creo que mucha gente imite a Long Duk Dong o cante estas canciones con la misma facilidad o confianza en sí misma que hace cinco años. Esto es algo bueno. Pero también apuesto a que muchas de estas mismas personas seguirían riéndose de ellas, y esto no es necesariamente malo. El juicio moral aquí depende de por qué se rían: Las reacciones a las representaciones del racismo pueden ser tan variadas como las propias representaciones. Si están motivadas por una animadversión racista contra los asiáticos, es censurable. Si expresan nostalgia por el periodo de su vida en el que vieron por primera vez Sixteen Candles o escucharon esas canciones, eso me parece más benigno. La risa también puede (y debe) venir de un lugar de incomodidad. Puede tener como fuente sentimientos de reconocimiento profundo y desafiante, de algo profundamente equivocado (moralmente) y profundamente correcto (una representación exacta de la vida tal como se vive) sobre una situación.
Durante Pizza de regaliz, Me estaba riendo en Jerry Frick, no Mioko, y lo hice con otros miembros del público, aunque definitivamente no con todo de los demás miembros del público. Eso fue inquietante. ¿Por qué no se reían los demás? ¿Qué pensaban de los que sí lo hacíamos? ¿Me equivoqué al reírme? Después de todo, no tenía forma de explicar por qué me reía. Por un momento, casi deseé que las escenas no existieran en absoluto, o que se hubieran desarrollado de manera que ofrecieran una evidencia absolutamente clara de quién merecía simpatía y quién merecía condena. De ese modo, podría sentirme seguro de que todo el mundo estaba experimentando lo mismo, de que no había ningún espacio interpretativo entre nosotros, ninguna brecha entre nuestras propias vidas imaginativas y el resto de nuestras vidas con respecto a algo tan tenso como la cuestión del racismo. Pero si todo eso hubiera sido así en este aspecto, sin duda habría influido en otros elementos de la narración, y Pizza de regaliz habría sido una película más débil. Creo que yo también me habría convertido en un espectador más débil, menos preparado para lidiar con la ambigüedad o para crearla.
Mientras crecía en una pequeña ciudad blanca de Canadá, se me utilizaba un inglés con acento sudafricano para burlarse de mí. Estas experiencias se debían en gran medida a que era el único niño moreno en grupos que estaban familiarizados con el papel de Ben Kingsley en Gandhi y el Ben Jabituya de Fisher Stevens, de Cortocircuito. El reto al que me enfrentaba, una y otra vez, era el de enfadarme y así, en mi opinión, demostrar que era un frágil perdedor. A menudo, optaba por burlarme de los burlones, con acentos sudasiáticos aún más ridículos o con voces de hombre blanco gruesas y tontas, hasta que se detenían, a menudo en un silencio incómodo o en una risa incómoda. Estas experiencias me hicieron sentir una especie de poder creativo distinto que me permitía hacer frente al mundo y a la gente que me rodeaba.que me presionaban. Todo eso fue formativo para convertirme en el escritor que soy.
Utilizo el inglés acentuado cuando leo en voz alta mis novelas, muchas de las cuales son satíricas y están protagonizadas por tipos blancos gruesos y tontos y por asiáticos del sur melodramáticamente musicales, entre otros. Lo he hecho con risas incómodas, inciertas y limitadas en entornos públicos (y también, a veces, con risas sinceras, normalmente de lectores no blancos). Como narrador, esto es exactamente lo que quiero proporcionar y provocar: Busco respuestas diferenciales del público para que se entretenga y se sienta interpelado por lo que experimenta de mí y de mi obra, y dentro de sí mismo, y de los demás. No es para mí el modelo de Henry Fielding de prologar cada capítulo de sus enormes novelas del siglo XVIII con guiños y guías directivas para asegurar que los lectores sepan cómo tomar las partes subidas de tono que siguen. En cambio, confío en mi público, pero no del todo. Tampoco deberían confiar del todo en mí, ni en la gente que les rodea.
Con disculpas a Platón y a la buena gente de MANAA, quiero Pizza de regaliz que se reproduzca en todas partes, tal como es, para la risa limitada y la indignación viral y el desacuerdo crítico. La tensión y la firmeza entre los narradores y su público, y dentro y entre los miembros del público, es lo que deberíamos buscar en la página y el escenario y la pantalla: Queremos vidas pensantes e imaginarias que sean activas y no pasivas, que evolucionen y no sean estáticas. Una vida cultural compartida floreciente es aquella en la que las historias que nos cuentan, y las historias que contamos sobre nosotros mismos, son libres y arriesgadas, no cerradas y seguras.