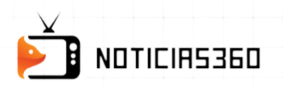I.
El final
Se necesitaron cuatro presidencias para que Estados Unidos terminara de abandonar Afganistán. La atención de George W. Bush se desvió poco después de que las fuerzas especiales estadounidenses atravesaran a caballo las montañas del norte y las primeras escolares se reunieran en aulas heladas. Barack Obama, tras estudiar el problema durante meses, metió tropas y las retiró en un único gesto ambivalente cuyo objetivo era mantener la guerra en la página A13. Donald Trump llegó a un acuerdo con los talibanes que dejó en manos del destino el futuro del gobierno afgano, de las mujeres afganas y de Al Qaeda. Para entonces, la mayoría de los estadounidenses apenas eran conscientes de que la guerra seguía en marcha. Le tocó a Joe Biden completar la tarea.
El 13 de abril de 2021, el día antes de que Biden se dirigiera al país para hablar de Afganistán, un veterano del Cuerpo de Marines de 33 años llamado Alex McCoy recibió una llamada de una redactora de discursos de la Casa Blanca llamada Carlyn Reichel. McCoy dirigía una organización de veteranos progresistas llamada Common Defense, que había estado llevando a cabo una campaña de presión con el lema «Acabar con la guerra para siempre». McCoy y sus colegas creían que ya no se podía justificar el derramamiento de más sangre estadounidense en un conflicto sin un final definible. «El presidente ha tomado su decisión», dijo Reichel a McCoy, «y usted estará muy contento con ella». Explicó que ahora era demasiado tarde para retirar todas las tropas antes del 1 de mayo, la fecha límite en el acuerdo firmado a principios de 2020 por la administración Trump y los talibanes en Doha, Qatar. Pero la retirada de los últimos miles de tropas estadounidenses comenzaría en esa fecha, con la esperanza de que los talibanes no reanuden los ataques, y terminaría para el 11 de septiembre, cuando se cumplen 20 años del día en que comenzó la guerra.
El 14 de abril, Biden, hablando desde la Casa Blanca, levantó las manos y declaró: «Es hora de terminar la guerra para siempre». La retirada, dijo, no sería «una precipitación hacia la salida. Lo haremos de forma responsable, deliberada y segura». El presidente terminó su discurso, como suele hacer, con la invocación «Que Dios proteja a nuestras tropas». Luego se dirigió a presentar sus respetos en la Sección 60 del Cementerio Nacional de Arlington, donde están enterrados muchos de los muertos de las guerras del 11-S.
Después, Ron Klain, jefe de gabinete de Biden, dijo: «Cuando alguien escriba un libro sobre esta guerra, empezará el 11 de septiembre de 2001 y terminará el día en que Joe Biden dijo: ‘Volvemos a casa'». »Con firmeza, Biden había hecho lo más difícil. El resto sería la logística, mientras la administración dirigía su atención a la infraestructura doméstica. Alex McCoy enmarcó la portada del periódico del día siguiente New York Times y la colgó en la pared de su apartamento de Harlem.
Pero la guerra no había terminado, ni para los afganos, ni siquiera para algunos estadounidenses.
Una semana después del discurso de Biden, un grupo de defensores de los refugiados -muchos de ellos veteranos de las guerras del 11-S- publicó un informe sobre la terrible situación de los miles de afganos que habían trabajado con gran riesgo para Estados Unidos durante sus dos décadas en su país. En 2009, el Congreso había creado el Visado Especial para Inmigrantes para honrar el servicio de los afganos cualificados poniéndolos a salvo en Estados Unidos. Pero el programa SIV estableció tantos obstáculos de procedimiento -el formulario DS-230, el formulario I-360, una recomendación de un supervisor con una dirección de correo electrónico desconocida, una carta de verificación de empleo de un contratista militar desaparecido hace tiempo, una declaración que describiera las amenazas- que los intérpretes de combate y los asistentes de oficina en una zona de guerra pobre y caótica no podían esperar superarlos todos sin la ayuda experta de los abogados de inmigración, que a su vez tenían problemas para obtener respuestas. El programa, crónicamente falto de personal y atascado con puntos de estrangulamiento burocrático en múltiples agencias, parecía diseñado para rechazar a la gente. Año tras año, las administraciones de ambos partidos no concedieron ni siquiera la mitad del número de visados permitidos por el Congreso -y a veces concedieron mucho menos- ni cumplieron su requisito de que los casos se decidieran en un plazo de nueve meses. En 2019, el tiempo medio de espera para un solicitante era de al menos cuatro años.
Hacia finales de 2019, el representante Jason Crow, demócrata de Colorado, visitó la embajada de Estados Unidos en Kabul y se encontró con un personal esquelético que trabajaba en la tramitación de visados solo a tiempo parcial. «Esto no fue un accidente, por cierto», me dijo Crow. «Se trataba de un proyecto a largo plazo de Stephen Miller para destruir el programa SIV y básicamente cerrarlo». Miller, el asesor antiinmigrante y antimusulmán de Trump, junto con sus aliados en toda la rama ejecutiva, añadió tantos requisitos nuevos que en medio de la pandemia el programa estuvo a punto de detenerse. Para cuando Biden dio su discurso, al menos 18.000 afganos desesperados y decenas de miles de familiares estaban en una fila que apenas se movía. Muchos temíanque los americanos se irían ahora sin ellos.
Najeeb Monawari llevaba más de una década esperando su visado. Nació en 1985, el mayor de los 10 hijos de un padre mecánico de autobuses y una madre que se dedicó a mantenerlos con vida en medio de los peligros letales de Kabul. Creció en un barrio convertido en escombros apocalípticos por la guerra civil de principios de los 90. Él y sus amigos se turnaban para caminar en punta por las calles minadas de camino a nadar en el río Kabul. Durante el gobierno de los talibanes, su familia estuvo bajo constante amenaza debido a sus orígenes en el valle de Panjshir, la última base de la resistencia de la Alianza del Norte.
Con la llegada de los estadounidenses en 2001, el poder cambió y los Panjshiris se convirtieron en los mejores. «Nosotros éramos los ganadores, y la gente del valle de Panjshir hacía un mal uso de su poder», me dijo Monawari, «conduciendo coches a lo loco por la carretera, golpeando a la gente. Éramos el rey de la ciudad». En 2006, con apenas 20 años, Monawari mintió a sus padres sobre su destino y viajó a Kandahar, el corazón pastún de los talibanes, donde firmó con un contratista militar como intérprete para las fuerzas canadienses. «Hablaba tres palabras en inglés y nada de pastún», dijo. Pero su ética de trabajo le hizo tan popular que, tras un año con los canadienses, Monawari fue arrebatado por los boinas verdes del ejército estadounidense. Pasó gran parte de los cuatro años siguientes como miembro de equipos de 12 hombres que salían en misiones de combate sin parar en las provincias más peligrosas de Afganistán.
En las Fuerzas Especiales, Monawari encontró su identidad. Los Boinas Verdes eran tan exigentes que la mayoría de los intérpretes pronto se desvanecían, pero los americanos le querían y él les quería. En las misiones llevaba un arma y la utilizaba, se veía sometido al fuego -fue herido dos veces- y rescataba a otros miembros del equipo, al igual que los estadounidenses. Llevaba la barba poblada y el pelo afeitado como ellos; trataba de caminar como ellos, de ser corpulento como ellos, incluso de pensar como ellos. En las fotos no se distingue de los Boinas Verdes. La violencia de las misiones -y el miedo y el odio que veía en los ojos de los ancianos locales- a veces le preocupaba, y como panjshiri e intérprete de combate, tenía una sentencia de muerte automática si caía en manos de los talibanes. Pero estaba orgulloso de ayudar a que las niñas pastunes tuvieran derecho a ir a la escuela.
En 2009, cuando un jefe de equipo le habló a Monawari del programa SIV, presentó su solicitud y recogió brillantes cartas de recomendación de oficiales al mando. Quería convertirse en ciudadano estadounidense, alistarse en el ejército de Estados Unidos y volver a Afganistán como boina verde. «Ese era el plan», me dijo. «Soñaba con ir a Estados Unidos, con sostener la bandera en una foto».
La solicitud de Monawari desapareció en el inframundo de los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional, donde languideció durante la siguiente década. Comprobó el sitio web de la embajada cinco veces al día. Envió docenas de documentos por avión militar al centro de servicios de inmigración de Nebraska, pero nunca recibió respuestas claras. Su examen médico seguía caducando mientras su caso se estancaba, por lo que tuvo que pedir dinero prestado para realizarlo una y otra vez. «Hemos revisado los registros del Departamento de Estado y confirmamos que su caso SIV sigue pendiente de tramitación administrativa para verificar sus calificaciones para este visado», le dijeron en 2016.
En enero de 2019, Monawari fue citado para una entrevista -la tercera- en la embajada de Kabul. Para entonces había ido a trabajar a Médicos Sin Fronteras como logista, gestionando almacenes y cadenas de suministro. La carnicería de los combates le había traumatizado -le resultaba imposible estar solo- y le gustaba el espíritu amable y desinteresado de los humanitarios. Ascendió en la organización hasta ocupar puestos en el extranjero en Sierra Leona, Líbano y, por último, en un campo de refugiados rohingya en Bangladesh. Voló de nuevo a Afganistán para la entrevista en la embajada y se encontró con un funcionario consular que se había enfadado con el anterior solicitante. Cuando llegó el turno de Monawari, casi gritó sus preguntas, y otros afganos en la sala pudieron escuchar los detalles de su caso. «¿Puedes calmarte?», le preguntó.
«¿Acaso soy demasiado ruidosa?» La entrevista fue breve y poco amistosa.
En abril, Monawari recibió una notificación del Departamento de Seguridad Nacional, con el título «Intento de revocación»: «El personal de Mission Essential ha confirmado que ha suspendido múltiples polígrafos e investigaciones de antecedentes». Monawari se había sometido regularmente al polígrafo con los Boinas Verdes, y en varias ocasiones no había resultado concluyente antes de aprobarlo finalmente. Escribió para explicar esto al DHS,aunque no sabía qué pruebas de larga duración podía presentar para demostrarlo. «Es muy triste, he estado esperando más de 8 años para trasladarme a un lugar seguro (Estados Unidos)», escribió Monawari. «Por favor, sean justos conmigo, fui herido dos veces en la misión y trabajé muy duro para la fuerza especial de EE.UU. para salvar su vida, por favor, revisen todas mis cartas de recomendación (adjuntas) no me dejen atrás :(«
Un mes después, llegó un segundo aviso: «La Embajada de Estados Unidos en Kabul ha determinado que usted trabajó como gestor de compras y no como traductor/intérprete». Para limitar la inmigración, la administración Trump había restringido los SIV sobre todo a los intérpretes. Monawari había servido durante tres años como intérprete de combate con los Boinas Verdes, pero su último año como gestor de compras fue utilizado para descalificarlo. Para negarle el visado, el gobierno estadounidense borró todo su sacrificio compartido con los estadounidenses que no habrían sobrevivido en Afganistán sin él. Tendría que volver a intentarlo desde cero.
El tema es casi demasiado insoportable para Monawari. «Cuando recibí la revocación -denegada durante nueve o diez años- fue muy doloroso», dijo. «El VIS es como un gigante, un monstruo, algo que da miedo. No hay justicia en este mundo. No hay justicia, y tengo que aceptarlo». En 2019 su barba se estaba volviendo blanca, aunque sólo tenía 34 años. Atribuye cada pelo envejecido al visado especial de inmigrante.
En octubre de 2020, Kim Staffieri, defensora del SIV en la Asociación de Aliados de la Guerra, telefoneó a su amigo Matt Zeller, ex oficial de la CIA y mayor del Ejército. Zeller había hecho de la causa de los aliados afganos de Estados Unidos su pasión a tiempo completo como medio para expiar un ataque aéreo en Afganistán en 2008 que había matado a 30 mujeres y niños, por lo que se sentía en parte responsable. Su frenético trabajo en el tema le había hecho enfermar tanto de úlceras que había tenido que apartarse en 2019. Staffieri le llamaba para que volviera al campo.
«Matt, no importa quién gane las elecciones; nos vamos el año que viene», dijo. «El programa SIV está roto y no tenemos suficiente tiempo para sacarlos a todos. Vamos a tener que evacuar».
Zeller les propuso redactar un libro blanco con ideas para el próximo gobierno. Lo escribieron durante las vacaciones. Sus recomendaciones incluían la evacuación masiva de los solicitantes del SIV a un territorio estadounidense, como Guam, mientras se procesaban sus casos. La «opción Guam» tenía dos precedentes exitosos: La Operación Nueva Vida, en 1975, que evacuó a 130.000 survietnamitas a Guam cuando su país cayó en manos de Vietnam del Norte; y la Operación Refugio del Pacífico, en 1996, cuando Estados Unidos sacó del norte de Irak a 6.600 kurdos que se enfrentaban al exterminio del ejército de Saddam Hussein.
Staffieri y Zeller estaban terminando su libro blanco cuando el presidente Biden tomó posesión de su cargo. Tres amigos de Zeller ocupaban puestos clave en la administración, y el 9 de febrero les envió copias. Dos de ellos -uno muy amigo de Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional- no contestaron. El tercero prometió llevar las propuestas a un alto asesor del recién confirmado secretario de Estado, Antony Blinken. Pero no se llegó a nada.
El informe fue publicado el 21 de abril por el Centro Truman para la Política Nacional, Human Rights First y Veterans for American Ideals. Los vínculos entre estas organizaciones y la nueva administración eran casi incestuosos. Blinken, partidario de los refugiados desde hace mucho tiempo, había sido vicepresidente de la junta de Human Rights First; Sullivan había formado parte de la junta de Truman, al igual que su principal adjunto, Jon Finer. Un antiguo corresponsal de The Washington PostFiner había ayudado a crear una organización llamada Proyecto de Asistencia a los Refugiados Iraquíes (más tarde Internacional) en 2008, mientras estudiaba derecho. El IRAP se había convertido en el principal grupo de asistencia jurídica para los solicitantes del SIV. Samantha Power, la autora de «A Problem From Hell»: Estados Unidos y la era del genocidiohabía formado parte de la junta directiva del IRAP; era la nueva directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El más alto nivel de la administración Biden contaba con un equipo humanitario de ensueño: las mejores personas para hacer de los aliados afganos una prioridad absoluta.
Los defensores del exterior recurrieron a sus relaciones personales con los iniciados para presionar por una acción urgente. «Por todos los canales disponibles, se lo hicimos saber a la gente», me dijo Mike Breen, director ejecutivo de Human Rights First y veterano del ejército en Irak y Afganistán. Breen fue cofundador del IRAP en la facultad de Derecho con Finer. «La opción de Guam ha estado en el éter durante mucho tiempo. Es algo de lo que hablamos mucho».
Muchos de los defensores estaban a favor de terminarla guerra. Ahora que la arena se está acabando, han defendido la necesidad de evacuaciones tempranas por motivos morales y estratégicos. Si, al salir de Afganistán, Estados Unidos incumplía sus promesas a personas que corrían un gran riesgo de sufrir asesinatos por venganza, su ya maltrecha reputación internacional se vería aún más dañada. Ese incumplimiento también dañaría la moral de las tropas estadounidenses, que ahora se enfrentaban a una guerra perdida, y cuyo código de honor dependía de no dejar a nadie atrás.
Los defensores omitieron a una persona en sus cálculos: el presidente. Pero el historial de Biden en este ámbito debería haberles preocupado.
El 14 de abril de 1975, mientras las divisiones norvietnamitas corrían hacia Saigón, el senador de Delaware, de 32 años y en su primer mandato, fue convocado a la Casa Blanca. El presidente Gerald Ford le suplicó a él y a otros senadores que financiaran la evacuación de los aliados vietnamitas. Biden se negó. «Me siento abandonado», dijo. Votaría por el dinero para sacar a los estadounidenses que quedaban, pero ni un dólar para los locales. El 23 de abril, mientras el colapso de Vietnam del Sur se aceleraba, Biden repitió el punto en el pleno del Senado. «No creo que Estados Unidos tenga la obligación, ni moral ni de otro tipo, de evacuar a ciudadanos extranjeros» que no sean diplomáticos, dijo. Esa es la tarea de las organizaciones privadas. «Estados Unidos no tiene ninguna obligación de evacuar a uno, o a 100.001, survietnamitas».
Este episodio no definió la carrera de Biden en materia de asuntos exteriores: siguió construyendo un largo historial de internacionalismo. En la década de 1990 presionó a favor de la intervención militar de Estados Unidos en Bosnia durante su guerra civil genocida. En el invierno de 2002, tras la caída de los talibanes, fue a Kabul y se encontró con una joven que estaba de pie frente a su pupitre en un aula inacabada con una sola bombilla y sin calefacción. «No puede irse», le dijo al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
«Prometo que volveré», dijo Biden.
«No puedes irte», repitió la chica. «No me negarán que aprenda a leer. Leeré y seré médico como mi madre. Lo haré. América debe quedarse».
Biden me recordó el encuentro en una entrevista al año siguiente. Interpretó que las palabras de la chica significaban: «No me jodas, Jack. Me has metido aquí. Dijiste que me ibas a ayudar. Será mejor que no me dejes ahora». Fue, dijo, un «acontecimiento catalizador para mí», y a su regreso a Washington propuso gastar 20 millones de dólares en 1.000 nuevas escuelas afganas, la más modesta construcción de una nación. Pero hubo poco interés por parte de la Casa Blanca o del Congreso.
Cuando volví a entrevistar a Biden en 2006, el desastre de la guerra de Irak y la persistencia de la corrupción y la violencia en Afganistán lo estaban poniendo en contra del humanitarismo armado. En una cena en Kabul en 2008, cuando el presidente Hamid Karzai se negó a admitir cualquier tipo de corrupción, Biden tiró su servilleta y se marchó. Había terminado con Afganistán.
A finales de 2010, Richard Holbrooke, enviado de Obama para Afganistán y Pakistán, entró en el despacho del vicepresidente Biden para hablar de la situación de las mujeres afganas. Según un diario de audio que Holbrooke llevaba, Biden insistió: «No voy a enviar a mi hijo allí para que arriesgue su vida en nombre de los derechos de las mujeres». (El hijo de Biden, Beau, miembro de la Guardia Nacional de Delaware, había sido desplegado recientemente en Irak durante un año). Quería que todas las tropas estadounidenses salieran de Afganistán, sin importar las consecuencias para las mujeres o cualquier otra persona. Cuando Holbrooke le preguntó por la obligación de la gente que había confiado en el gobierno de Estados Unidos, Biden dijo: «A la mierda, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo hicimos en Vietnam; Nixon y Kissinger se salieron con la suya». Durante la campaña de 2020, un entrevistador repitió algunas de estas citas a Biden y le preguntó si creía que asumiría la responsabilidad de los daños a las mujeres afganas tras la retirada de las tropas y el regreso de los talibanes. Biden se encrespó y sus ojos se entrecerraron. «¡No, no la tengo!», espetó, y juntó los dedos pulgar e índice. «Cero responsabilidad».
Los derechos humanos por sí solos no eran motivo para comprometer a las tropas estadounidenses: era un argumento sólido, basado en el interés nacional. Pero no explicaba la dureza, la combatividad. Las preguntas sobre Afganistán y su gente hicieron que Biden se encabritara y se atrincherara. Durante la campaña de 2020 fue visto como profundamente empático, pero los fieros apegos del «Joe de la clase media» son parroquiales. Provienen de vínculos personales, no de preocupaciones universales: su familia, su ciudad natal, sus asesores de siempre, su país, sus tropas.El intérprete de boina verde y la niña del aula inacabada se encontraban ahora fuera del círculo de empatía.
II.
«Traidores»
El 20 de enero de 2021, un afgano llamado Khan estaba esperando para celebrar la toma de posesión del presidente Biden cuando recibió una noticia que llevaba esperando tres años: Su solicitud de SIV había superado un paso importante, la aprobación de la embajada de Estados Unidos. (Khan, empleado de 30 años de un contratista militar estadounidense, vivía en un pueblo del sureste de Afganistán con su mujer, su hijo de 2 años, un perro, dos gatos y su familia ampliada en una casa junto a un huerto de almendros y manzanos. Había recibido tres amenazas de muerte por parte de los talibanes y había sobrevivido a tres atentados suicidas y cuatro asaltos armados que habían matado a decenas de personas. Los años de Trump habían sido desastrosos para los solicitantes del VIS como Khan. Diez minutos después de recibir el ansiado correo electrónico, asistió emocionado a la toma de posesión del nuevo presidente estadounidense.
Mina, la esposa de Khan, de 22 años, que estaba embarazada de su segundo hijo, tenía 10 familiares trabajando para los estadounidenses. Esto era inusual para una familia de pastunes, y peligroso en una región donde los talibanes controlaban gran parte del campo. El marido de su hermana, Mohammad, había trabajado durante varios años en la embajada estadounidense y ahora estaba empleado en la misma oficina militar que Khan. Mohammad llevaba 10 años esperando su solicitud de SIV. En octubre anterior, los insurgentes talibanes habían matado a su tío, su sobrino y su primo en una ceremonia de boda en la que pretendían matarlo a él. El 27 de enero, Mohammad se dirigía a la oficina con su hijo de 10 años cuando un Toyota Corolla le bloqueó el paso. Desde detrás de un muro bajo de hormigón, dos pistoleros abrieron fuego. Mohammad consiguió conducir 15 metros antes de que un torrente de balas lo abatiera. Cuando su mujer se enteró de la noticia, corrió un kilómetro y medio descalza hasta el hospital, pero cuando llegó Mohammad ya estaba muerto.
Su hijo dejó de hablar durante una semana. Cuando por fin pudo describir el ataque, repitió las palabras que los talibanes habían gritado: «¿Dónde están las fuerzas americanas para salvaros? ¿Dónde están sus helicópteros? ¿Dónde están sus aviones? ¡Eres un infiel, un traidor! Les has ayudado durante una década. ¿Dónde están ahora?»
De no ser por un recado en Kabul, Khan habría estado en el coche con su cuñado. Empezó a trabajar desde casa, y él y Mina dejaron su pueblo y se trasladaron entre casas alquiladas en la capital de la provincia. Hacían turnos en el tejado día y noche para vigilar a los extraños que pudieran intentar colocar un explosivo en el patio. En la primavera, los talibanes se acercaron a la ciudad. Una noche de mayo, el perro de Khan ladró incesantemente, y a la mañana siguiente Khan encontró una nota en su puerta trasera. Decía: «Has estado ayudando a las fuerzas de ocupación estadounidenses y les has proporcionado información de inteligencia. Eres un aliado y espía de los infieles. Nunca te dejaremos con vida y no tendremos piedad de tu familia, porque te están apoyando. Tu destino será como el de tu cuñado». Dio la vuelta para comprobar la puerta principal. Una granada estaba conectada al cerrojo, preparada para explotar cuando se abriera la puerta.
Khan y Mina se trasladaron a otra casa alquilada. En junio, los talibanes asaltaron la casa de su familia en el pueblo. Expulsaron a los padres y hermanos de Khan, rompieron las ventanas, destruyeron los muebles, robaron las joyas de Mina y el coche de Khan, y quemaron todos sus libros.
Solicitantes del SIV y sus familias sumaban unas 80.000 personas. Pero después de 20 años, muchos más afganos que éstos se habían puesto en peligro al unirse al proyecto estadounidense en su país: activistas de derechos, trabajadores humanitarios, periodistas, jueces, estudiantes y profesores de universidades respaldadas por Estados Unidos, comandos de las fuerzas especiales. Un recuento completo llegaría a los cientos de miles. Muchos de ellos eran mujeres, y la mayoría tenía menos de 40 años, la generación de afganos que alcanzó la mayoría de edad en la época de los estadounidenses.
Estados Unidos y sus socios internacionales no habían logrado la mayoría de sus objetivos en Afganistán. El gobierno y las fuerzas armadas afganas seguían siendo criminalmente débiles, vaciados por la corrupción y el tribalismo; la violencia seguía aumentando; los talibanes estaban tomando un distrito tras otro. Pero algo de valor -siempre frágil y dependiente de los extranjeros- se había logrado. «Creamos una situación que permitió a los afganos cambiar su propia sociedad», me dijo Mark Jacobson, veterano del ejército y ex asesor civil de los comandantes estadounidenses en Afganistán. «Creamos una situación que permitió a los afganos construir la nación».
Después de que Estados Unidos y los talibanes firmaran su acuerdo en Doha en febrero de 2020, cesaron los ataques contra las tropas estadounidenses, pero cientos de afganos en el ámbito civilLa sociedad afgana, especialmente las mujeres, fue objeto de una aterradora campaña de asesinatos que destrozó lo que quedaba de la confianza pública en el gobierno afgano y pareció mostrar lo que le esperaba tras la marcha de los estadounidenses. Carter Malkasian, autor de La guerra americana en Afganistán, que trabajó durante años como asesor civil del ejército estadounidense y más tarde habló con los negociadores talibanes durante las conversaciones de paz, me dijo que nunca expresaron ninguna piedad hacia los afganos que habían trabajado con los estadounidenses: «Los talibanes siempre han sido muy indulgentes con el asesinato y la ejecución de personas que consideran espías».
En un Emirato Islámico restaurado, el destino de todos dependería de los talibanes. No sólo de los líderes políticos de Doha y Kabul, sino de los pistoleros locales de provincias remotas sin medios de comunicación a su alrededor, cumpliendo la voluntad de Dios, ajustando cuentas o simplemente disfrutando. Algunos afganos quedarían marcados para una muerte segura. Muchos otros se enfrentarían a la destrucción de sus esperanzas y sueños. Ninguna ley obligaba al gobierno de Estados Unidos a salvar a uno solo; sólo una deuda moral lo hacía. Pero al igual que los talibanes de a pie podían actuar por su cuenta para castigar a los «traidores», los estadounidenses de a pie podían intentar por su cuenta ayudar a sus amigos.
Una capitana del ejército estadounidense a la que llamaré Alice Spence conocía a un grupo de mujeres afganas que corrían especial peligro. (Como sigue siendo militar en activo, pidió el anonimato). Spence, de una familia no militar de Nueva Inglaterra, había asistido a una universidad de la Ivy League. A los 27 años, en el verano de 2014, dejó su trabajo en una empresa de contabilidad y se alistó en el Ejército. El reclutador le advirtió que no llegaría muy lejos: era demasiado mayor y apenas llegaba al peso mínimo exigido (sus muñecas y bíceps eran más o menos del mismo tamaño). Pero Spence se convirtió en oficial y se desplegó en Afganistán, donde entrenó a unidades afganas llamadas Pelotones Tácticos Femeninos.
Las FTP estaban adscritas a las Fuerzas de Operaciones Especiales y participaban en misiones con comandos masculinos -hombres y mujeres estadounidenses y afganos- que volaban en los mismos helicópteros, subían con equipos pesados por las mismas montañas, y las mujeres se unían a los hombres en violentas incursiones nocturnas contra objetivos talibanes o del Estado Islámico. El trabajo principal de las tropas femeninas era registrar e interrogar a las mujeres y niños locales, pero también disparaban sus armas y eran disparadas. Las FTP eran especialmente odiadas por los talibanes por ser tropas de élite, por ser mujeres y por ser en su inmensa mayoría hazaras, la minoría chiíta que los talibanes atacaban continuamente con atentados suicidas y asesinatos.
Hawa, una joven hazara de Bamiyán, en el centro del país, se unió al ejército a los 18 años, en 2015. Le encantaba ver películas de guerra, y cuando los reclutadores militares visitaron su instituto se sintió atraída por los uniformes, las armas, la valentía, la oportunidad de servir a su país. (Los padres de Hawa se opusieron enérgicamente a su elección: el ejército era demasiado peligroso para su hija. Pero ella estaba decidida. «No importa si decís que no», les dijo Hawa. «Ya veréis cuando vaya allí».
La teniente Hawa se encontró con el capitán Spence en la base aérea de Bagram. «Dios mío, ¿eres una FTP?» le preguntó Spence, riéndose. «Eres muy bajita. ¿Cómo entraste en el ejército?». Hawa respondió que Spence parecía un esqueleto y le dio el indicativo de llamada Eskelet; el de Spence para Hawa era Tarbooz, por la sandía que le gustaba comer en el comedor de la base.
Spence estableció un estrecho vínculo con Hawa y con otro miembro del FTP llamado Mahjabin. Las mujeres intercambiaron clases de idiomas y Spence aprendió una serie de chistes y vulgaridades en dari. Hacían ejercicio juntas, compartían las comidas de medianoche y se ponían histéricas con los cojines de whoopee.
Las mujeres afganas veían la guerra con el fatalismo de la dura experiencia. No esperaban una victoria final, sino una lucha larga y quizás permanente para mantener los logros por los que habían sacrificado tanto. «Las quería, admiraba y respetaba de verdad», me dijo Spence. «Hay muy pocos vínculos que existan en esta Tierra como los que existen entre personas que caminan juntas hacia la muerte».
Tras el acuerdo de Doha, las Fuerzas Especiales estadounidenses dejaron de ir a misiones contra los talibanes con los afganos. En el verano de 2020, Spence,ahora destinado en Hawai, recibió un mensaje de Hawa. Los talibanes le habían dicho al imán de la mezquita chiíta del barrio de su familia en Kabul que matarían a los soldados hazara locales que encontraran más tarde si no entregaba sus nombres ahora. Hawa pidió ayuda a Spence para salir de Afganistán. Spence preparó una solicitud de SIV, pero fue rechazada: como miembro del Ejército Nacional Afgano, Hawa carecía de una carta de un empleador estadounidense.
Después de que Biden declarara el fin de la guerra en abril, Spence empezó a sentir pánico. «Hawa, amigo mío, ¿sigues en Afganistán?», escribió en junio. «Tengo que sacarte de alguna manera. Lo intentaré».
«Por favor, habla con un abogado y dile cómo puedes ayudarme a llegar a Estados Unidos», respondió Hawa. «Sé que es difícil pero necesito que salga. Aquí es muy peligroso para mí, ahora necesito tu ayuda, querida. Te compensaré cuando llegue allí».
«No hay compensación, tú eres mi azizam», escribió Spence, «mi querida».
Spence y algunas otras mujeres soldado recopilaron una lista de FTPs que necesitaban visados. Escribieron sus propias cartas de verificación de empleo con el membrete del ejército. Con la ayuda de Mahjabin, rastrearon las fechas de nacimiento esquivas, regularizaron la ortografía de los nombres afganos y reunieron detalles sobre las amenazas. «Hace dos meses, los talibanes hicieron tres grandes explosiones en la escuela más cercana a mi casa», escribió Hawa en su declaración. «Mi hermana menor estaba allí, pero sobrevivió. Muchos de sus compañeros murieron en el ataque». (Los bombardeos mataron al menos a 90 personas, la mayoría de ellas alumnas hazaras). «Está muy asustada y ya no puede ir a la escuela. También mataron a mi primo en la explosión. Sé que me matarán a mí también si me encuentran».
Spence y sus colegas reunieron paquetes de documentos y los introdujeron en los lentos engranajes de la burocracia cuando las últimas tropas estadounidenses abandonaron Afganistán.
III.
«Óptica»
El 21 de abril, una semana después del discurso de Biden, 16 miembros de la Cámara de Representantes -10 demócratas y seis republicanos, encabezados por Jason Crow y Seth Moulton, demócrata de Massachusetts- anunciaron la formación del Grupo de Trabajo «Honoring Our Promises». Su propósito era ofrecer apoyo bipartidista para poner a salvo a los aliados afganos. «El objetivo era: No dejemos que la política se involucre en esto», me dijo Peter Meijer, republicano de Michigan y veterano de la guerra de Irak. «¡Hagamos honor a nuestras promesas! Esto no debería ser tan difícil’ era el sentimiento que teníamos muchos de nosotros». Al día siguiente, el 22 de abril, el general Kenneth F. McKenzie Jr. del Mando Central afirmó que los militares, si así se lo ordenaban, podrían sacar a los afganos del peligro mientras se retiraban.
En la Casa Blanca, Jon Finer, el viceconsejero de seguridad nacional, mantenía reuniones sobre Afganistán con los funcionarios número 2 de las agencias pertinentes al menos una vez por semana. El tema de los SIV también se debatió en las reuniones de los directores del Gabinete dirigidas por Jake Sullivan. Estas discusiones se centraron en gran medida en las formas de mejorar el programa de visados -aumentando el personal en Kabul y Washington, identificando los puntos de congestión, acelerando la tramitación. Pero poner a salvo a todos los solicitantes del SIV seguiría llevando al menos dos años. Y dejaría a decenas o cientos de miles de otros afganos, que tenían afiliaciones estadounidenses pero no eran elegibles para los visados, sin esperanza de salir. Los defensores presionaron a la administración para que creara un nuevo programa que diera a estos afganos acceso prioritario como refugiados a Estados Unidos.
Era demasiado tarde para confiar en arreglar una burocracia rota. Se avecinaba una catástrofe. Pero abril se convirtió en mayo, las tropas estadounidenses empezaron a abandonar Afganistán, y todavía no estaba claro el destino de los afganos en peligro. «Estudiar un problema durante demasiado tiempo es una excusa para no hacer nada», me dijo Becca Heller, cofundadora del IRAP y actual directora ejecutiva. «No se estudia un problema en una emergencia».
El IRAP y otros grupos crearon una inusual coalición de organizaciones de veteranos, humanitarias y religiosas llamada Evacuar a Nuestros Aliados. Se les concedieron reuniones con funcionarios de nivel medio de la Casa Blanca que escuchaban y tomaban notas, sin decir gran cosa. En una reunión, cuando un defensor mencionó que algunos aliados de la OTAN ya estaban llevando afganos a sus países, un funcionario se animó de repente: «¿Qué países están dispuestos a acoger gente?». El funcionario había entendido mal: los aliados estaban llevando a sus propios socios afganos, no a los de Estados Unidos.
A finales de mayo, las tropas estadounidenses estaban abandonando Afganistán con tanta rapidez que las últimas -salvo una fuerza de unos 1.000 efectivos para proteger la embajada y el aeropuerto- estarían fuera a principios de julio, mucho antes del plazo fijado por Biden para el 11 de septiembre. El ritmo sorprendió a los principales responsables políticos de la administraciónsorpresa. «La rapidez es la seguridad» era el mantra del Pentágono, y la retirada fue un magnífico ejemplo de planificación y logística militar. Las bases de todo Afganistán se empaquetaron, cerraron y entregaron al ejército afgano de forma eficiente, sin una sola baja estadounidense, y los C-17 realizaron cientos de vuelos de salida con el material de guerra estadounidense restante, ordenadores y cafeteras, dejando atrás a los afganos que trabajaban en las bases.
El 26 de mayo, un pequeño grupo de senadores de ambos partidos se reunió con altos asesores de la Casa Blanca en la Sala de Situación. Los senadores abogaron por las evacuaciones masivas, no sólo de los solicitantes del SIV, sino de otros afganos en riesgo por su asociación con Estados Unidos. El senador Richard Blumenthal, de Connecticut, me dijo más tarde: «Recuerdo que expresamos muy directamente la sensación de que tenía que haber una evacuación, empezando en ese momento, de miles de nuestros socios afganos a Guam. La respuesta fue básicamente: ‘Estamos en ello. No se preocupen. Sabemos lo que estamos haciendo’. »
Ese mismo día, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas: «Hay planes que se están desarrollando muy, muy rápidamente aquí» para traer «no sólo intérpretes, sino mucha otra gente que ha trabajado con Estados Unidos.» Preguntado por un puente aéreo, Milley respondió: «Es una forma de hacerlo».
Pero la Casa Blanca cerró inmediatamente el paso al presidente. «Puedo decirle que no tenemos planes de evacuación en este momento», dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. «El Departamento de Estado está procesando las solicitudes del SIV en Kabul. Están centrados en asegurar que el sistema funcione rápidamente y sea consistente con la seguridad de Estados Unidos y otros requisitos de la aplicación.» Ya no se hablaría de transportar a los afganos por vía aérea a un lugar seguro.
Cuando las tropas se marcharon, los talibanes lanzaron una ofensiva de primavera y cerraron el paso a las capitales de provincia en todo el sur. Los puestos de control insurgentes bloquearon las carreteras a Kabul. «Estoy gravemente preocupado por una disolución muy precipitada del entorno de seguridad», me dijo Crow, miembro de los Comités de Servicios Armados y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el pasado mes de marzo. «Estamos subestimando los plazos de lo que ocurriría para una retirada de Estados Unidos en Afganistán. Creo que sería mucho más rápido y devastador de lo que indican nuestras evaluaciones actuales.»
Alex McCoy de Defensa Común, el grupo progresista de veteranos, consideraba la administración Biden como la mejor esperanza para una nueva política exterior estadounidense de moderación, basada en los derechos humanos, no en el militarismo. Esto significaba no sólo poner fin a la guerra, sino también salvar a los afganos cuyas vidas estarían en peligro por una salida estadounidense. McCoy era visto como un aliado por el NSC; hablaba frecuentemente con un alto funcionario de la Casa Blanca. El 24 de mayo, McCoy envió un mensaje de texto al funcionario pidiéndole que hablara sobre la falta de avances en los SIV. La funcionaria le llamó a última hora de la noche mientras conducía a su casa desde la Casa Blanca.
La funcionaria le dijo a McCoy que Guam planteaba problemas legales por ser un territorio estadounidense. Esto confundió a McCoy: el objetivo de Guam era alojar a los afganos en algún lugar del territorio estadounidense que fuera seguro para ellos y que disipara los temores estadounidenses de terror en el continente mientras se procesaban sus casos. El gobernador de Guam, donde 8.000 habitaciones de hotel estaban vacías a causa del COVID-19, pronto pondría una alfombra de bienvenida. Pero al Departamento de Estado le preocupaba que poner un pie en Guam diera a los afganos el derecho legal de solicitar asilo en Estados Unidos aunque no pasaran la investigación de seguridad. Se trataba de un riesgo que podía afectar a una pequeña fracción de los refugiados, y por ley los que se consideraran una amenaza potencial serían devueltos.
El funcionario pasó al problema mayor. Los funcionarios de seguridad nacional estaban a favor de las evacuaciones, dijo, pero a los asesores políticos del presidente les preocupaba que la derecha machacara a Biden por reasentar a miles de musulmanes mientras un número histórico de refugiados centroamericanos ya estaba invadiendo la frontera sur. Los evacuados afganos se convertirían en parte de un gigantesco desastre migratorio, explotado cada hora en Fox News, cuando la administración todavía tenía que aprobar un proyecto de ley de infraestructuras de un billón de dólares. «Recuerden que este tipo de crisis llegaba en el peor momento posible», me dijo un alto funcionario de la administración. En la primavera hubo una cobertura de pared a pared de la frontera – «¿Quiénes son estas personas que entran en nuestro país?»- y al mismo tiempo estamos contemplando la posibilidad de traer a decenas de miles de afganos. Me apasiona, pero políticamente podría ser arriesgado».
La administración contrarrestó cada propuesta urgente con objeciones tan poco convincentes que sugerían una resistencia más profunda y no expresada. La opción de Guam -ya sospechosa por los afganos ficticios que podríanque no pasen el control y tengan que ser devueltos- se redujo a muy improbable por la proximidad de la temporada de tifones. Cuando, a mediados de junio, pregunté a otro alto funcionario de la administración sobre los afganos que vivían fuera de Kabul y que estaban perdiendo rápidamente cualquier vía de salida, me contestó: «La gran mayoría de los solicitantes del SIV, según el trabajo que se ha podido hacer al respecto, están en Kabul o sus alrededores». Esto era falso. Utilizando un grupo de Facebook que su coautor del libro blanco, Kim Staffieri, había creado, Matt Zeller encuestó a los solicitantes del SIV y recibió 4.000 respuestas: La mitad de ellos se encontraban fuera de Kabul, con poca o ninguna forma de llegar a la capital con su familia de forma segura; apenas salían vuelos internacionales desde las ciudades de provincia.
Vietnam era el escenario de pesadilla del que nadie quería hablar. En julio, cuando un periodista preguntó a Biden si preveía algún paralelismo en Afganistán, el presidente respondió de la misma manera que cuando había respondido a la pregunta sobre su responsabilidad moral en relación con los derechos de las mujeres afganas: «Ninguna en absoluto. Cero». Los talibanes no tenían nada parecido a la fuerza del ejército norvietnamita, insistió. «No va a haber ninguna circunstancia en la que veas a gente siendo levantada del techo de una embajada de Estados Unidos desde Afganistán». Pero el precedente de Vietnam era ineludible. En un viaje a Kabul en 2016, había escuchado que los diplomáticos estadounidenses estaban estudiando viejos cables enviados entre la embajada de Saigón y Washington en los últimos días de Vietnam del Sur. En 2015, la administración Obama había realizado un análisis secreto de una posible retirada final de tropas de Afganistán, y Vietnam siempre estuvo al acecho en el fondo de las discusiones, según un ex funcionario de la Casa Blanca que participó. El análisis mostraba que, si Estados Unidos reducía sus tropas a una embajada reforzada en Kabul, habría dos consecuencias nefastas. En primer lugar, me dijo el ex funcionario, la capacidad de reunir información de inteligencia sobre los talibanes, Al Qaeda y el Estado Islámico «caería precipitadamente».
En segundo lugar, cualquier evacuación de miles de estadounidenses de un país sin salida al mar con una infraestructura pobre o inexistente se reduciría a «un único punto de fallo» en el aeropuerto de Kabul, y sería «peligrosamente vulnerable» a los ataques. «Esto era extremadamente arriesgado si no entraban paracaidistas», dijo el ex funcionario. Añadió que el inquietante análisis de la evacuación fue probablemente «un factor importante» en la decisión de Obama de mantener casi 10.000 soldados en Afganistán.
La analogía con Vietnam planteó el espectro de lo que los conocedores de Washington llaman «óptica». Las evacuaciones masivas evocarían las imágenes de una de las humillaciones más vívidas en la historia de la política exterior de Estados Unidos, y esas imágenes conjurarían una impresión de caos y derrota. La realidad quedaría muy clara: Estados Unidos había perdido otra guerra. La fecha de retirada del 11 de septiembre fue un esfuerzo por difuminar ese hecho, sugiriendo la finalización honorable de lo que había comenzado exactamente 20 años antes, y no su trágico fracaso.
«Cada semana, alguien usaba la palabra óptica a mí», me dijo Chris Purdy, director de Veterans for American Ideals, un proyecto de Human Rights First. » ‘Tenemos que preocuparnos por la óptica’. Yo pienso, Van a ser asesinados en las calles, eso es muy malo..»
La mayoría de los esfuerzos por evitar la mala óptica evitan la verdad y dan como resultado una óptica peor. En Vietnam, el último embajador estadounidense en Saigón, Graham Martin, y su jefe, el secretario de Estado Henry Kissinger, creían que las evacuaciones tempranas de los survietnamitas, cuando la caída de Saigón podría estar a semanas o meses vista, provocarían el colapso abrupto del gobierno. Los funcionarios de la administración Biden expusieron el mismo argumento sobre Afganistán. «La combinación de dos cosas -nuestra creencia de que teníamos más tiempo, mucho más tiempo, y que no queríamos precipitar una crisis de confianza en el gobierno- es lo que nos llevó al ritmo al que estábamos haciendo esto», me dijo Antony Blinken. Un alto funcionario de la Casa Blanca argumentó que si las evacuaciones tempranas y el anuncio de un programa prioritario de refugiados hubieran sido seguidos por el colapso del gobierno afgano, «la acusación habría sido que los habíamos socavado». (Ningún funcionario de la Casa Blanca quiso hablar conmigo de forma oficial sobre Afganistán).
En junio, Ashraf Ghani, el presidente afgano, acudió a la Casa Blanca y pidió a Biden que pospusiera la evacuación de afganos, para evitar iniciarpánico masivo. Después, Ghani se reunió con algunos miembros del Congreso. Jason Crow aprovechó su tiempo para defender las evacuaciones. «Sé lo que está tratando de hacer, señor Crow», respondió Ghani con cierta vehemencia. «Está socavando lo que intentamos hacer para crear cierta estabilidad y seguridad». Ghani no conmovió a Crow, pero dio a la administración otra razón para no hacer lo que ya no quería hacer. Biden hizo más tarde pública la petición de Ghani.
El espectáculo de las salidas por avión del aeropuerto internacional Hamid Karzai, de afganos de la sociedad civil cruzando las fronteras para aprovechar un nuevo programa de refugiados estadounidense, habría significado, en efecto, una falta de confianza en el gobierno de Ghani, y quizás habría inducido algo parecido al caos que llegaría a finales del verano. Pero el destino de Afganistán quedó sellado en el momento en que Biden pronunció su discurso en abril. Nadie en Washington ni en Kabul creía sinceramente que el gobierno afgano pudiera sobrevivir a la marcha de los estadounidenses. «Habían acabado con nosotros», me dijo Hamdullah Mohib, asesor de seguridad nacional de Ghani. «Los aliados estaban hartos de nosotros, y el pueblo afgano también». La pretensión de apoyar un gobierno estable dio a todos los que estaban en el poder la oportunidad de salvar la cara a costa de los afganos de a pie.
La administración Biden pensaba que Kabul no caería antes de 2022. La mayoría de los expertos externos estaban de acuerdo. «Puedo decirle, después de haber asistido a cada una de las reuniones que se celebraron sobre este tema y de haber leído cada una de las evaluaciones de inteligencia, los documentos militares, los cables del Departamento de Estado», me dijo el alto funcionario de la Casa Blanca, «no había nadie en ninguna parte de nuestro gobierno, incluso hasta un día o dos antes de que cayera Kabul, que previera el colapso del gobierno y del ejército antes de que terminara nuestra retirada de tropas a finales de agosto, y la mayoría de las proyecciones eran que todavía habría semanas o meses antes de que nos enfrentáramos a la perspectiva muy real del colapso de Kabul.»
Pero mientras esperaba la caída de Kabul, la administración podría haber programado la retirada militar para apoyar las evacuaciones, en lugar de retirar todos los activos duros dejando atrás todos los objetivos blandos. Podría haber creado un grupo de trabajo interinstitucional, dotado de autoridad presidencial y dirigido por un zar de las evacuaciones, la única manera de obligar a las diferentes agencias a coordinar los recursos para resolver un problema de alcance limitado pero muy complejo. Podría haber reunido listas completas de miles de nombres, ubicaciones, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, no sólo de intérpretes como Khan, sino de otras personas en peligro, incluidas mujeres como Hawa. Podría haber empezado a organizar silenciosamente vuelos en aviones comerciales en primavera -trasladando a 1.000 personas a la semana- y aumentar gradualmente el número. Podría haber utilizado la perspectiva de levantar las sanciones y dar reconocimiento internacional a un futuro gobierno talibán como palanca, exigiendo campos de aterrizaje seguros y un pasaje seguro para los afganos que los estadounidenses querían sacar con ellos. Podría haber utilizado los aeródromos de Herāt, Mazar-i-Sharif, Jalalabad y Kandahar mientras esas ciudades siguieran sin control talibán. Podría haber elaborado planes de emergencia para las evacuaciones afganas y haberlos ensayado en simulacros interinstitucionales. Podría haber incluido a los aliados de la OTAN en la planificación. Podría haber mostrado imaginación e iniciativa. Pero la administración no hizo nada de esto.
En cambio, estudió el problema en interminables reuniones. Mientras estudiaba el problema, el gobierno aceleró la tramitación de visados y redujo el tiempo de espera de cuatro años a algo menos de dos. El número de titulares del VIS y sus familiares que llegaban a Estados Unidos pasó de menos de 300 al mes durante el invierno y la primavera a 513 en junio. Ese mes, un brote de COVID en la embajada detuvo las entrevistas durante varias semanas. Con Afganistán visiblemente colapsado, las nuevas solicitudes llegaron en números récord. La administración buscó países a los que los solicitantes pudieran volar y alojarse mientras se procesaban sus casos. Las negociaciones con varios aliados europeos, países de Asia Central y reinos del Golfo Pérsico consumieron el tiempo y la energía del Departamento de Estado, pero no se llegó a ningún acuerdo firme. ¿Por qué iban a aceptar otros países a afganos afiliados a Estados Unidos, a los que este país consideraba demasiado peligrosos para llevarlos a su propio territorio?
Estos esfuerzos iban siempre varios pasos por detrás de la deteriorada realidad de Afganistán. Esta lentitud ante la calamidad inminente continuó con el mismo autoengaño, prevaricación y pensamiento de grupo -la misma incapacidad para comprender las duras verdades de Afganistán- que había plagado eltoda la guerra de 20 años.
A medida que aumentaba la desesperación de los defensores, algunos de ellos empezaron a albergar la sospecha de que la administración les estaba tomando el pelo, que todas las reuniones en la Sala de Situación y las charlas informativas con funcionarios de nivel medio estaban destinadas a dar una impresión de movimiento que nunca se traduciría en acción.
«Lo que pensaron que iban a hacer fue sacar todos los activos estadounidenses y el gobierno afgano aguantaría lo suficiente para que, cuando se derrumbara, no hubiera fotografías de la evacuación», me dijo Mike Breen, de Human Rights First. «No habría un momento Saigón, porque no habría ningún estadounidense cerca ni ningún helicóptero estadounidense del que colgarse. Pensaron que los militares afganos iban a morir en el lugar para ganar tiempo». Este escenario recordaba el «intervalo decente» que Richard Nixon y Henry Kissinger habían buscado entre el final de la guerra estadounidense en Vietnam y la desaparición del gobierno survietnamita, para evitar la óptica de una derrota estadounidense. Como Biden había dicho a Richard Holbrooke, así fue como Nixon y Kissinger trataron de salirse con la suya.
Steve Miska, líder de Evacuar a Nuestros Aliados, concluyó que el principal obstáculo debía ser el presidente. Nada más tenía sentido. Miska, teniente coronel retirado del ejército, pensó que si podía encontrar una manera de llegar a Biden, el presidente entendería la importancia del asunto para los veteranos. Si sólo Beau estuviera vivo, pensó Miska, habría sido capaz de llegar a su padre. Miska se dirigió a Denis McDonough, el secretario de asuntos de los veteranos, que inmediatamente comprendió la implicación para su circunscripción. El departamento aumentó su línea telefónica de salud mental por si los veteranos de Afganistán empezaban a ver a sus intérpretes decapitados en las redes sociales.
Sam Ayres, estudiante de Derecho y ex Ranger del Ejército que había servido tres veces en Afganistán como soldado de infantería, envió una carta a varias personas que conocía en la administración, explicando por qué la cuestión era tan importante para muchos veteranos. Escribió que los rostros y las voces de los intérpretes individuales permanecían con las tropas estadounidenses mucho tiempo después de su regreso a casa. Describió el paso en coche por la Base Aérea de Dover, donde habían llegado los féretros de dos de sus compañeros del Ejército en 2018 y 2019. «Durante el siguiente par de horas de mi viaje en coche, fui empujado de nuevo al debate en curso en mi mente sobre si nuestro servicio -y la pérdida de compañeros de equipo, estadounidenses y afganos- fue todo un desperdicio», escribió Ayres. «Muchos de nosotros, los veteranos, pasaremos el resto de nuestras vidas lidiando con esta cuestión. Al menos, espero que podamos sentir que hicimos algo honorable allí en nuestro pequeño rincón de la guerra. Eso nos daría cierto consuelo. Pero llegar a esa conclusión será aún más difícil si los afganos que salieron en misiones con nosotros se dejan morir a manos de nuestros antiguos enemigos». La carta recibió una respuesta pro forma.
Durante la retirada final de Afganistán, el principal objetivo de Biden -a veces, parece que el único- era mantener el número de bajas estadounidenses lo más cerca posible de cero. No tuvo en cuenta el daño invisible de añadir un daño moral al fracaso militar.
Dentro de la administración, algunos indicadores estaban empezando a parpadear en rojo. En julio, la CIA, que había dado un año de vida al gobierno afgano en abril, juzgaba ahora que podría caer en cuestión de semanas. Al tiempo que abandonaba sus bases en todo el país, la CIA decidió mantener abierta una base llamada Eagle, cerca del aeropuerto de Kabul, como punto de tránsito en caso de que los homólogos de la agencia en la Dirección Nacional de Seguridad afgana, junto con sus familias, tuvieran que ser evacuados rápidamente.
El 13 de julio, el secretario Blinken recibió un «cable de disenso» de la embajada en Kabul, escrito por diplomáticos que no estaban de acuerdo con la política oficial. El cable advertía que los talibanes estaban avanzando rápidamente y que el colapso del gobierno de Ghani podría producirse en pocas semanas. Instaba a la administración Biden a iniciar evacuaciones de emergencia de los aliados afganos. Alrededor de la misma época, el Grupo de Trabajo de Alerta Temprana sobre Atrocidades, un comité del poder ejecutivo, comenzó a redactar una evaluación sobre cómo prevenir las masacres en Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes.
A lo largo del verano, el Consejo de Seguridad Nacional celebró reuniones informativas virtuales semanales para grupos amigos como Common Defense, con el fin de obtener su ayuda para amplificar el mensaje de la administración y desactivar las críticas. Alex McCoy asistió a las reuniones informativas, pero en julio se había vuelto tan escéptico de lo que oía que empezó a grabar en secretolas sesiones. La funcionaria encargada de la información era Carlyn Reichel, la redactora de discursos de la Casa Blanca que le había telefoneado con las buenas noticias antes del discurso de Biden en abril. Semana tras semana, en respuesta a las preguntas cada vez más puntuales sobre los SIV y las evacuaciones, Reichel seguía ofreciendo las mismas frases vagamente positivas, que tenían el efecto de desinflar cualquier esperanza de acción: «Estamos explorando todas las opciones y planeando todas las contingencias»; «Puedo asegurarle que estamos trabajando en ello y que cuenta con niveles de atención muy altos en este edificio.»
El 14 de julio, Reichel informó a McCoy y a otros que el presidente estaba a punto de anunciar una nueva iniciativa, llamada Operación Refugio de los Aliados. El gobierno de EE.UU. pronto comenzaría a llevar a los titulares del SIV en vuelos a Estados Unidos. Reichel los llamó «vuelos de reubicación para afganos interesados y elegibles». La redacción era curiosa; evitaba la palabra evacuacióny sugería que algunos titulares de visados no querían abandonar Afganistán. El 8 de julio, Biden había afirmado que «menos de la mitad» de los titulares de visados SIV habían decidido marcharse. Esto se convirtió en un tema de conversación persistente, y falso: Casi todos los afganos restantes con visado se encontraban en un limbo oficial, a la espera de que las Naciones Unidas los embarcaran en vuelos hacia Estados Unidos, o de que sus familiares recibieran pasaportes y visados. El presidente, con el eco de sus funcionarios, intentaba culpar a los afganos de su propia trampa.
Aun así, con un discurso presidencial, una operación con nombre y vuelos planificados, la administración parecía finalmente tomar medidas. «Parecía que estaban respondiendo tardíamente a las preocupaciones que estábamos planteando», me dijo más tarde McCoy. Pero no ocurrió nada hasta el 30 de julio, cuando un vuelo chárter llevó a 221 titulares de SIV y a sus familiares a Fort Lee, en las afueras de Richmond, Virginia. Se trataba de afganos cuyos visados ya habían sido aprobados; el gobierno estadounidense simplemente estaba acelerando su llegada. McCoy empezó a pensar que la Operación Refugio de los Aliados era un «truco performativo», destinado a convencer a los votantes ordinarios de, por ejemplo, Michigan y Pensilvania, que podrían haber visto algo en la televisión sobre los afganos en peligro, de que la administración lo tenía cubierto.
Tras la retirada relámpago de los militares, la embajada seguía moviéndose al ritmo de una misión a la que le quedaban meses. «Desde nuestro punto de vista, el Departamento de Estado confiaba mucho en que las cosas no se iban a desmoronar ante los informes de inteligencia cada vez más sombríos a diario», me dijo un soldado que permaneció en Afganistán durante todo el verano. «Los militares sólo esperaban un punto de decisión u orientación del Departamento de Estado, y nunca llegó hasta que las cosas se desmoronaron».
El 2 de agosto, la administración anunció finalmente un programa de refugiados prioritarios, que había estado discutiendo desde la primavera, para varias categorías de afganos vulnerables que no cumplían los requisitos para los SIV. Pero ningún afgano pudo utilizar el programa: sólo existía sobre el papel, porque no había infraestructura para procesar a los refugiados en los países vecinos a los que podrían huir. Más vuelos de reubicación trajeron a Estados Unidos a más familias interesadas y que cumplían los requisitos para acogerse al SIV; a mediados de agosto el total era de algo menos de 2.000 personas. La administración continuó explorando todas las opciones y planeando todas las contingencias. Las principales ciudades de Afganistán cayeron en manos de los talibanes. El Grupo de Trabajo de Alerta Temprana sobre Atrocidades terminó su evaluación sobre posibles masacres y estaba a punto de empezar a planificar formas de prevenirlas. Un funcionario que trabajó en la evaluación me dijo más tarde: «Se terminó la semana antes de que todo se fuera a la mierda».
IV.
Flores
Cuando Hawa, la teniente de las fuerzas especiales afganas, se enteró por los medios de comunicación de que sus homólogos estadounidenses estaban a punto de abandonar la base aérea de Bagram, se quedó atónita. «¿De verdad?», preguntó a las mujeres estadounidenses de la base. Las estadounidenses se disculparon: ellas tampoco habían creído que fuera a suceder. Para Hawa, los estadounidenses seguían siendo necesarios, y el futuro se presentaba terrible sin ellos.
La conmoción en el ejército afgano fue generalizada. La salida de las tropas extranjeras, los contratistas, el apoyo técnico y la inteligencia militar supuso un golpe fatal para la moral. El trabajo de los afganos era ahora aguantar unos meses y luego morir en el lugar.
Hawa fue trasladado a la base de las fuerzas especiales afganas en Kabul. Unos días más tarde, en la oscuridad previa al amanecer del 2 de julio, los estadounidenses empaquetaron Bagram, cortaron la electricidad y volaron fuera del centro neurálgico de la guerra sin avisar al nuevo comandante afgano.
En Kabul, Hawa entrenó a los nuevos pelotones tácticos femeninos y esperó noticias sobre su solicitud de visado de la capitana Alice Spence. El 15 de julio, Spence le envió un mensaje de texto sobre la Operación Refugio de los Aliados: «Hola dulce Hawa, Estados Unidos tiene buenas noticias y evacuará a muchosAfganos pronto. Todavía estoy trabajando en su solicitud. Por favor, manténgase a salvo y lo sacaremos».
«Son muy buenas noticias», respondió Hawa. «Muchas gracias mi amable azizam». Preguntó si su hermana menor podía ser incluida en la evacuación. Spence dijo que lo intentaría. Para el 31 de julio, ella y su grupo de mujeres militares estadounidenses habían completado el papeleo para varias docenas de FTP y lo habían enviado al Departamento de Estado.
Los talibanes tenían la costumbre de matar a las mujeres de las tropas que encontraban. A principios de agosto, mientras los talibanes conquistaban una provincia tras otra, el comandante de Hawa dijo a las FTP que se tomaran 20 días de permiso y se fueran a casa por su propia seguridad. Hawa sabía que ese era el fin de su servicio. «Ese día fue el más amargo de mi vida», me dijo. Sin embargo, todavía no creía que los hombres con barba, pelo largo y AK-47 fueran capaces de entrar en la capital. Kabul se reforzó con las mejores tropas del ejército afgano, incluidos los comandos con los que ella había luchado. Hawa pensó que mantendrían a los talibanes fuera a cualquier precio. Las fuerzas extranjeras tampoco lo permitirían. Regresarían y defenderían al gobierno afgano; si no, ¿para qué habían servido todos los combates y el sufrimiento?
En el sureste de Afganistán, Khan seguía de cerca las noticias de Washington. El anuncio de la Operación Refugio de los Aliados aumentó sus esperanzas; también lo hizo un proyecto de ley aprobado por el Congreso a finales de julio que aumentaba el límite de los SIV afganos en 8.000 y permitía a los solicitantes aplazar su examen médico hasta que llegaran a EE.UU. Pero el sonido de los combates se acercaba cada vez más al centro de su pueblo, y la electricidad seguía cortándose en la casa alquilada donde él, Mina y su pequeño hijo estaban acurrucados. Cuando los talibanes anunciaron una nueva política de clemencia para los intérpretes que confesaran y pidieran perdón, Khan vio una trampa para evitar que afganos como él trataran de escapar, para luego ser masacrados. El asesinato de los miembros de su familia y la carta amenazante en su puerta trasera habían dejado suficientemente clara la opinión de los talibes sobre los intérpretes.
La entrevista de la familia de Khan en la embajada de Estados Unidos, uno de los últimos pasos antes de la concesión de visados, se canceló en junio debido al brote de COVID. Se les dio una nueva cita el 29 de julio. Los talibanes habían establecido varios puestos de control a lo largo de la carretera a Kabul, donde habían decapitado a un intérprete en mayo. Khan y Mina decidieron contratar un taxi ambulancia más caro para ir a la capital, en lugar de arriesgarse a uno normal. El embarazo de ella les proporcionó una buena tapadera, respaldada por una copia de su ecografía y un frasco de medicamentos recetados. Escondía sus documentos y una memoria USB bajo la bata. Khan se había dejado crecer la barba, se había puesto ropa harapienta y había limpiado su teléfono: los talibanes lo miraban todo, incluso los historiales de búsqueda de Google.
En la carretera se encontraron con dos puestos de control talibanes. Les permitieron pasar por el primero sin detenerles; en el segundo les pararon y los insurgentes echaron un vistazo al interior antes de dejar que la ambulancia continuara. Pero Khan les vio interrogar a los pasajeros de otros vehículos, en su mayoría hombres jóvenes de entre 20 y 30 años sin turbante ni barba. «Creo que buscaban a personas que trabajaban con las fuerzas estadounidenses», me dijo más tarde.
En Kabul, la familia tuvo que cambiar continuamente de alojamiento porque cada lugar empezaba a parecer inseguro. Khan escuchó relatos de asesinatos selectivos de trabajadores del gobierno de los que no informaron los medios de comunicación internacionales. La ciudad se estaba llenando de refugiados de los combates en otras provincias. Finalmente encontró una habitación en un hotel barato, cerca de la zona verde internacional, que era una estación de paso para afganos como él -intérpretes y otros que esperaban un vuelo para salir.
La entrevista en la embajada de Estados Unidos no duró más de cinco minutos. Khan mencionó la muerte de Mohammad, la carta de amenaza, el embarazo de Mina: unas semanas más y ya no se le permitiría volar. Apenas habían salido de la embajada cuando Khan recibió un mensaje de texto con instrucciones para sus exámenes médicos. Normalmente, la espera habría sido de meses, pero los exámenes tuvieron lugar el 2 de agosto, con un coste de 1.414 dólares para la familia. Khan se estaba quedando sin dinero.
Ahora todo se movía con rapidez. La oficina de Jason Crow, el congresista de Colorado, puso a la familia en conocimiento del Departamento de Estado, que aceleró el caso de Khan (yo había alertado a la oficina de Crow de su situación y había proporcionado a la familia de Khan otras ayudas). Su abogadodel IRAP, Julie Kornfeld, intentaba obtener billetes de avión con la ayuda de una organización llamada Miles4Migrants. Khan fue a una agencia de viajes y se encontró con una escena de pánico. Los asientos se vendían a precios de hambre. «Si no reserva los billetes pronto, no estarán disponibles, porque la gente se está marchando», le dijo el agente de viajes a Khan. Los visados podrían tardar aún semanas en expedirse, y a Khan le quedaban sus últimos 50 dólares. Pero si volvía a su ciudad natal, tal vez nunca saliera. Todos los relojes corrían en su contra y en la de su familia: el dinero, los visados, los billetes, el embarazo de Mina, los talibanes.
Khan decidió quedarse en Kabul y esperar.
Incluso con las escenas de caos en las agencias de viajes y los bancos y las oficinas de pasaportes, incluso con los talibanes a sólo 20 millas de distancia, una negación paralizante se instaló en la gente de Kabul. Era posible saber que la ciudad estaba en peligro inminente y al mismo tiempo creer que no podía caer. Un número sorprendente de estadounidenses afganos viajaron a Kabul en el verano de 2021 para asistir a bodas o a visitas familiares. La misma negación prevaleció en Washington: El fin de semana del 14 y 15 de agosto, la mayor parte de los altos cargos de la administración Biden estaban de vacaciones. La caída de Kabul siempre ocurriría en algún momento en el futuro.
«Era como una broma para mí», dijo Hamasa Parsa, un capitán del ejército afgano de 23 años que trabajaba como asistente en la oficina del ministro de defensa. «Nunca pensé que los talibanes vendrían a Kabul, ni siquiera cuando Joe Biden dijo que nuestra guerra había terminado».
Al escuchar el discurso de Biden en abril, Parsa (cuyo nombre ha sido cambiado por su seguridad) había llorado y se preguntaba si el presidente sentía algún arrepentimiento. Pero estaba segura de que Kabul, donde había crecido bajo la protección de Estados Unidos, era demasiado grande y moderna para caer en manos de los talibanes. «Kabul es una ciudad llena de generaciones jóvenes», dijo, «llena de chicas y chicos que pueden hablar, que pueden luchar con su escritura, con su discurso». A Parsa le encantaba leer y escribir novelas, y después del trabajo se reunía con tres de sus amigos en una cafetería abarrotada del centro de Kabul llamada Nosh Book Café. «Era como un paraíso para nosotras», dijo. Hombres y mujeres jóvenes se sentaban juntos en las mesas, los pañuelos de las chicas caían sobre sus hombros, todos hablaban, trabajaban con los ordenadores portátiles, fumaban cigarrillos.
La caída de esta ciudad significaría el fin de la única vida que los afganos como Parsa habían conocido. El resto del país podría pertenecer ahora a los talibanes -quizás siempre lo había sido- pero no Kabul. Esta ilusión afgana, extendida hasta el final, se alimentó de las ilusiones estadounidenses, de nuestra negativa a afrontar que no teníamos ni la voluntad ni la capacidad de crear algo duradero en Afganistán, que un día los abandonaríamos.
A principios de agosto Najeeb Monawari estaba en Bangladesh, tan concentrado en las noticias de su patria que no podía trabajar. Sus destinos en el extranjero con Médicos Sin Fronteras le habían mantenido a salvo fuera de Afganistán mientras el país se sumía en una violencia extrema, pero se preocupaba constantemente por su familia en casa. Su mujer le rogaba que la sacara a ella y a sus tres hijos pequeños también, y él investigó todas las formas posibles. El precio de 125.000 dólares de la ciudadanía en un país caribeño era demasiado caro. Incluso estudió la posibilidad de emigrar con su familia a Sierra Leona.
Mientras los talibanes arrasaban Afganistán, Monawari leyó en Internet que el gobierno canadiense estaba creando un nuevo programa de inmigración de emergencia para afganos con conexiones en Canadá. Monawari lo solicitó inmediatamente. El 7 de agosto, recibió un correo electrónico del gobierno canadiense: «Hemos recibido su solicitud y se le invita a una cita para la recogida de datos biométricos (huellas dactilares)». Monawari había trabajado con los estadounidenses durante cuatro años, y luego había esperado 10 años para obtener un visado estadounidense que finalmente le fue denegado injustamente. Hacía un año que trabajaba con los canadienses, que respondieron a sus plegarias en pocas semanas. «Hola querido señor/señora», escribió de vuelta, «muchas gracias por salvarnos la vida a mi familia y a mí».
Monawari estaba ahora decidido a llegar a Kabul. Su madre le dijo que estaría loco si volvía en ese momento. También lo hicieron sus colegas en Bangladesh, incluido uno que le advirtió que el aeropuerto de Kabul cerraría antes de que pudiera sacar a su familia. También lo hizo un sargento de armas retirado de los Boinas Verdes en Texas llamado Larry Ryland, que volvió a ponerse en contacto con su antiguo intérprete durante la ofensiva talibán y prácticamente le ordenó que se quedara en Bangladesh. Incluso el gobierno canadiense le advirtió. En la mañana del 8 de agosto, llegó un segundo correo electrónico: «Estimado señor, POR FAVOR NO VIAJE A KABUL».
Monawari hizo caso omisotodos los consejos. Estaba sumido en una furiosa monomanía: tenía que llegar a Kabul, dejarse tomar las huellas dactilares y volar con su familia. Tal vez a Canadá, tal vez incluso a Estados Unidos; no había perdido la fe en su segundo intento de obtener una SIV. Era capaz de reunir un intenso optimismo mientras sentía un intenso dolor. «Me puse en marcha», me dijo más tarde. «Cuando quieres sobrevivir, te quedas ciego, simplemente luchas».
Monawari llegó a Kabul la noche del miércoles 11 de agosto. A primera hora de la mañana siguiente, él y su esposa llevaron sus pasaportes y la invitación por correo electrónico a un campamento militar canadiense cerca del aeropuerto -la embajada estaba ahora cerrada a los visitantes- y se abrieron paso entre un guardia afgano. No había nadie de servicio, salvo un canadiense de edad avanzada que les tomó las huellas dactilares.
El sábado 14 de agosto, Monawari fue al banco donde guardaba sus ahorros. Tenía la intención de retirar sólo un poco, pero cuando vio la gran multitud presa del pánico pensó que el banco podría cerrar sus puertas. Sacó casi todo el dinero que tenía y salió con los bolsillos abarrotados de euros, sudando, tenso por si alguien de la multitud le apuntaba con una pistola.
Khan, escondido con Mina y su hijo en el centro de Kabul, actualizaba cada 20 o 30 minutos una página web del Departamento de Estado que mostraba el estado de su visado. A las 3 de la tarde del 11 de agosto, pasó repentinamente de «denegado» a «tramitación administrativa» y luego a «expedido». Dos minutos después, el estado de Mina y su hijo también cambió. Pero Khan esperó los tres días siguientes para recibir una citación para recoger sus pasaportes en la embajada, y sus correos electrónicos quedaron sin respuesta. El 14 de agosto, incapaz de esperar más, dejó el hotel donde se alojaban y se aventuró en la zona verde fortificada de Kabul. En el exterior de la embajada de Estados Unidos, un guardia no pudo dar sentido a los diversos correos electrónicos con los que Khan se había armado. Otro guardia le dijo que volviera en un día mejor. Khan no se dio cuenta de que, dentro de la embajada, en preparación para la evacuación al aeropuerto, los diplomáticos estaban destrozando los discos duros, destruyendo banderas estadounidenses y otros símbolos que podían utilizarse para la propaganda talibán, y llenando sacos con documentos para quemarlos. Khan insistió en que su caso era urgente, y finalmente se le permitió entrar.
En la oficina consular esperaban los pasaportes de la familia, milagrosamente sellados con los Visados Especiales de Inmigrante que habían eludido a Khan y a otros miles de afganos durante tanto tiempo. Estaban listos desde el 11 de agosto. Khan y su familia podrían haber salido ya de Afganistán, pero la embajada se había olvidado de convocarlo. No importaba: Julie Kornfeld había reservado tres billetes a Estados Unidos vía Estambul y Brasil para el martes 17 de agosto, dentro de tres días. Cuando Khan regresó a la habitación del hotel y compartió la noticia con Mina, ahora embarazada de 34 semanas, su hijo pequeño dio vueltas por el suelo en un baile afgano de celebración.
Aún necesitaban las pruebas de COVID y un informe médico que permitiera a Mina volar. Su ciudad natal caía ese día. Khan pensó que a Kabul le quedaba un mes más.
El 12 de agosto, tres batallones de infantería estadounidenses en la región -uno de ellos apostado allí con este fin- recibieron la orden de asegurar el aeropuerto de Kabul principalmente para la evacuación de diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Dos días más tarde le siguieron otros 1.000 soldados.
Alice Spence escribió a Hawa: «EE.UU. está enviando 4.000 soldados para ayudar a la SIV».
«Vaya, eso es genial. ¿A qué pueblos van a ayudar?»
«Para ustedes y otros que están esperando».
El 14 de agosto, Spence le dijo a Hawa que tuviera una bolsa preparada y los documentos de su visado impresos o guardados en su teléfono. «Ahora tengo muchas esperanzas. Quizá esta semana. No se lo digas a nadie». Añadió una bandera estadounidense, un corazón y una bandera afgana.
Esa noche Hamasa Parsa, el capitán afgano al que le gustaba leer y escribir ficción, tuvo un sueño. Su mejor amiga del ejército aparecía ante ella vestida con ropas cubiertas de flores que había recogido del suelo donde habían caído. «¿Sabes por qué las he recogido?», le preguntó su amiga. Parsa no lo sabía. Su amiga, con un rostro y una voz de insoportable tristeza, dijo: «Hamasa, están todas muertas». Entonces Parsa comprendió que las flores en el vestido de su amiga eran el pueblo afgano. Su amiga empezó a llorar, y Parsa también lloró, y cuando se despertó las lágrimas corrían por sus mejillas.
Llamó a su amiga de inmediato, aunque era de madrugada. «¿Estás bien?» preguntó Parsa. Le recordó que había visto su nombre en una lista de muertos enviada por los talibanes a la oficina del ministro de Defensa.
«Hamasa, vamos, deja de llorar, estoy bien», dijo su amiga. «No va a pasar nada. Vete a dormir. Nos veremos mañana».
Tenían un planpara reunirse en el Nosh Book Café a las 11 de la mañana siguiente, el domingo 15 de agosto.
V.
El aeropuerto
A la mañana siguiente, la mayoría de los habitantes de Kabul fueron a trabajar como de costumbre.
En el palacio, Hamdullah Mohib, asesor de seguridad nacional del presidente Ghani -que había enviado a su esposa e hijos fuera del país- asistió a la reunión habitual de las 9 de la mañana de los principales asesores del presidente. Durante tres días, Mohib había hablado con diplomáticos estadounidenses en Kabul sobre el traspaso de poder a un gobierno interino y sobre cómo evitar que la ciudad sufriera la guerra urbana que la había destruido en la década de 1990. Ghani quería celebrar un loya jirga-una conferencia de líderes políticos- en dos semanas. En esencia, entregaría el poder a los talibanes, pero por medios constitucionales. Ghani quería que esto fuera parte de su legado. Pero él y el Secretario Blinken no habían discutido la idea hasta la noche anterior, cuando Blinken acordó enviar un enviado a Doha. En la reunión del domingo por la mañana, los asesores de Ghani decidieron formar un equipo que volaría a Doha esa noche. Los representantes de los talibanes habían acordado que los insurgentes se mantendrían fuera de Kabul durante las negociaciones. Pero los servicios de inteligencia afganos sabían que las facciones competían por tomar la ciudad, y que las fuerzas gubernamentales se fundirían antes que morir en una lucha inútil. Esa mañana, Khalil Haqqani, cuya red islamista había perpetrado numerosos atentados suicidas en Kabul, llamó a Mohib y le dijo que se rindiera.
Hacia las 11 de la mañana, Ghani y Mohib estaban hablando en un jardín del recinto del palacio cuando oyeron disparos de armas automáticas. Más tarde se enteraron de que los guardias de un banco cercano estaban dispersando a los clientes que intentaban retirar su dinero, pero al oír los disparos todo se vino abajo. El personal comenzó a abandonar el palacio. Los guardias se quitaron sus uniformes y se fueron a casa con la ropa civil que llevaban debajo. Cuando Mohib se preparaba para escoltar a la esposa de Ghani en helicóptero hasta el aeropuerto para tomar un vuelo a Dubai, el piloto le dijo que las tropas afganas habían impedido que uno de los helicópteros presidenciales saliera del aeropuerto y habían disparado contra otro que iba a recoger al ministro de Defensa. Estas tropas no iban a dejar que sus líderes salvaran el pellejo.
«Cuando escuché eso, sentí, Estamos acabados,» me dijo Mohib. Regresó rápidamente del helipuerto al palacio. «Es hora de irse», le dijo al presidente.
Ghani estaba preocupado por el destino de su preciada biblioteca. Ni siquiera tenía su pasaporte ni una muda de ropa. «Tengo que subir a buscar algunas cosas», dijo.
«No, no hay tiempo», insistió Mohib.
Ghani, tras convencer a los estadounidenses de que dejaran a su pueblo en peligro, fue trasladado en helicóptero con su esposa y algunos asesores a un lugar seguro en Uzbekistán.
Justo antes del mediodía, Hawa iba en un autobús a recoger su uniforme y su documentación, para que su identidad no fuera descubierta si la base donde los guardaba era atacada, cuando su madre llamó. Los talibanes estaban en su zona del oeste de Kabul, buscando militares, dijo su madre. Hawa no debía volver a casa.
Sin saber qué hacer, Hawa envió un mensaje de texto a Alice Spence en Hawai, donde todavía era sábado por la noche: «Los talibanes vienen a nuestra zona. Estoy fuera no sé cómo debo ir a casa ohhh».
«Oh Dios Hawa», escribió Spence un minuto después. «Bien, ¿dónde estás? ¿No estás en Kabul?»
«Sí, estoy en Kabul. Vinieron a Kabul».
«Joder». Spence continuó: «Vale, todo irá bien». Aconsejó a Hawa que encontrara un camino seguro a casa y que escondiera todos sus documentos y cualquier cosa que sugiriera una afiliación militar.
«Gracias querida, siento las malas noticias», escribió Hawa.
«No lo sientas el Talib lo sentirá».
«Bien querida. Estoy muy asustada».
«Lo sé. Por favor, sé valiente Hawa. No me iré a dormir hasta que estés a salvo».
Hawa tuvo la suerte de llevar un vestido largo y un pañuelo que se había puesto para evitar problemas con las mujeres pastunes fuera de la base. Más tarde se enteró de que los talibanes ordenaban a las chicas que se cubrieran, y dispararon a una que se negó. También dispararon a una militar descubierta en su casa. El rostro de Hawa era reconocible: había aparecido en anuncios de reclutamiento del ejército en las redes sociales. Sin ningún otro sitio al que ir, buscó un taxi para volver a casa, pero ningún conductor quiso llevarla, y se pasó cuatro horas intentando llegar, por calles atestadas de gente corriendo. Durante dos días no salió de su casa.
Desde su habitación de hotel esa mañana Khan vio cómo se elevaba el humo por encima de la embajada de Estados Unidos mientras se incineraban las últimas bolsas quemadas. Incluían los pasaportes de los aspirantes a visados afganos, que ahora tendrían que intentar escapar sinellos. Era el protocolo destruir ese tipo de cosas durante una operación de evacuación de no combatientes, y nadie en la embajada estaba dispuesto a romper las reglas y llevar los pasaportes al aeropuerto. El traslado de la embajada al aeropuerto había sido cuidadosamente planeado en el Pentágono, pero sin discutir cómo sacar a los afganos. Khan vio cómo los helicópteros de transporte Chinook despegaban de los terrenos de la embajada cada 15 minutos y hacían ruido a baja altura sobre las calles de la ciudad en el corto trayecto hasta el aeropuerto.
«Esto no es Saigón», insistió Blinken en un programa de noticias del domingo por la mañana.
Hacia el mediodía, el gerente del hotel dijo a Khan y a los demás intérpretes alojados allí que se fueran. Con los talibanes en Kabul, los intérpretes eran ahora un riesgo para la seguridad. Khan, Mina y su hijo lloraron mientras hacían las maletas. No había taxis y la mayoría de los hoteles estaban cerrados, así que caminaron durante una hora y media por el centro de Kabul hasta que encontraron una habitación en un hotel sucio. Los talibanes se veían en las calles del exterior.
El día anterior, con los visados y los billetes por fin en la mano, Khan se había sentido como uno de los salvados. Ahora el vuelo había sido cancelado y, debido a la repentina desaparición del gobierno afgano, el aeropuerto estaba cerrado. «Tuvimos un mal destino», dijo Khan a Julie Kornfeld.
«No quiero darte falsas esperanzas», dijo, «pero todavía tengo un poco». Le instó a que durmiera un poco hasta que hubiera noticias de los vuelos de salida.
«No puedo dormir».
«¿Puedes escuchar música relajante, o respirar profundamente, o, tenemos un dicho, ‘contar ovejas’? Tienes que hacer algo para intentar tranquilizarte».
«De acuerdo, aplicaré tu receta. Pero los vuelos van y vienen en mi mente».
Ese día, Los antiguos compañeros de boina verde de Najeeb Monawari le inundaron de correos electrónicos desde Maryland, Carolina del Norte y Texas. Uno de ellos le instó a ir al aeropuerto inmediatamente: la oficina del senador Thom Tillis había puesto su nombre en una lista. Era casi medianoche. Cuando Monawari miró por la ventana, vio las calles desiertas de todo ser viviente, excepto los perros callejeros. Pensando que ésta podría ser su única oportunidad, Monawari despertó a sus tres hijos y preparó una mochila con comida e impresiones de la correspondencia del SIV. Tuvo que pedir a sus vecinos que movieran sus coches para poder salir. Su madre le dijo que salir del edificio a esa hora delataba a los vecinos que era un «traidor».
El aeropuerto estaba a sólo 15 minutos, pero Monawari condujo tan rápido que su padre, que le acompañaba, le advirtió que la policía podría disparar al coche. Pero no había policía. Kabul no estaba bajo el control de nadie, y los saqueos habían estallado en toda la ciudad. Los talibanes estaban tan poco preparados como todos los demás para la rapidez de su conquista. Ese día su líder en Doha, el mulá Abdul Ghani Baradar, preguntó al jefe del Mando Central de Estados Unidos, el general McKenzie, si los estadounidenses querían el control de la ciudad durante la evacuación. McKenzie respondió que sus órdenes eran asegurar el aeropuerto y nada más. Las tropas estadounidenses no debían aventurarse más allá de su perímetro. «Los talibanes estaban dispuestos a dejarnos hacer todo lo necesario para controlar el terreno para salir», me dijo un antiguo oficial militar de alto rango. «Cuando eliges conscientemente que el terreno que controlas es la línea de la valla del aeropuerto, renuncias a muchas de tus prerrogativas, y te permites ser bastante vulnerable a la infiltración de terroristas suicidas». El intercambio entre Baradar y McKenzie contribuiría a hacer de la evacuación la pesadilla en que se convirtió.
Monawari aparcó en una calle lateral y dejó a su padre con el coche. El aeropuerto internacional Hamid Karzai es pequeño, con una estrecha terminal de pasajeros y una única pista de aterrizaje. En el lado norte de la pista había una serie de pequeñas bases pertenecientes a los países de la OTAN y al ejército afgano. Los civiles que se acercaban desde la ciudad entraban por la puerta sur. El aeropuerto estaba rodeado de kilómetros de fortificaciones -muros de hormigón, bolsas Hesco, alambre de concertina- con unos ocho puntos de entrada públicos o no oficiales.
Esa noche, miles de afganos convergieron en la terminal de la Puerta Sur. Monawari dejó a su mujer y a sus hijos junto a un muro para cubrirse y trató de acercarse lo suficiente para encontrar a alguien que pudiera llevarlos al interior. Cuatro vehículos blindados estadounidensesbloquearon el camino y los marines hicieron disparos de advertencia. La gente gritaba y corría de un lado a otro basándose en rumores. Algunos afganos, en su mayoría hombres solteros sin conexiones con Estados Unidos, se habían metido en la terminal y acabarían subiendo por la fuerza, dos de ellos con armas, a los C-17 destinados a transportar personal y material estadounidense a Qatar. Monawari pasó la noche buscando alguna autoridad con una lista de nombres que incluía el suyo. Pero no había tal autoridad. No había ninguna lista. Esa primera noche, Monawari se enteró de lo que todos los que se atrevieron a ir al aeropuerto tendrían que descubrir por sí mismos durante las dos semanas siguientes: No había ningún sistema, ningún plan. Estaban solos.
Poco antes del amanecer, voló un informe de que los talibanes estaban llegando. Paramilitares afganos vestidos de civil desaparecieron de repente. Monawari pensó en correr. Más allá de la Puerta Sur vio una camioneta con pistoleros talibanes sentados en la cama, con las piernas colgando por los lados. Esta primera visión de ellos en Kabul le asustó. Era su enemigo, y ellos tenían la ventaja.
Después del amanecer, la carretera de entrada se llenó de nuevas multitudes que intentaban llegar al aeropuerto. Monawari y su familia habían pasado nueve horas fuera de la terminal. Habían agotado las galletas y el agua, y los niños estaban fuera de control. Decidió llevar a la familia a casa. «Ahora mismo es un gran lío», envió un mensaje de texto a los Boinas Verdes de Estados Unidos.
En casa se enteró por un amigo de que los talibanes estarían registrando las casas esa noche. Quemó sus certificados militares y sus documentos SIV. Preguntó a su madre si podía esconder su uniforme de boina verde, pero ella le dijo que su apartamento era demasiado pequeño: lo encontrarían. Con unas tijeras, cortó en jirones su preciado uniforme, su gorra y los parches de la unidad. Puso los restos en una bolsa de basura para que su padre los sacara y los enterrara en lo más profundo de la basura.
Alrededor de la medianoche del domingo, Sam Ayres, el ex Ranger que había enviado la carta sobre los veteranos a los contactos de la administración Biden, envió un mensaje de texto a su amiga Alice Spence, con la que había ido a la universidad. Estaba tratando de encontrar una manera de ayudar a Khan, cuyo caso había escuchado.
«Mi FTP fue ahorcado la semana pasada», le dijo Spence.
Mahjabin -la mujer que, junto con Hawa, era la amiga más cercana de Spence entre los afganos- había sido asesinada en el baño de la casa de sus suegros una semana antes de la caída de Kabul. No estaba claro si los talibanes lo habían hecho, pero la foto de Mahjabin había circulado por sus puestos de control en las afueras de la ciudad.
«Oh Jesús», escribió Ayres. «Lo siento mucho».
«Era una persona magnífica. La quería mucho». Después de un momento: «Me niego a dejar que esto le pase al resto».
En esas primeras horas y días después de la caída de Kabul, miles de personas en Estados Unidos y en todo el mundo empezaron a vivir mentalmente en la ciudad y su aeropuerto. La mayoría de ellos tenían una conexión personal con Afganistán. A más estadounidenses les importaba el país de lo que la administración Biden había tenido en cuenta en sus cálculos políticos. La mayoría de estos estadounidenses tenían entre 30 y 40 años, la generación que alcanzó la mayoría de edad con las guerras del 11-S, que ahora llegaban a un final calamitoso. Ayudar a los afganos a escapar se convertiría en una forma de evitar sucumbir a una sensación de desperdicio y desesperación y de rabia impotente.
Los veteranos se pusieron en contacto con amigos para ofrecer o buscar ayuda para los intérpretes que conocían, y estas redes informales llegaron a tener una docena o 50 personas en Signal y WhatsApp, con grupos secundarios más pequeños que conectaban con contactos militares y políticos y con organizaciones de refugiados. Los miembros del Congreso con un alto perfil en el tema del SIV recibieron cientos de textos en sus teléfonos personales de completos desconocidos, algunos de ellos estadounidenses en busca de ayuda, otros afganos desesperados buscando cualquier nombre que pudieran encontrar. Jason Crow recibió un mensaje de voz de un hombre apenas audible, como si estuviera escondido en algún lugar: «Siento si te molesto, pero como sabes mejor que yo la situación es cada vez peor en Afganistán, especialmente para mi gente y mi familia. Y esta mañana han matado a uno de los jóvenes». Las oficinas del Congreso se convirtieron en centros de operaciones de 24 horas.
Algunos grupos -alumnos de West Point, operadores retirados de las Fuerzas Especiales, defensores de los derechos de la mujer- llegaron a tener varios centenares y adquirieron nombres como Task Force Dunkerque y Task Force Piña. Abarcaban zonas horarias y continentes. Otros grupos estaban formados por tres o cuatro amigos que trabajaban con sus contactos. Mary Beth Goodman, la funcionaria que dirige la respuesta global a la pandemia del Departamento de Estado, se tomó dos semanas libres para dedicar todas las horas a las evacuaciones, excepto las dos o tres de la noche en las que dormía, e incluso esas horas eran interrumpidas por llamadas telefónicas, incluida una de un afganohombre en un convoy con destino al aeropuerto, susurrando que los terroristas del ISIS acababan de subir al autobús, antes de que la línea se cortara.
Mediante dispositivos digitales, los extranjeros intentaron orientar a los afganos a miles de kilómetros de distancia a través de los ojos de aguja de las puertas del aeropuerto de Kabul. Este esfuerzo global surgió espontáneamente para llenar el vacío dejado por el gobierno de Estados Unidos.
A pesar de sus tres despliegues, Sam Ayres no tenía vínculos personales estrechos en Afganistán. Quería ayudar a los afganos a escapar como un imperativo moral, y por lealtad a Alice Spence. Spence se vio impulsada por el recuerdo de su amiga fallecida, a la que ahora no tenía tiempo de llorar, y por las llamadas de socorro de amigos como Hawa que aún estaban vivos.
Varias horas antes del amanecer del miércoles 18 de agosto, Hawa recibió un mensaje de Spence: Debería estar en el aeropuerto al amanecer. Spence le indicó a Hawa que no llevara maleta, que llevara la cara completamente cubierta y que ocultara su teléfono inteligente, manteniendo un simple Nokia a mano, por si se topaba con los controles talibanes. El teléfono inteligente tendría todo lo que necesitaba para comunicarse con Spence y otros y para que compartieran ubicaciones, así como documentos importantes, pero también podría delatarla.
Spence y sus colegas intentaban llevar al aeropuerto a un grupo de 16 FTP y 10 personas a su cargo: esposos e hijos. Las solicitudes de SIV presentadas en julio no habían llegado a ninguna parte, pero al menos proporcionaban el papeleo para que los paquetes de identidad fueran enviados a las bandejas de entrada del Departamento de Estado, creadas tras la caída de Kabul como centro de intercambio de información para los posibles evacuados. Las bandejas de entrada pronto se vieron desbordadas, y el gobierno pidió a la gente que dejara de enviar nombres. Lo que más importaba, descubrió Spence -y esto sería la clave para el éxito de todos los esfuerzos de evacuación- era tener un contacto dentro del aeropuerto. «Las personas con más poder en ese momento eran los guardias de puerta de bajo rango», me dijo. «Tenían más poder que cualquier general de Washington, sin lugar a dudas». El representante Tom Malinowski, demócrata de Nueva Jersey, lo expresó así: «Esta era una situación en la que conocer personalmente al secretario de Estado y al asesor de seguridad nacional era mucho menos valioso que conocer a un mayor de la Marina en el aeródromo».
Hawa preparó una pequeña bolsa con una muda de ropa y su pasaporte. Salió con su hermana adolescente hacia la Puerta Norte, en el lado militar del aeropuerto. En la puerta -una barrera de alambre de concertina entre secciones de muros de 16 pies de altura- había una aglomeración de seres humanos, incluyendo familias con niños pequeños, todos tratando de avanzar bajo el sol cegador hasta poder hablar con un soldado. En el perímetro exterior de seguridad se encontraban los guardias talibanes, que utilizaban látigos, pistolas y balas para intimidar a la multitud. La capa intermedia estaba formada por una fuerza paramilitar de la agencia de inteligencia afgana, que estaba bajo el mando de agentes de la CIA en el extranjero vía WhatsApp, y que era liberal con los disparos de advertencia. En el interior de la puerta, y a menudo en el exterior, se encontraban las tropas estadounidenses, que a veces utilizaban gases lacrimógenos y bombas de estruendo para controlar a la multitud.
Spence encargó a Hawa que llevara la cuenta de los otros 15 FTP, que llegaron por separado desde los alrededores de la ciudad. «¿Puedes contar cuántos FTP hay?», envió Spence un mensaje de texto. No hubo respuesta durante 20 minutos. «Hawa, necesito tu ayuda».
«Traen a muchos de sus familiares», respondió finalmente Hawa. Había al menos una docena de familiares -padres, hermanos- que no habían estado en la lista original y que tuvieron que ser contados uno por uno entre la multitud.
Spence la animó: «Sí, lo sé, pero eres un soldado». Seguir el rastro de las familias mientras se empujaba hacia la puerta era como una misión, la más difícil en la que Hawa había participado. Envió un recuento y luego preguntó si podía llamar a sus otras dos hermanas para que se unieran a ellas. Spence le dijo que se diera prisa. Eran las ocho de la mañana y el grupo estaba a 150 pies de la puerta.
Esperaron todo el día. Cuando se les acabó la comida y el agua, algunos de los FTP empezaron a desmayarse. Cuando los talibanes encontraron la documentación militar de una mujer, se lanzaron sobre ella con los puños y los pies, dejándole un ojo hinchado y un gran moratón morado en la mejilla. Una ronda de disparos estuvo a punto de golpear al bebé de una de las mujeres, que decidió volver a casa. La hermana adolescente de Hawa gritó que también quería volver a casa. «Si los talibanes vienen a nuestra casa no podrás ir a la escuela», le dijo Hawa; no tenían futuro aquí.
Un FTP llegó a la puerta y mostró a un guardia estadounidense unfoto en su teléfono de un «visado de emergencia» que decía: «Presente este visado en los controles de seguridad y en los funcionarios consulares para acceder a los vuelos que salen hacia Estados Unidos». Era un PDF que el Departamento de Estado había creado y enviado por correo electrónico a los solicitantes del SIV. Ahora todo el mundo en Kabul parecía tener una copia. El guardia la rechazó.
Spence estaba a tres grados de un civil del Departamento de Defensa en el aeropuerto. Al atardecer envió su foto a Hawa y le dijo que lo buscara. Pasaron las horas. Entonces, pasada la medianoche, salió por la puerta: un estadounidense de mediana edad, vestido de civil, con el pelo largo y un bigote negro. Las mujeres gritaron: «¡FTPs! FTPs!»
Dos tercios del grupo consiguieron entrar, incluidas Hawa y su hermana. Pero al ver que tantas mujeres conseguían pasar, la multitud se enfadó y bloqueó a las demás, incluidas las que llevaban niños pequeños más atrás.
Eran las 2:30 de la madrugada del 19 de agosto. El calvario había durado casi 24 horas. «Entró muy fuerte», informó Hawa a Spence.
Habían entrado con fuerza, y los demás tendrían que entrar más tarde. Pero la operación había sido un éxito. Spence intentaría repetirla con otras militares en la semana siguiente y no encontraría más que un fracaso tras otro.
VI.
Los condenados y los salvados
«En general, lo que hemos comprobado es que la gente ha podido llegar al aeropuerto», dijo Jake Sullivan al cuerpo de prensa de la Casa Blanca unas horas antes de que Hawa saliera de su casa. «De hecho, un número muy grande de personas ha podido llegar al aeropuerto y presentarse». Sullivan reconoció que el gobierno afgano había caído a pesar de la decisión del gobierno de Biden de mostrar su apoyo rechazando las peticiones de evacuaciones anticipadas. Culpó de la decisión al mal asesoramiento del gobierno afgano. «Lo que se puede hacer es planificar todas las contingencias», dijo. «Nosotros lo hicimos».
Biden también señaló con el dedo a los afganos. En un discurso televisado al día siguiente de la caída de Kabul, culpó de la falta de evacuaciones tempranas al gobierno de Ghani y a los SIV que «no quisieron salir antes.» Culpó a las tropas afganas de no defender su país, a pesar de que el número mensual de muertos en acción alcanzó su nivel más alto en años tras su anuncio de retirada. «Les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. Lo que no pudimos proporcionarles fue la voluntad de luchar por ese futuro». Sus palabras, pronunciadas en el mismo momento en que los afganos intentaban escapar con sus vidas, fueron escalofriantes.
Biden había revisado el plazo para la retirada de las tropas hasta el 31 de agosto, e impuso el mismo plazo para la evacuación. Ahora la administración actuó con la urgencia que no había mostrado desde abril. Se envió un total de 5.000 soldados a Kabul, junto con dos docenas de funcionarios consulares del Departamento de Estado. La prioridad del gobierno estadounidense era evacuar primero a los ciudadanos estadounidenses y a los titulares de la tarjeta verde, y después a los SIV y a otros «afganos de riesgo». Pero el gobierno, al no haber planificado una evacuación de esta envergadura, no sabía quiénes eran esos afganos, dónde encontrarlos o cómo llevarlos al aeropuerto.
Los acontecimientos se movían tan rápido que un paracaidista con el que hablé que llegó el fin de semana en que cayó Kabul esperaba entrar directamente en un tiroteo con los talibanes, mientras que un marine que aterrizó dos o tres días después consideraba a los talibanes «una unidad amiga adyacente». El paracaidista pronto se dio cuenta de que la herramienta más importante de la misión era su teléfono. Le llovían los mensajes de texto de amigos de su país, todos pidiendo ayuda para llevar a afganos que conocían al aeropuerto. En los primeros días, el paracaidista pensó que pronto se establecería un sistema de entrada prioritaria para cada categoría de evacuados en las puertas asignadas. Oyó hablar de planes para crear zonas seguras alrededor de Kabul donde las fuerzas estadounidenses podrían recoger a la gente y transportarla al aeropuerto. Pero ese sistema nunca se creó. Cada día que pasaba, el caos en las puertas no hacía más que aumentar. Se enteró de los detalles de la locura al otro lado del muro a través de personas que estaban a miles de kilómetros de distancia y que estaban en contacto minuto a minuto con los afganos que intentaban entrar.
«Es un espectáculo de mierda absolutamente desgarrador», envió el paracaidista un mensaje de texto a su amigo Sam Ayres. Ayres puso al paracaidista en contacto con Julie Kornfeld, que buscaba información para Khan y sus otros clientes sobre vuelos, trámites y puertas de embarque. Pero no había información consistente que dar. Todo dependía de que un afgano llegara a una puerta, de que un guardia estuviera en el lugar correcto en el momento adecuado, de que la puerta permaneciera abierta el tiempo suficiente para que el afgano pudiera pasar. Y nunca funcionaba de la misma manera dos veces.
El trabajo oficial del paracaidista era sacar el material y el personal estadounidense de Afganistán. Él y otras tropas pasaban todas sus horas libreshoras -y apenas dormían- respondiendo a los textos y trabajando en lo que llamaban «recuperaciones». Para ayudarles a identificar a ciertos afganos en la turba, las tropas pedían fotos, o prendas identificativas como pañuelos rojos, o contraseñas de llamada y respuesta: «Detroit»-«Red Wings»; «¿Qué te gusta beber?»-«Zumo de naranja». El paracaidista discutió con los funcionarios consulares que querían expulsar a la gente del aeropuerto por falta de papeles. «El SIV para mí no significa nada, porque esa cosa tardará 24 meses», dijo. «¿Qué, vamos a esperar que se conecten al Wi-Fi y rellenen una solicitud rápida en State.gov mientras esperan fuera de la puerta? ‘Has lavado los platos en la embajada, estás dentro’. »
La mayor parte de la actividad de los paracaidistas no era oficial. La cadena de mando lo sabía casi con toda seguridad, podría haberla detenido y lo habría hecho si las tropas hubieran cometido errores graves. Así que tuvieron cuidado de no aventurarse demasiado fuera de la puerta, menos por temor a su seguridad que por la preocupación de que un tiroteo con un talib cerrara todo el asunto.
Justo dentro del perímetro, los funcionarios consulares tenían que tomar decisiones instantáneas sobre a quién admitir, divididos entre sus fluctuantes normas y los rostros humanos que tenían delante. Aunque funcionarios del Departamento de Estado de todo el mundo se habían ofrecido como voluntarios para ir a Kabul, sólo había 40 funcionarios consulares para atender el enorme flujo en el aeropuerto. El 19 de agosto, John Bass, antiguo embajador en Afganistán, llegó para supervisar la evacuación. Su máxima prioridad era conseguir que los ciudadanos estadounidenses, los titulares de la tarjeta verde y el personal de la embajada afgana entraran en el aeropuerto. Los talibanes seguían bloqueando la entrada de algunos evacuados y cerrando las puertas cuando la multitud se volvía inmanejable; los estadounidenses también cerraban las puertas cuando recibían información de inteligencia sobre amenazas terroristas. Bass recurrió a utilizar puertas no marcadas para evitar las multitudes en las públicas; a veces, para mantener esta evacuación oficial, tuvo que negar la entrada a grupos de afganos que formaban parte del esfuerzo no oficial.
Cuando los representantes Seth Moulton y Peter Meijer hicieron una visita no anunciada el 24 de agosto, dos diplomáticos de alto nivel rompieron a llorar y le dijeron a Moulton que estaban «completamente abrumados.»
Niños y padres se perdieron. Las tropas vieron a niños pisoteados. Un marine vio cómo un talib acuchillaba a un niño que trepaba por un muro. Un bote de gas lacrimógeno golpeó el lado de la cara de una niña de 8 años, derritiendo su piel. Una madre primeriza atravesó la puerta con su bebé, que acababa de morir, llorando tanto que vomitó sobre los zapatos de un funcionario consular que comprobaba los documentos. Junto a la Puerta Este, una pila de cadáveres se coció al sol durante horas. Fuera de la Puerta Norte, los cuerpos aplastados de cuatro bebés flotaban en un río de aguas residuales.
Para evitar las puertas asediadas, las tropas estadounidenses llevaron a mujeres y niños por el muro de 16 pies de altura utilizando escaleras al amparo de la oscuridad. Pagaron a paramilitares afganos e incluso a guardias de los marines estadounidenses con cigarrillos para que dejaran pasar a la gente. Tuvieron que confeccionar su propia lista de prioridades y encontrar motivos inmediatos para decir sí o no al inmenso volumen de igual desesperación en sus teléfonos: mujeres militares, luego intérpretes, luego comandos masculinos, luego personal de la embajada. Mujeres, pero no hombres; familias, pero no niños mayores de 15 años. «Es una cosa horrible para tomar una decisión», me dijo un soldado.
Muchos de los soldados se dieron cuenta rápidamente de que escoltar a un niño recién huérfano en un avión hacia una nueva vida sería la misión más importante de sus vidas. «Este va a ser nuestro legado», dijo el paracaidista, «ya sea que cumplamos dos años en el Ejército, o 20 años, o 40 años».
Khan esperaba un correo electrónico del Departamento de Estado que le dijera cuándo debía ir al aeropuerto y dónde, pero nunca llegó. (Ningún SIV recibió instrucciones específicas como ésta a lo largo de la evacuación.) Kornfeld intentaba meterle en un vuelo, militar o comercial. El lunes 16 de agosto fue con Mina y su hijo a la Puerta Norte. Pasaron todo el día bajo el sol, sin poder pasar entre los combatientes talibanes y la multitud de miles de personas. Khan vio que todo tipo de personas intentaban escapar -comerciantes ordinarios, jóvenes sin siquiera un documento de identidad- mientras que los afganos como él, que habían comprobado todas las casillas, no podían entrar. En un momento dado, Mina fue empujada al suelo. Tenía miedo de abortar.
Al día siguiente, Khan regresó solo, pero los talibanes con pistolas y fustasle impidió acercarse.
Antes del amanecer del 18 de agosto, la familia lo intentó de nuevo. Khan tenía todo 500 afganis -unos 6 dólares- en el bolsillo. Dejaron unas pequeñas bolsas de viaje con un vendedor ambulante de comida y, con sólo galletas y agua, sus documentos escondidos bajo la ropa de Mina, se metieron entre la multitud en la Puerta Norte mientras el sol salía sobre las montañas del Hindu Kush. Decidieron que se quedarían en el aeropuerto hasta que salieran o murieran. Los talibanes disparaban al aire, y varios de ellos patearon a Khan y le golpearon con las culatas de los rifles y con un tubo de plomo. Su hijo gritaba al ver a los hombres de pelo largo y barba. Mina seguía animando a su marido, diciéndole que no perdiera la esperanza.
Abandonaron la Puerta Norte y caminaron durante casi una hora a lo largo del perímetro del aeropuerto hasta la Puerta de la Abadía, en el lado sureste. Aquí las tropas eran británicas y canadienses, y no se permitió el paso a la familia.
«¡Di que tienes una esposa embarazada!» Kornfeld envió un mensaje. «¡Di que está de parto!»
Fue inútil. La familia continuó su odisea hasta llegar a la Puerta Sur, la entrada principal. Aquí había marines estadounidenses, pero también miles de afganos. «Menos de 300 tienen documentos válidos», escribió Khan. «Han venido todos los saqueadores y demás». Era casi mediodía.
Su teléfono sonó. Cuando contestó, una voz desconocida dijo su nombre completo. «Hemos encontrado tu número en tu mesa de trabajo. Usted apoyó a los americanos. Distribuyó armas y municiones».
«Se han equivocado de número», dijo Khan. «Soy un estudiante universitario en Khost».
«No. Sabemos quién eres».
No había tiempo para inquietarse, con los disparos y los gases lacrimógenos y la gente corriendo y cayendo. Mina seguía siendo apretada, pero quería mantener su posición y se negaba a dejar que Khan la sacara de la aglomeración. Su hijo, en brazos de Khan, estaba tan traumatizado por los talibanes que no dejaba de agitarse contra su padre.
De repente, los marines lanzaron disparos de advertencia y granadas de estruendo para dispersar a la multitud; la gente corrió en todas direcciones y el camino hacia el puesto de control quedó libre. Khan vio su oportunidad y se precipitó hacia delante. Mina gritó que no se quedara atrás, pero él siguió adelante.
A través del humo, Khan vio la figura de un hombre mayor vestido de civil y con armadura. Estaba deteniendo a personas con pasaportes estadounidenses de color azul oscuro. Al ver el pasaporte afgano verde azulado de Khan, el estadounidense lo apartó, pero Khan se negó a ser rechazado. Abrió la página con su visado especial de inmigrante. El americano lo miró por encima. Todos los años de formularios de solicitud, comprobaciones de antecedentes, cartas de verificación de empleo, amenazas de muerte y esperas angustiosas habían llevado a Khan a este momento. Todo estaba en orden. Pidió volver a por su mujer y su hijo, a 20 metros de la puerta. ¿Tenían visados? Los tenían. Khan salió corriendo y les hizo un gesto para que se adelantaran.
«¿Cuánto equipaje?», preguntó el americano.
«Unos 300 gramos de documentos», dijo Khan.
Estaban dentro del aeropuerto.
Desde Hawái, el capitán Spence y sus compatriotas estadounidenses pasaron los días posteriores a la exitosa huida de Hawa intentando salvar a los demás FTP. Necesitaban un intérprete y rara vez lo tenían, recurriendo en su lugar a un inglés entrecortado y a los emoji. Tuvieron que convencer a las mujeres de que salieran al anochecer, a pesar del toque de queda impuesto por los puestos de control talibanes, porque era cuando tenían más posibilidades. Spence se apoyó en un soldado especialmente ingenioso en el aeropuerto, que convirtió a las mujeres afganas en su prioridad, llevándolas por escaleras, lanzándose fuera de la valla para coger a un marido separado de su mujer, a un hijo de su madre. Un intento de rescate en helicóptero que Spence ayudó a organizar a través de un contacto del Pentágono fracasó en dos noches sucesivas. Algunas mujeres renunciaron a intentarlo y huyeron en coche a Mazar-i-Sharif o a Pakistán. Y todo el tiempo, cientos de otras que Spence no conocía, mujeres regulares del ejército que habían oído hablar de ella a través de los FTP, le imploraban a través de su teléfono.
«Al principio dije que sí a todo el mundo», me dijo. «Luego empecé a decir que no a los hombres; a la gente sin documentos; a la gente con documentos pero no para sus familias; a la gente que me escribía mensajes muy largos, porque no tenía tiempo de leerlos. Si fuera una mujer soltera, estaría más dispuesta a hablar con ella. Y luego era, sinceramente -es realmente terrible-, si una foto me hablaba, si sus palabras me hablaban, si su inglés era bueno, si intuía que esta persona sería receptiva y podría poner sus cosas en orden». Lo calificó de «terrible». La elección de Sophie situación».
El jefe del ejército de Spence le permitió quedarsefuera de la base hasta el 31 de agosto. Se sentó en el salón de su casa sola con su teléfono, durmiendo una o dos horas por noche, comiendo lo que tenía en la alacena, perdiendo 15 libras. Cuando Hawa intentaba entrar en el aeropuerto, Spence vomitaba por el cansancio y el estrés, y luego se enfadaba porque no tenía tiempo para vomitar. Una vez, miró al exterior y se asustó al ver una palmera. Pensó que estaba en Kabul. Otras personas que trabajaban en las evacuaciones durante las 24 horas del día desde un suburbio de Washington o desde el norte del estado de Nueva York tuvieron la misma experiencia alucinante.
Todo el mundo sentía que la ventana se estaba cerrando. El 24 de agosto, los talibanes anunciaron que sólo se permitiría acercarse al aeropuerto a las personas con pasaporte estadounidense y tarjeta verde. El gobierno estadounidense iba a limitar sus esfuerzos al mismo grupo. La evacuación de afganos parecía terminar después de una semana.
La diferencia entre los condenados y los salvados se reducía a tres factores. El primero era el carácter: la tenacidad, el tesón y la voluntad. El segundo era lo que los afganos llaman wasita-conexiones. La tercera, y más importante, fue la pura suerte.
Najeeb Monawari tenía carácter y conexiones, pero su calvario sugirió que un destino maligno trabajaba en su contra. Intentó entrar en el aeropuerto con su familia cuatro veces a través de cuatro puertas y fracasó en todas ellas. Muchos de sus parientes trabajaban para las fuerzas de seguridad afganas, que controlaban una puerta «oculta» en el lado noroeste, pero los Panjshiris habían perdido su poder de la noche a la mañana, y sus parientes no pudieron hacer nada. En la Puerta Norte, los guardias afganos -pashtunes de una unidad de inteligencia de Jalalabad- dejaban entrar a sus parientes étnicos mientras se burlaban de los «¡Traidores!» de los norteños como Monawari. En la Puerta de la Abadía, cuando hizo una foto de la multitud para enseñársela a sus amigos boinas verdes, un talib armado lo agarró por la camisa y empezó a arrastrarlo. Otros talibes le azotaron la espalda y le gritaron: «¡Llévenlo al jefe!». Monawari llevaba impresa la correspondencia electrónica y el inútil PDF del «visado de emergencia». Si pronunciaba una palabra, sabrían que era Panjshiri y lo matarían en el acto.
«¡Este hijo de puta hizo una foto de mujeres!», le dijo el Talib al guardaespaldas del jefe.
«El jefe está ocupado ahora», dijo el guardaespaldas. «Toma su teléfono».
Monawari intentó abrir su teléfono, pero sus dedos no dejaban de teclear mal el código de acceso. Finalmente consiguió abrirlo. Borró la foto. Y luego se marchó, entre la multitud, alejándose de la puerta, quitándose el pañuelo blanco que lo hacía notar, perdiendo pronto a sus perseguidores. Encontró a su familia y dijo: «Vamos a casa».
En la mañana del 19 de agosto, Monawari, su mujer y sus tres hijos estaban agotados. Su madre rezaba y le reprendía alternativamente por haber vuelto a Kabul. Su teléfono sonó: era Larry Ryland, el sargento de armas de los Boinas Verdes. Ryland, que vivía en las afueras de Houston, donde dirigía un negocio de contratación militar, estaba furioso por no haber conseguido que su intérprete entrara en el aeropuerto y saliera de Afganistán. Se planteó viajar a Qatar y apropiarse de un pequeño avión turbohélice para evacuar personalmente a Monawari. «Si alguien se lo merecía, eran él y su familia», me dijo Ryland. «Amigo, era probablemente una de las cinco personas en las que más confiaría».
Ryland estaba llamando con un nuevo plan. Dependía de sus contactos en el mundo de las Fuerzas Especiales, que tenían ojos en Monawari desde un «país satélite». Establecieron una ruta para que llegara al aeropuerto, con afganos posicionados a lo largo del camino para crear una distracción en caso de que hubiera problemas en un puesto de control talibán. Los operadores de las Fuerzas Especiales conectaron a Ryland con un soldado estadounidense en el interior, que saldría a por Monawari en un momento determinado.
El plan también incluía un membrete del Congreso. Una de las compañeras de Monawari en Médicos Sin Fronteras era sobrina de Jim Coyle, presidente de una cámara de comercio de Nueva Jersey, que a su vez conocía al representante Malinowski. Coyle pidió a Malinowski que firmara una carta de apoyo a la entrada de Monawari en el aeropuerto. «Esta carta es completamente irregular y contraria a los procedimientos establecidos», respondió el congresista. «Por lo tanto, ¡estaré encantado de firmarla!». La carta y la palabra de Ryland fueron suficientes para que Monawari -un solicitante de SIV rechazado- fuera la prioridad del soldado dentro del aeropuerto.
Pero los nombres de las puertas de embarque eran confusos, y las coordenadas de la cuadrícula estaban ligeramente desviadas, y Monawari y su familia se presentaron en el lugar equivocado. No había ningún americano buscando una carta de Malinowski. Entonces el soldado llamó a Monawari y le dijo que fuera tan rápido como pudiera una milla al este hasta otra puerta y que buscara un sombrero blando sostenido en lo alto de un bastón. ¡Una milla! Corrieron, y con la carrera y sus hijosEl llanto y el dolor de cabeza por deshidratación que le sobrevenía estaban demasiado cansados para responder a las llamadas que seguían llegando; si respondía, temía, daría su último aliento y moriría. En la segunda puerta no había señal telefónica, ni soldado alguno que sostuviera un sombrero blando en lo alto de un bastón. Entonces el sombrero y el soldado estaban allí, a 15 metros de distancia, al otro lado de la alambrada, frente a las bolsas de Hesco, y Monawari empujó a su familia a través de la multitud que se hacía cada vez más densa cerca de la alambrada hasta que llegó a las espirales de púas y sus hijos desaparecieron; debían de haber caído bajo sus pies, pisoteados, si no lloraban significaba que estaban muertos, y abrió la boca para gritar, pero no pudo emitir ningún sonido, no pudo decir que había vuelto a Kabul y que había hecho todo lo posible para llegar a este lugar y ahora todo se había convertido en una mierda, se habían ido, no había ninguna razón para marcharse, y empezó a dar puñetazos salvajes para apartar a la gente de sus hijos.
«Tus hijos están aquí», dijo un marine.
Otro marine llevaba a su hija de 9 años por encima de la alambrada. Monawari agarró a su hermana menor, y mientras la levantaba, un marine tiró de él hacia delante y se cayó, el alambre le hizo un profundo corte en el pulgar. Luego los llevaron a través de una abertura entre las bolsas de Hesco al aeropuerto. Los aviones esperaban en la pista, con la gente haciendo largas colas. El dolor de cabeza y el corte en el pulgar desaparecieron de inmediato y se sintió feliz.
En julio, Monawari había solicitado la inmigración a Canadá. En el aeropuerto descubrió que tenía una opción: podía volar con la mayoría de los demás afganos que salían en un C-17 estadounidense hacia Qatar. O podía embarcar en un vuelo militar canadiense anterior que atravesaba Kuwait y llegaba a Canadá. Había esperado 10 años para obtener un visado estadounidense; ¿tendría su familia que esperar otro año en Qatar? Siempre había querido ser estadounidense. Ahora debía su vida a amigos y desconocidos estadounidenses que habían utilizado todos los medios para poner a su familia a salvo. Pero Monawari no quería esperar más. Se convertiría en canadiense.
El 25 de agosto, en Toronto, recibió un correo electrónico de un funcionario del Departamento de Estado estadounidense. «Quiero disculparme por el retraso en el tiempo de respuesta y en el proceso», decía. «Quiero asegurarle que estamos trabajando sin descanso para ayudar a resolver estos retrasos para los solicitantes como usted durante este momento tan difícil». El funcionario informó de que la embajada estadounidense le había aprobado un visado especial de inmigrante. Fue una grata reivindicación, y ya era demasiado tarde.
En la tarde del 26 de agosto, frente a la Puerta de la Abadía, un terrorista suicida del Estado Islámico detonó un chaleco con 25 libras de explosivos, matando a casi 200 afganos y a 13 soldados estadounidenses que habían dejado la protección del muro y vadeado el mar de la desesperación para llevar a la gente al aeropuerto. Después de eso, la posibilidad de que los afganos salieran se redujo rápidamente a cero.
VII.
Honor
El gobierno de Estados Unidos calcula que sacó por aire a 124.000 personas de Afganistán antes de que las últimas tropas salieran el 30 de agosto, un día antes del plazo fijado por Biden. Este total -que sorprendió a muchos de los que lucharon día y noche para hacer pasar a una familia de cinco personas por una puerta- contabilizó a todos los que salieron del aeropuerto internacional Hamid Karzai: los 45.000 en aviones privados y no estadounidenses, así como aproximadamente 2.000 miembros del personal de la embajada de EE.UU., 5.500 estadounidenses. personal de la embajada, 5.500 ciudadanos estadounidenses, 2.000 ciudadanos de países de la OTAN, 3.300 ciudadanos de otros países, 2.500 SIV y miembros de sus familias, y 64.000 «afganos en riesgo», incluyendo los muchos miles que encontraron una forma de entrar en el aeropuerto sin importar su estatus o amenaza. El gobierno de Biden declaró que la evacuación fue un triunfo histórico.
El logro pertenecía principalmente a las tropas y a los civiles que trabajaron incansablemente en el aeropuerto, y a la gente común que trabajó incansablemente en el extranjero en WhatsApp y Signal, y sobre todo al valor, nacido del pánico mortal y de la esperanza tenaz, de los afganos que lo perdieron todo. Sin los esfuerzos de evacuación no oficiales, muchos de ellos financiados por ciudadanos particulares, el número habría sido mucho menor. Pero ninguno de los que participaron lo describió como un éxito. Las emociones constantes de esos días y noches en el aeropuerto fueron la frustración y la angustia.
Human Rights First estima que el 90 por ciento de los SIV -incluidos algunos con visados en mano- se quedaron atrás con sus familias. El número de afganos que siguen en peligro por su asociación con la presencia estadounidense de 20 años en su país debe contarse por cientos de miles. A finales de agosto, AliceSpence y Sam Ayres y sus colegas habían evacuado a 145 militares y familiares. Todavía tenían una lista de 87 personas a las que no podían sacar. Después del 31 de agosto, la lista seguiría creciendo. «No puedo ni contemplar lo que voy a tener que decir a estas mujeres», dijo Ayres a su amigo paracaidista.
«Todo el mundo quiere quedarse, incluidos los mandos», envió el paracaidista un mensaje de texto a Ayres el 27 de agosto. Muchas tropas sintieron que habían dejado la misión sin terminar. Durante las últimas horas en el aeropuerto, un soldado recibió 120 llamadas de auxilio. «La gente habla del mayor puente aéreo de la historia», dijo, «cuando en realidad fue un completo desastre y murió mucha gente que no lo necesitaba». El embajador Bass, que supervisó la evacuación, dejó Afganistán profundamente orgulloso de los esfuerzos de sus colegas, me dijo, pero también «atormentado» por el número de personas que no salieron. «Realmente sentí una enorme sensación de pesar».
Los funcionarios de la administración me dijeron que nadie podía prever lo rápido que caería Kabul. Esto es cierto, y vale tanto para los afganos como para los estadounidenses. Pero el hecho de no haber planificado el peor de los escenarios mientras había tiempo, durante la primavera y principios del verano, cuando Afganistán empezó a derrumbarse, condujo directamente al caos fatal de agosto. Los talibanes dieron todos los indicios de querer cooperar con la retirada estadounidense, en parte porque esperaban una presencia diplomática continuada. «Todavía hoy nos preguntan: ‘¿Por qué os habéis ido? », me dijo un alto funcionario. Pero la administración nunca intentó negociar una salida mejor con los talibanes, no estableció zonas verdes en Kabul y otras ciudades con aeródromos. En cambio, la evacuación se redujo a 10 días y una pista de aterrizaje.
El final siempre iba a ser complicado. Pero con sus fallos, la administración comprimió dramáticamente la evacuación tanto en el tiempo como en el espacio. Creó un pánico por apretar a seres humanos perecederos a través de las peligrosas aberturas de una fortaleza antes de que se cerraran para siempre. Dejó las cargas en manos de un soldado de infantería de 20 años que trata de no establecer contacto visual con una madre de pie en las aguas residuales; de una mujer afgana que elige a qué hermana salvar; de un capitán del ejército solo en su lejana casa.
«Hay una serie de verdades sobre la guerra que esta evacuación puso de manifiesto», me dijo Ayres, «y una de ellas es que la miopía y los fallos en la cúpula crearon un vacío que tuvo que ser asumido por los hombres y mujeres sobre el terreno, por los marines en el perímetro, por las familias que no pudieron atravesar la aglomeración». Mike Breen, de Human Rights First, me dijo que la administración «tomó las decisiones de vida y muerte que deberían haber estado en el nivel más alto del gobierno y las envió al nivel más bajo, lo que es una metáfora bastante buena para toda la guerra. Terminó como se libró. La misma historia de siempre».
Todos los que se unieron la evacuación no oficial se sorprendió por su falta de partidismo. George Soros y Glenn Beck patrocinaron vuelos chárter. Los veteranos que apoyan a Trump trabajaron con miembros demócratas del Congreso, y los periodistas liberales buscaron la ayuda de los empleados republicanos del Capitolio. La forma más rápida de ser expulsado de un chat de grupo era hacer un comentario político. Pero un acontecimiento tan grande como la caída de Kabul absorbió inevitablemente el veneno de la política estadounidense. Al principio de la evacuación, una bandada de expertos progresistas voló de repente en la misma dirección y acusó a los críticos de la administración de utilizar la crisis como excusa para mantener la guerra para siempre. Este mismo argumento había surgido durante la campaña de mensajes de la Casa Blanca a principios del verano. Desplazó el argumento de Afganistán a la «mancha» de la política exterior de Washington, como si esta última fuera el campo de batalla realmente importante. Los más afectados por la catástrofe fueron las mujeres y las niñas, los miembros de las minorías religiosas y sexuales, los activistas de la sociedad civil, todos ellos personas de color, grupos por los que se supone que se preocupan los expertos progresistas. El final de la guerra fue la primera prueba de una nueva política exterior basada en los derechos humanos y no en la fuerza militar. La administración y sus defensores fracasaron.
La hipocresía de la derecha fue peor. Los congresistas republicanos y las figuras de los medios de comunicación despreciaron a la administración de Biden por una política de retirada que había heredado de la administración de Trump, y luego fomentaron la indignación por los refugiados afganos en las bases militares de Estados Unidos y en las ciudades estadounidenses. Los asesores políticos de Biden no se equivocaron al pensar que los republicanos tratarían de explotar el tema para avivar la xenofobia.
Pero en todo el país, los estadounidenses de a pie se apresuraron a abrazar a los refugiados que llegaban. Dejaron fardos de ropa y cestas de comida a las puertas de las bases militares dondelos refugiados fueron alojados. Ofrecieron sus comunidades, incluso sus hogares, para el reasentamiento: en Houston, donde viven ahora Khan, Mina, su hijo y su nueva hija estadounidense; en Spokane, Washington, la elección de Hawa para su nuevo hogar mientras busca la oportunidad de alistarse en el ejército estadounidense. Una mujer de Denver me escribió: «Cuando publicamos en nuestro vecindario [Facebook] un miércoles que una familia de refugiados afganos con niños se alojaría con nosotros a partir de dos días, aparecieron en nuestro porche cientos de artículos de ropa, juguetes, artículos de aseo, artículos para bebés y ropa de invierno, además de una oferta de trabajo y servicios dentales para la familia. Gente que ni siquiera conocía estaba dejando donaciones con promesas de que vendrían más. La gente quiere ayudar». Era como si los estadounidenses buscaran alguna forma de sentirse mejor con su país.
El esfuerzo de evacuación se basó en un anhelo similar. Fue especialmente fuerte en la generación de estadounidenses cuyas vidas adultas fueron moldeadas por las guerras del 11 de septiembre, quienes experimentaron una especie de crisis personal por la forma en que terminó la era. «Lo que yo quería era salvar un poco de honor de toda esta debacle», me dijo Ayres. «Cada persona que saliera, sería capaz de recordar mi servicio y mi experiencia con un poco más de orgullo».
Meses después del final de la evacuación de agosto, Ayres, Spence y sus colegas siguen trabajando día y noche para salvar a los aliados afganos, muchos de ellos mujeres. Algunas se esconden en casas seguras y venden sus muebles para alimentar a sus hijos. Tras años de sequía y el colapso económico que siguió a la victoria de los talibanes, Afganistán ha caído en un invierno de hambre. Spence recibe cientos de mensajes al día de afganos que le dicen que ella es su única esperanza de ser rescatada de los talibanes y del hambre.
Una de las mujeres de la lista de Spence es Hamasa Parsa, la soldado-escritora que soñó con flores muertas la noche anterior a la caída de Kabul. Una amiga le dio el número de Spence, que respondió en 10 minutos. Parsa pasa los días en casa cuidando de sus hermanos pequeños, y limita a la familia a dos comidas al día. Cuando se aventura a salir, teme ser denunciada por algún vecino, u obligada por los talibanes a casarse. Un día de noviembre salió totalmente cubierta a comprar un cargador de teléfono. Un talib estaba en la tienda, con el arma colgada al hombro, jugando al videojuego Ludo King en su teléfono. De repente, miró a Parsa. «Era la primera vez en mi vida que miraba a los ojos a un talib», me dijo. Jadeó y le tembló la mano. El talib sonrió, como si dijera, Me tienes miedo, ¿verdad?
Un hombre sigue llamando al teléfono de Parsa. Ella lo conoce de su antigua oficina en el Ministerio de Defensa. Le dice que traiga el arma que le entregaron, y ella responde que no tiene un arma, aunque su familia la ha enterrado en su patio, junto con documentos militares. La citación es una trampa. Ya no confía en nadie. Por primera vez, le resulta imposible escribir. «No sé cuál será el final», me dijo. «Eso me asusta. Primero quiero encontrar un final feliz para mi libro». Recientemente, Spence le dijo a Parsa que pasará al menos medio año antes de que tenga la oportunidad de salir.
El gobierno de Estados Unidos no lo está poniendo fácil. Está fletando vuelos desde Kabul para los titulares del SIV y otras personas de alta prioridad, pero el esfuerzo es tan lento, y las normas para autorizar a los pasajeros tan onerosas, que los funcionarios del Departamento de Estado han recurrido a grupos privados para que les ayuden a evacuar a los afganos que conocen. Al mismo tiempo, el departamento es reacio a negociar los derechos de aterrizaje en otros países para los vuelos chárter privados. Antes de que los afganos puedan solicitar el programa prioritario de refugiados, deben salir de alguna manera de Afganistán, pero el gobierno estadounidense no les ayudará a salir. La forma más directa de traer a los afganos en riesgo a Estados Unidos es a través de un programa llamado libertad condicional humanitaria; al menos 35.000 afganos lo han solicitado, por una tarifa de 575 dólares cada uno, pero el Departamento de Seguridad Nacional no está procesando el retraso ni rápida ni generosamente.
«El Departamento de Estado siempre insiste en que tenemos que jugar con las reglas», me dijo el representante Malinowski, que una vez sirvió en él. El departamento celebra a Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que falsificó pasaportes para salvar a los judíos húngaros durante el Holocausto. «Pero si cualquier empleado del Departamento de Estado intentara hacer lo que hizo Raoul Wallenberg, sería despedido en tres segundos». Este era el pensamiento del período anterior a la evacuación de agosto. «Y entonces, durante dos gloriosas semanas, tiramos las reglas». Ahora el departamento ha vuelto a su pensamiento de aversión al riesgo, anterior a agosto, con un obstáculo para cada necesidad humana. «La burocracia está matando a más gente que los talibanes», dijo Mary Beth Goodman, la funcionaria del Departamento de Estado,me dijo.
A Spence le parece que el gobierno de Estados Unidos ha pasado página. «Afganistán sigue descendiendo hacia el infierno, ¿y qué se supone que debe hacer la gente como nosotros?», preguntó. «¿Se supone que debemos dejar atrás a esta gente que ayudó a los estadounidenses, incluso a gente con la que servimos personalmente? Soy una persona muy idealista en algunos aspectos, y entiendo que no podemos salvar a todo el mundo, y que hay crisis en todas partes. Pero hubo una guerra de 20 años, y eso cambió a mucha gente aquí. Mucha gente sirvió y fue allí. Nuestra política, nuestro dinero, fueron allí. ¿Abandonamos a la gente? No creo que eso sea lo que somos como país. No creo que eso sea lo que deberíamos ser como país».