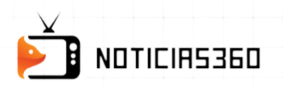METROcualquier año atrás, cuando era profesor junior en Yale, llamé en frío a un colega del departamento de antropología para que me ayudara con un proyecto en el que estaba trabajando. No sabía nada del tipo; Lo seleccioné porque era joven y, por lo tanto, pensé, era más probable que aceptara hablar.
Cinco minutos después de nuestro almuerzo, me di cuenta de que estaba en presencia de un genio. No es una persona extremadamente inteligente, un genio. Hay una diferencia cualitativa. El individuo al otro lado de la mesa parecía pertenecer a un orden de ser diferente al mío, como un visitante de una dimensión superior. Nunca antes había experimentado algo así. Rápidamente pasé de tratar de seguirle el ritmo, a aferrarme a la vida, a simplemente sentarme allí maravillado.
Esa persona era David Graeber. En los 20 años posteriores a nuestro almuerzo, publicó dos libros; fue despedido por Yale a pesar de un récord estelar (un movimiento atribuido universalmente a su política radical); publicó dos libros más; consiguió un trabajo en Goldsmiths, Universidad de Londres; publicó cuatro libros más, incluyendo Deuda: los primeros 5000 años, una magistral historia revisionista de la sociedad humana desde Sumer hasta el presente; consiguió un trabajo en la London School of Economics; publicó dos libros más y coescribió un tercero; y se estableció no solo como uno de los pensadores sociales más destacados de nuestro tiempo —deslumbrantemente original, asombrosamente amplio, increíblemente bien leído— sino también como organizador y líder intelectual de la izquierda activista a ambos lados del Atlántico, acreditado, entre otros cosas, con y acuña su lema, «Somos el 99 por ciento».
El 2 de septiembre de 2020, a la edad de 59 años, David Graeber murió de pancreatitis necrotizante mientras estaba de vacaciones en Venecia. La noticia me golpeó como un golpe. ¿Cuántos libros hemos perdido, pensé, que nunca se escribirán ahora? ¿Cuántas percepciones, cuánta sabiduría, permanecerán para siempre sin expresar? La apariencia de El amanecer de todo: una nueva historia de la humanidad es, por tanto, agridulce, a la vez un regalo final e inesperado y un recordatorio de lo que podría haber sido. En su prólogo, el coautor de Graeber, David Wengrow, arqueólogo del University College London, menciona que los dos habían planeado no menos de tres secuelas.
Y qué regalo es, un proyecto no menos ambicioso de lo que dice el subtítulo. El amanecer de todo está escrito en contra de la explicación convencional de la historia social humana desarrollada por primera vez por Hobbes y Rousseau; elaborado por pensadores posteriores; popularizado hoy por personas como Jared Diamond, Yuval Noah Harari y Steven Pinker; y aceptado más o menos universalmente. La historia va así. Érase una vez, (el llamado estado de naturaleza). Luego vino la invención de la agricultura, que condujo a un excedente de producción y, por lo tanto, al crecimiento de la población, así como a la propiedad privada. Las bandas se convirtieron en tribus, y la escala creciente requirió una organización cada vez mayor: estratificación, especialización; jefes, guerreros, hombres santos.
Finalmente, surgieron las ciudades y, con ellas, la civilización: alfabetización, filosofía, astronomía; jerarquías de riqueza, estatus y poder; los primeros reinos e imperios. Avanzando unos pocos miles de años, con la ciencia, el capitalismo y la Revolución Industrial, somos testigos de la creación del estado burocrático moderno. La historia es lineal (las etapas se siguen en orden, sin retroceso), uniforme (se siguen de la misma manera en todas partes), progresiva (las etapas son «etapas» en primer lugar, que van de menor a mayor, más primitivo a más sofisticado), y teleológico (el proceso culmina en nosotros).
También es, según Graeber y Wengrow, completamente incorrecto. Basándose en esa extensión del mundo, así como en una lectura profunda de fuentes históricas a menudo olvidadas (su bibliografía tiene 63 páginas), los dos desmantelan no solo todos los elementos del relato recibido, sino también las suposiciones en las que se basa. Sí, hemos tenido bandas, tribus, ciudades y estados; agricultura, desigualdad y burocracia, pero qué eran cada uno de ellos, cómo se desarrollaron y cómo pasamos de uno a otro, todo esto y más, reescriben los autores de manera integral. Más importante, movernos impotentes a lo largo de una cinta transportadora tecnológica que nos lleva del Serengeti al DMV. Hemos tenido opciones, se muestran y las hemos tomado. Graeber y Wengrow ofrecen una historia de los últimos 30.000 años que no solo es tremendamente diferente de todo lo que estamos acostumbrados, sino también mucho más interesante: texturizada, sorprendente, paradójica, inspiradora.
La mayor parte del libro (que pesa más de 500 páginas) nos lleva desde la Edad del Hielo hasta los primeros estados (Egipto, China, México, Perú). De hecho, comienza mirando hacia atrás antes de la Edad de Hielo hasta los albores de la especie. Homo sapiens se desarrolló en África, pero lo hizo en todo el continente, desde Marruecos hasta el Cabo, no solo en las sabanas orientales, y en una gran variedad de formas regionales que solo más tarde se fusionaron en humanos modernos. En otras palabras, no existía el Jardín del Edén antropológico; no existía una llanura de Tanzania habitada por la “Eva mitocondrial” y su descendencia. En cuanto al aparente retraso entre nuestro surgimiento biológico, y por lo tanto el surgimiento de nuestra capacidad cognitiva para la cultura, y el desarrollo real de la cultura —una brecha de muchas decenas de miles de años—, eso, nos dicen los autores, es una ilusión. Cuanto más miramos, especialmente en África (en lugar de principalmente en Europa, donde los humanos aparecieron relativamente tarde), más antiguas son las pruebas que encontramos de comportamientos simbólicos complejos.
Esa evidencia y más —de la Edad de Hielo, de grupos euroasiáticos y de nativos norteamericanos posteriores— demuestran, según Graeber y Wengrow, que las sociedades de cazadores-recolectores eran mucho más complejas y más variadas de lo que habíamos imaginado. Los autores nos presentan suntuosos entierros de la Edad de Hielo (se cree que el trabajo con abalorios en un solo sitio requirió 10,000 horas de trabajo), así como sitios arquitectónicos monumentales como Göbekli Tepe, en la Turquía moderna, que data aproximadamente del 9000 a. al menos 6.000 años antes de Stonehenge) y presenta intrincadas tallas de bestias salvajes. Nos hablan de Poverty Point, un conjunto de movimientos de tierra masivos y simétricos erigidos en Luisiana alrededor del 1600 aC, una «metrópolis de cazadores-recolectores del tamaño de una ciudad-estado de Mesopotamia». Describen una sociedad indígena amazónica que cambia estacionalmente entre dos formas completamente diferentes de organización social (pequeñas bandas nómadas autoritarias durante los meses secos; grandes asentamientos hortícolas consensuales durante la temporada de lluvias). Hablan del reino de Calusa, una monarquía de cazadores-recolectores que los españoles encontraron cuando llegaron a Florida. Todos estos escenarios son impensables dentro de la narrativa convencional.
El punto primordial es que los cazadores-recolectores tomaron decisiones —conscientes, deliberadas, colectivas— sobre las formas en que querían organizar sus sociedades: repartir el trabajo, disponer de la riqueza, distribuir el poder. En otras palabras, practicaron la política. Algunos de ellos experimentaron con la agricultura y decidieron que no valía la pena el costo. Otros miraron a sus vecinos y decidieron vivir de la manera más diferente posible, un proceso que Graeber y Wengrow describen en detalle con respecto a los pueblos indígenas del norte de California, «puritanos» que idealizaban el ahorro, la sencillez, el dinero y el trabajo, en contraste con los ostentosos jefes esclavistas del noroeste del Pacífico. Ninguno de estos grupos, hasta donde tenemos razones para creer, se parecía a los simples salvajes de la imaginación popular, inocentes desinteresados que habitaban en una especie de presente eterno o tiempo de ensueño cíclico, esperando que la mano occidental los despertara y los arrojara a la historia. .
Los autores llevan esta perspectiva a las épocas que vieron el surgimiento de la agricultura, de las ciudades y de los reyes. En los lugares donde se desarrolló por primera vez, hace unos 10.000 años, la agricultura no se impuso de una vez, de manera uniforme e inexorable. (Tampoco comenzó solo en un puñado de centros: Mesopotamia, Egipto, China, Mesoamérica, Perú, los mismos lugares donde aparecerían los imperios por primera vez, sino más bien como 15 o 20.) La agricultura temprana era típicamente una agricultura de retirada de inundaciones, realizado estacionalmente en valles fluviales y humedales, un proceso que es mucho menos intensivo en mano de obra que el tipo más familiar y no conduce al desarrollo de la propiedad privada. También fue lo que los autores denominan «agricultura de juego»: la agricultura como un simple elemento dentro de una combinación de actividades de producción de alimentos que podrían incluir la caza, el pastoreo, la recolección de alimentos y la horticultura.
En otras palabras, los asentamientos precedieron a la agricultura, no al revés, como pensamos. Es más, el Creciente Fértil tardó unos 3.000 años en pasar del primer cultivo de granos silvestres a la finalización del proceso de domesticación, unas diez veces más de lo necesario, según han demostrado análisis recientes, si las consideraciones biológicas hubieran sido las únicas. La agricultura temprana encarnaba lo que Graeber y Wengrow llaman “la ecología de la libertad”: la libertad de entrar y salir de la agricultura, para evitar quedar atrapado por sus demandas o ponerse en peligro por la fragilidad ecológica que conlleva.
Los autores escriben sus capítulos sobre ciudades en contra de la idea de que las grandes poblaciones necesitan capas de burocracia para gobernarlas, esa escala conduce inevitablemente a la desigualdad política. Muchas de las primeras ciudades, lugares con miles de habitantes, no muestran signos de administración centralizada: no hay palacios, no hay instalaciones de almacenamiento comunales, no hay distinciones evidentes de rango o riqueza. Este es el caso de las que pueden ser las ciudades más antiguas de todas, sitios ucranianos como Taljanky, que se descubrieron solo en la década de 1970 y que datan de aproximadamente el 4100 a.C., cientos de años antes de Uruk, la ciudad más antigua conocida de Mesopotamia. Incluso en esa «tierra de reyes», el urbanismo antecedió a la monarquía por siglos. E incluso después de que surgieron los reyes, «los consejos populares y las asambleas ciudadanas», escriben Graeber y Wengrow, «eran características estables del gobierno», con poder y autonomía reales. A pesar de lo que nos gusta creer, las instituciones democráticas no comenzaron una sola vez, milenios después, en Atenas.
En todo caso, la aristocracia surgió en asentamientos más pequeños, las sociedades guerreras que florecieron en las tierras altas del Levante y en otros lugares, y que conocemos por la poesía épica, una forma de existencia que permaneció en tensión con los estados agrícolas a lo largo de la historia de Eurasia. desde Homero hasta los mongoles y más allá. Pero el ejemplo más convincente de igualitarismo urbano de los autores es sin duda Teotihuacan, una ciudad mesoamericana que rivalizaba con la Roma imperial, su contemporánea, en tamaño y magnificencia. Después de deslizarse hacia el autoritarismo, su gente cambió abruptamente de rumbo, abandonando la construcción de monumentos y el sacrificio humano por la construcción de viviendas públicas de alta calidad. «Muchos ciudadanos», escriben los autores, «disfrutaron de un nivel de vida que rara vez se alcanza en un sector tan amplio de la sociedad urbana en cualquier período de la historia urbana, incluido el nuestro».
Y así llegamos al estado, con sus estructuras de autoridad central, ejemplificadas de diversas maneras por reinos a gran escala, imperios, repúblicas modernas, supuestamente la forma clímax, para tomar prestado un término de la ecología, de la organización social humana. ¿Qué es el estado? preguntan los autores. No es un solo paquete estable que haya persistido desde el Egipto faraónico hasta la actualidad, sino una combinación cambiante de, como las enumeran, las tres formas elementales de dominación: control de la violencia (soberanía), control de la información (burocracia) y control personal. carisma (manifestado, por ejemplo, en la política electoral). Algunos estados han mostrado solo dos, algunos solo uno, lo que significa que la unión de los tres, como en el estado moderno, no es inevitable (y de hecho, con el surgimiento de burocracias planetarias como la Organización Mundial del Comercio, puede estar ya en descomposición). Más concretamente, el estado en sí puede no ser inevitable. Durante la mayor parte de los últimos 5.000 años, escriben los autores, los reinos y los imperios fueron «islas excepcionales de jerarquía política, rodeadas por territorios mucho más grandes cuyos habitantes … evitaron sistemáticamente sistemas de autoridad fijos y generales».
Es «civilización» vale la pena, los autores quieren saber, Si civilización —el antiguo Egipto, los aztecas, la Roma imperial, el régimen moderno del capitalismo burocrático impuesto por la violencia estatal— significa la pérdida de lo que ellos ven como nuestras tres libertades básicas: la libertad de desobedecer, la libertad de ir a otro lugar y la libertad para crear nuevos arreglos sociales? ¿O civilización significa más bien “ayuda mutua, cooperación social, activismo cívico, hospitalidad? [and] simplemente preocuparse por los demás ”?
Estas son preguntas que Graeber, un anarquista comprometido —un exponente no de la anarquía sino del anarquismo, la idea de que la gente puede llevarse perfectamente bien sin gobiernos— se hizo a lo largo de su carrera. El amanecer de todo está enmarcado por un relato de lo que los autores denominan la «crítica indígena». En un capítulo notable, describen el encuentro entre los primeros franceses que llegaron a América del Norte, principalmente misioneros jesuitas, y una serie de intelectuales nativos, individuos que habían heredado una larga tradición de conflicto y debate político y que habían reflexionado profundamente y hablado de manera incisiva sobre tales temas. asuntos como «generosidad, sociabilidad, riqueza material, crimen, castigo y libertad».
La crítica indígena, tal como la articularon estas figuras en conversación con sus interlocutores franceses, equivalía a una condena total de la sociedad francesa —y, por extensión, europea—: su competencia incesante, su escasez de bondad y cuidado mutuo, su dogmatismo e irracionalismo religiosos y, sobre todo, su terrible desigualdad y falta de libertad. Los autores argumentan de manera persuasiva que las ideas indígenas, transmitidas y publicitadas en Europa, inspiraron la Ilustración (los ideales de libertad, igualdad y democracia, señalan, habían estado hasta entonces casi ausentes de la tradición filosófica occidental). Van más allá, argumentando que el relato convencional de la historia humana como una saga de progreso material se desarrolló como reacción a la crítica indígena para salvar el honor de Occidente. Somos más ricos, decía la lógica, así que somos mejores. Los autores nos piden repensar lo que mejor en realidad podría significar.
El amanecer de todo no es un breve para el anarquismo, aunque los valores anarquistas —antiautoritarismo, democracia participativa,C comunismo — están implícitos en él en todas partes. Sobre todo, es un breve para la posibilidad, que fue, para Graeber, quizás el valor más alto de todos. El libro es una especie de lío glorioso, lleno de fascinantes digresiones, preguntas abiertas y piezas faltantes. Su objetivo es reemplazar la gran narrativa dominante de la historia no con otra de su propia invención, sino con el contorno de una imagen, que apenas se hace visible, de un pasado humano repleto de experimentación política y creatividad.
«¿Cómo nos quedamos atascados?» los autores preguntan: estancados, es decir, en un mundo de «guerra, codicia, explotación [and] indiferencia sistemática hacia el sufrimiento de los demás ”? Es una muy buena pregunta. «Si algo salió terriblemente mal en la historia de la humanidad», escriben, «entonces quizás empezó a salir mal precisamente cuando la gente empezó a perder esa libertad de imaginar y representar otras formas de existencia social». No me queda claro cuántas posibilidades nos quedan ahora, en un mundo de organizaciones políticas cuyas poblaciones se cuentan por decenas o cientos de millones. Pero ciertamente estamos atascados.